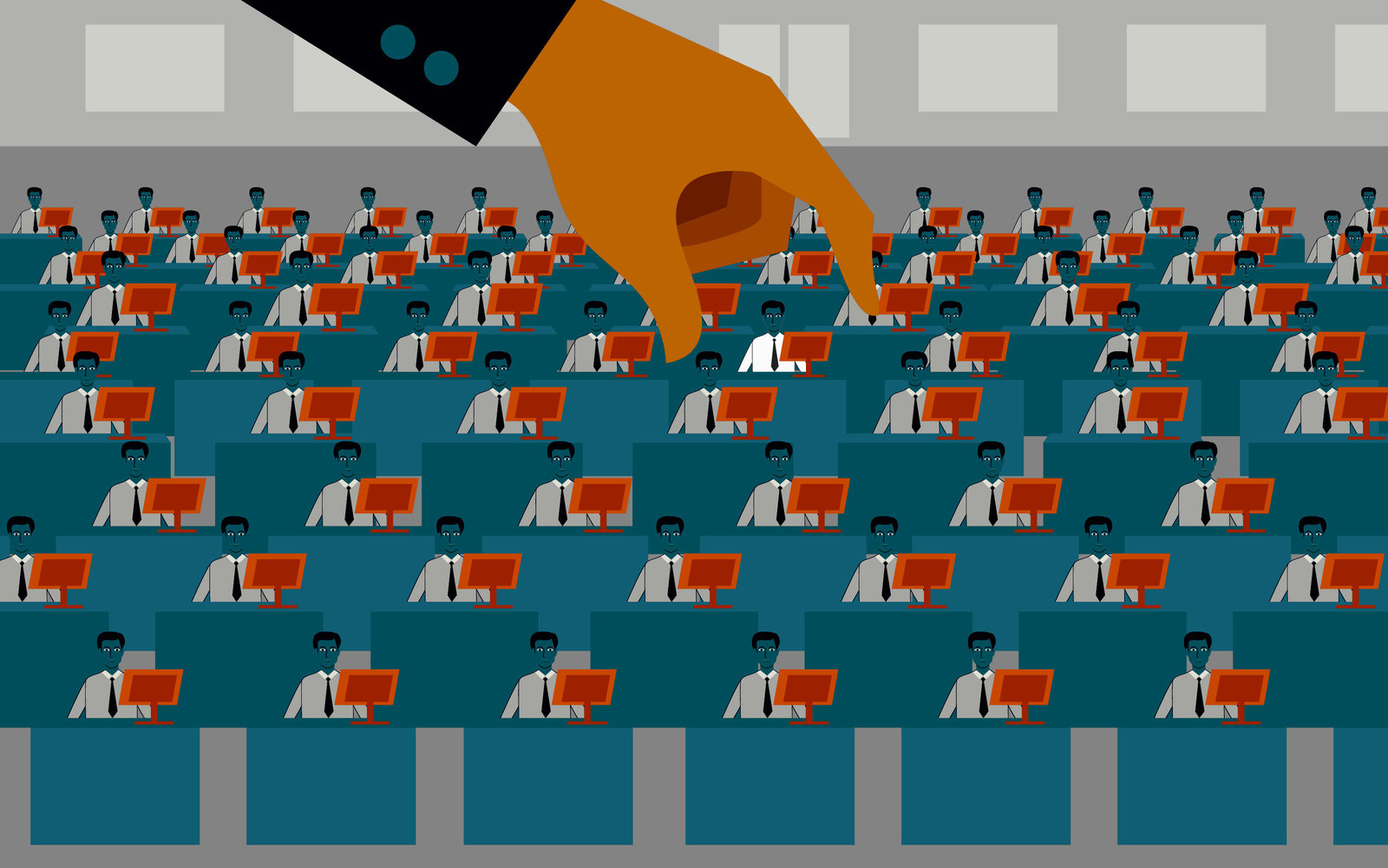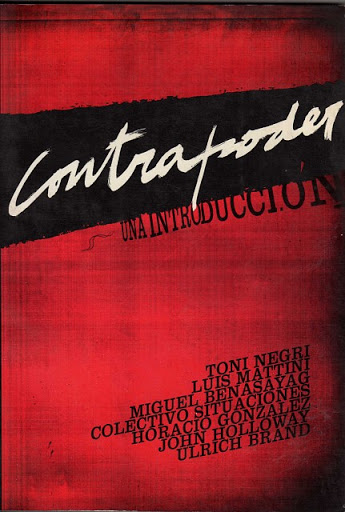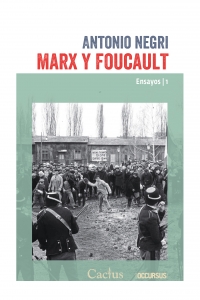La alegoría en Walter Benjamin, una aventura judía (I) // Henri Meschonnic

Resulta extraño constatar el olvido, en la mayoría de los estudios consagrados a Walter Benjamin, salvo cuando están dedicados a ese aspecto, de su condición de judío. Como si, en todo lo que ya se ha dicho en general sobre Walter Benjamín, reiterarlo, insistir, fuera una incongruencia. Lo que inmediatamente pasa a ser una “dimensión” entre las otras: su dimensión judía. Así la señal de que ciertas cosas no están terminadas es una cierta manera de no hablarlas. Y además: es darle un lugar al judío después de no haberle dado ninguno. Basta con que un estudio trate la parte judía en Benjamin y tenemos al judío.
Planteo en principio, para mantenerme más cerca de lo empírico, que toda consideración que olvide esta situación o que haga de ella un tema separable y separado, hace de Benjamin una abstracción, un artefacto. No muy alejado de lo que pueda creerse del lenguaje de las entre-dos-guerras hacia el judío, donde la izquierda y la derecha tenían casi las mismas palabras, y los mismos silencios. Como se ve en Sartre, cuando el demócrata abstracto defiende al judío contra su enemigo. Efecto político del dualismo. Lo muestro más adelante.
Pero es con todo lo que tiene de histórico, que Benjamin tiene su historicidad de escritor. Que hace del dualismo un fantasma sin fuerza que ejerce sobre él sus características lingüísticas, literarias, antropológicas. Con sus efectos políticos. No están más el judío de un lado y el hombre del otro ni el significante de un lado y el significado del otro. Tampoco el hombre y la obra, los temas y la escritura, el fondo y la forma. El afecto y el concepto.
Rechazo entonces por principio, dentro de los límites de esta escucha, que el judaísmo o la judeidad de Benjamin sea una categoría distinta, oponible, por ejemplo, a su marxismo como dos términos de una elección–categorías de la teología y de la historia entre las cuales, como se dijo, no hubiera sabido elegir.
En la búsqueda del funcionamiento de la escritura, no puedo situar a Benjamin por la teología, como invitan las alusiones a la “violencia divina” al final de “Por una crítica de la violencia”, o solo por el mesianismo del “lenguaje puro” y del “parentesco de lenguas”, en “La tarea del traductor”. Así fue como Michaël Löwy acercó la “utopía del futuro” de Benjamin al “tikkun, en el sentido cabalístico de restauración de la armonía cósmica quebrada, y redención (Erlösung) mesiánica”.
La escritura impone una lectio difficilior. No el drama barroco de un lado, los pasajes parisinos del otro, o Baudelaire, o la infancia berlinesa, etc., sino la implicación de las relaciones entre poética, ética y política que tanto es método como escritura. Tampoco es posible extraer el marxismo de Benjamin que se yuxtapone a su poética. De ahí que los términos se mantengan en estado de veleidad, y de fracaso. Como si la poética y la teoría estuvieran más allá de lo inconcluso, de la no conclusión, que vacían de sentido la noción de fracaso. Tanto como la de éxito.
Es posible este recorrido en sí mismo no pueda ser más que alegórico, más que en la filología. Se trata de demostrar no sólo que Benjamin, a partir del estudio de la alegoría, hizo de la alegoría un método, sino que sobre todo transformó la retórica de la alegoría en forma-sujeto. Le dio a la alegoría el sentido de su relación con el judaísmo, el sentido judío de su aventura. La escritura es entonces la configuración de la reversibilidad, que es su lógica. Se encuentra que está en analogía con un giro particular propio del hebreo bíblico, y que en las secuencias narrativas invierte lo concluido en inconcluso, lo inconcluso en concluido. Pero nada prueba que Benjamin haya conocido esta particularidad gramatical, ni prueba lo contrario. Su escritura lleva a postular una analogía con ese giro, como si fuera una organización de su visión. Un ritmo poético y teórico. Pero esta analogía es en sí misma una alegoría. Carece de toda atestación filológica. Está ausente como está ausente el hebreo en Benjamin. Como el judío ausente y presente en él. Emblemática, como lo que yo mismo hago aquí. Para demostrar que ya no es posible conformarse con un planteo, sea sociológico, sea teológico, tampoco con el vaivén entre los dos, donde Benjamin queda indefinidamente en suspenso, vuelve a suicidarse, mientras el academicismo oficia en sus templos. La poética incluye todos los términos en el ritmo de la vida, algo que la ética por sí sola y o lo político por sí solo tienen tendencia a olvidar. Cada uno en la insuficiencia de su suficiencia.
Walter Benjamin impone, e ilustra, una poética del judío. Incluye y desborda lo filosófico y la epistemología de las cuestiones del lenguaje. Es necesaria una política del lenguaje como forma de vida para reconocer el movimiento que hace de Benjamin un judío, no del judaísmo, sino relacionado con el judaísmo. Donde se disuelve la fácil oposición entre un judío incompleto y Gershom Scholem, instalado en la cábala y en su lugar, entre el que perdió y el que ganó. Cuanto más parecía alejarse Benjamin del hebreo, y de Jerusalem, más judío era. Con la cábala incluso no hay más que relaciones. Las de Scholem no estuvieron exentas de ambigüedad. Y el judaísmo no se limita a la cábala. Pero Benjamin no se presta a la reducción dualista. Ni a la definición sartriana-hegeliana, totalmente orientada hacia el pasado al mismo tiempo que privada de historia, es decir de futuro.
Ostensible u ocultada, esta poética está activa en la actualidad de Walter Benjamin. Actualidad no solamente porque su obra es cada vez más integralmente editada, cada vez más comentada. Sino porque sigue dividiendo. Su actualidad es su poder separador. Porque tiene un abordaje crítico, no solamente sobre tal o cual tema, sino sobre el modo mismo de significar. Relacionar fragmentos de sentido por la cita emite un efecto de sentidos que no está contenido en las unidades. El método de Benjamin no es sólo el de un Ensamblador – uno de los sentidos de Qohélet, el Eclesiastés. Ni la sola incompletud debida a los acontecimientos y a la muerte. Produce, por la aproximación de
fragmentos, una rítmica de significación, que está presente y no está representada. Del mismo modo la tarea del traductor es producir un pasaje que sigue siendo pasaje. No una llegada, como se piensa comúnmente, sino una relación que permanece relación. No termina en traslado, de lengua. Queda en camino, para hacer sentir el camino: “Por eso, sobre todo en el momento que aparece, el mejor elogio que se puede hacer de una traducción no es decir que se lee como obra original de su propia lengua. Por el contra- rio, la significación de fidelidad, garantizada por la literalidad, es que la obra pueda expresar la gran nostalgia de haber aportado un complemento a su lenguaje.” El abordaje crítico está allí, sobre la tradición, sobre el vínculo de lo subjetivo y lo colectivo que el dualismo no deja de separar en adentro/afuera, en la primacía del sentido, de la lengua, de lo social.
La actualidad de Walter Benjamin es también la actualidad ambigua de lo teológico- político. Es al mismo tiempo una figura, trágica, como la figura de un judío, de un cierto lugar del judío en el mundo europeo de su tiempo, y del nuestro. Una figura de la inestabilidad de lo filosófico por la teología. Así se desliza de la filosofía a la cosmogonía: “Comparación de la fenomenología de Hegel y la obra de Grandville”, Grandville en el que ve una “cosmogonía de la moda”.
La actualidad de Walter Benjamin no es solamente su admisión en el Panteón de la modernidad. Su modernidad es la crítica del cliché de la modernidad. Por todos lados, de Lautrémont o del Libro de Mallarmé, como de dada o de los futurismos, de todas las vanguardias de comienzo de siglo hasta Musil y Kafka, la modernidad se formó una representación sincrética de la modernidad. Un estereotipo: “Los componentes del arte moderno el esoterismo, el hermetismo, la desaparición del sentido, el carácter fragmentario de la obra, la sedimentación del contenido social en la forma, la maduración del material y la tecnicidad de los procedimientos considerados determinantes, para Adorno, de la función negativa del arte en el contexto de la cosificación total de las prácticas artísticas y culturales aparecen como consecuencias del fracaso de la cultura.” Las aventuras siempre individuales, el riesgo solo y sin precedente acaban en este sintético. Tan verdadero y ficticio como el retrato del judío por un antisemita, tal como Sartre lo analiza. Donde la modernidad, definida del todo negativamente como la no-unidad, la no-claridad, el no–sentido, designa esta otra trivialidad, lo clásico como representación. La modernidad habría hecho de la autodestrucción una de las Bellas Artes.
Cuanto más parece ilustrar Walter Benjamin esta condición, vista con posterioridad, tanto más su escritura es un combate contra la destrucción. A la muerte de Maïakovski, Roman Jakobson había escrito “De una generación que destruyó a sus poetas” Es mostrar el efecto social en el poema. Como lo presentaba, antes incluso, Mandelstam. Como Alexander Blok ubicaba la escucha de los poetas. Pero ver un arte poético en la presión de los desastres, es extrañamente volver a la víctima solidaria y cómplice de aquello que lo aplasta. Como se hace con el judío. Es ver la historia, imprevisible como el ritmo, en destino. En la ilusión retrospectiva, y la borradura de las condiciones históricas trans- puestas en condiciones estéticas, se codifica entonces, de lo descriptivo a lo normativo, un mito de la modernidad, que repentinamente se transforma en academismo de la modernidad. Ya que se afana en reproducirse.
Por el contrario, “Para una crítica de la violencia”, por ejemplo, bastará con atestiguar que la modernidad de Walter Benjamin está en el combate contra la descomposición. La escucha es incluso un combate. Es el trabajo de la alegoría, en Benjamin. Contra la estetización de lo fragmentario, receta de lo moderno, hay que reconocer los modos de historicidad del fragmento. Sin confundirlos con las formas breves. No podría mezclarse en una misma poética el resultado de una devastación, y el aforismo concebido breve. La valorización complaciente de la no conclusión, en los epígonos (no aparece ni en Benjamin ni en Kafka), se agota desde que toda obra está inconclusa.
En Walter Benjamin, el montaje se presenta como montaje surrealista. Qué más moderno que el montaje, el collage. Según Hanna Arendt, “se trataría precisamente de una suerte de montaje surrealista”. Sin embargo, sin excluir este patrón, hay algo más que informa, en Benjamin, el marco de las citas de las que sólo queda un parecido. Hannah Arendt liga este “descubrimiento de la función moderna de la cita” con un “deseo de destruir el presente”. Cita a Benjamin, que escribía: “Las citas, en mi trabajo, son como asaltantes de grandes caminos que se presentan armados y despojan al caminante de sus convicciones”. Pero la cita es uno de los más antiguos artes judíos. Junto al comentario. El Talmud está lleno. La cita-montaje de versículos bíblicos fue incluso un género medieval. La yuxtaposición de citas contribuye a terminar con el “encasillamiento rígido de las disciplinas”. Demuestra que la “consistencia de la verdad […] se ha perdido”, como dice Benjamin en una carta. Hannah Arendt agrega el coleccionista y el errático como figuras organizadoras de la cita: el coleccionista, “que recolecta entre los escombros del pasado sus fragmentos y sus pedazos”; el flâneur, que “que sólo necesita agacharse, por así decirlo, para recoger sus preciosos fragmentos entre los escombros del pasado”. Ese trabajo específico de la cita es vinculado por la propia Hannah Arendt con una nominación. Y la nominación en Benjamin es bíblica. Está ligada a Adán “padre de los hombres como padre de la filosofía”. Es una escucha de la tradición (sentido mismo de la palabra cábala), “y el que escucha con todas sus fuerzas no ve”. Benjamin lo decía de Kafka. Lo que acerca más la cita-montaje a la profecía. Es por lo tanto una relación con el pasado y el presente que es la de la historia. Por lo tanto, muy distante de una fijación y del surrealismo.
La especificidad del montaje, en Benjamin, es en sí misma una alegoría de la especificidad, susceptible de pasar inadvertida en medio de las sobrepujas y el alboroto de la modernidad. Pero la escucha, como la escritura, es singular. De donde la alegoría tiene el primer lugar, en el estudio y el modo de significar. Por allí quiero demostrar que la alegoría es una forma-sujeto, en Benjamin, y que el hebreo se vuelve alegoría, que el pasaje es un lugar reversible, figura de la inversión del futuro en pasado y del pasado en futuro, y la historia, el lenguaje, una alegoría entre sí. Figuras emblemáticas de esta utopía particular –la utopía del judío.
La alegoría, forma-sujeto.
Walter Benjamin hizo de la alegoría su forma-sujeto. La forma de su afinidad con Baudelaire. Privilegiada en relación con otras afinidades, Proust o Kafka. Una forma-trama. El retrato del autor en alegoría. Que tiene un lugar inaugural, y constante.
Desde la preparación de su tesis sobre el Trauerspiel y la tragedia, sitúa el tema como la “confrontación exhaustiva de dos formas, diferenciada por una deducción de la forma del Trauerspiel, a partir de la teoría de la alegoría1”. La “esencia de la alegoría” es objeto de la tercera parte del estudio (carta del 5.3.1924). Se trata de la “penetración histórico-filosófica de esta forma”. La alegoría está más allá de la estética, “más allá de la belleza”. Es dialéctica: “cada persona, cada cosa, cada relación puede significar cualquier otra cosa”. Fin de lo profano. Esta dialéctica es “religiosa”. La alegoría atañe al lenguaje, por- que es “convención y expresión”, ambos “en conflicto”. Por allí, en tanto ambigüedad y pluralidad del sentido, deviene un elemento del barroco, “destrucción de fronteras” entre las artes, “reinado de la dilapidación”.
La alegoría define el barroco, para Walter Benjamin, con una mirada y un traspaso del hoy sobre el pasado. La historicidad misma. El barroquismo de la historicidad.
La alegoría es barroca como forma de lo inacabado, de precariedad: “La penetración (Einsicht) en la precariedad (ins Vergängliche) de las cosas y la inquietud por salvarlas en lo eterno, es en lo alegórico uno de los móviles más fuertes”. La alegoría se sitúa “en el punto más alto del conflicto entre lo precario y lo eterno- wo Vergänglichkeit und Ewigkeit am nächsten zusammenstossen”. Por ese motivo la muerte, el cadáver, la Caída, juegan un rol emblemático en el barroco, y la tristeza (Trauer) es el “fermento” de la alegoría occidental”, según Benjamin, por oposición a la “retórica oriental”. La alegoría es el único “entretenimiento que se dispensa el melancólico”. Al estatismo del símbolo, que queda inmutable, Benjamin opone lo alegórico que debe “constantemente renovarse y sorprender”. La figura del no-orden, Unordnung, contrariamente al clasicismo: “Percibir la no-libertad, la inconclusión y el quiebre de la bella, de la sensual Physis estaba esencialmente prohibido en el clasicismo. Pero son ellos los que precisamente están incluidos en la alegoría del barroco, ocultos bajo su loco esplendor, con un énfasis en principio insospechado”
El tiempo es historia, en la alegoría según Walter Benjamin. La alegoría es una forma de la historia, no la historia de una forma. Porque la historia es “el curso de un ocaso que no se puede detener – Vorgang unaufhaltsamen Verfalls” (G:S: 1, 353). El sentido de ruina: “Las alegorías son al reino del pensamiento lo que las ruinas son al reino de las cosas– Allegorien sindi m Reiche der Gedanken was Ruinen im-Reiche der Dinge” (ibid., 354). Por ser una forma de la precariedad del sentido, la alegoría es una figura de la historia. Lo que dice la metáfora de la cara hipocrática, la cara de un muerto: “Mientras que, en el símbolo, con la iluminación (Verklärung) de la Caída, el rostro transfigurado (transfigurierte) de la naturaleza se revela fugazmente a la luz de la redención, en la alegoría la facies hipocrática de la historia es como un paisaje original fijo a los ojos del espectador. La historia, con todo lo que tiene de prematuro, de doloroso [2], de falseado desde el inicio, deja su huella en un rostro- no en la cabeza de un muerto. Y también es cierto que toda libertad “simbólica” de expresión, toda armonía clásica de la configuración, todo humano, falla en esto- lo que expresa no simplemente la naturaleza del ser humano, es la historicidad biográfica de cada uno que se expresa en la propia figura, la más decadente por naturaleza, que se expresa plena de sentido, como un enigma. Es el núcleo de la meditación alegórica, de la exposición barroca, profana (weltlichen) de la historia, como historia del dolor del mundo: significativa solamente en las pausas de su decadencia”. La alegoría reúne, en Benjamin, el sentido de la pérdida de todo y aquél de la pérdida del sentido mismo. Lo que constituye a la vez un método y una teoría del lenguaje, al mismo tiempo que una teoría de la historia.
La alegoría como método y modo de enfoque, constituye el método de montaje, en Walter Benjamin: “Método de este trabajo: montaje literario. No tengo nada para decir. Sólo para mostrar. No voy a robar nada valioso ni apropiarme de fórmulas espirituales. Pero de los trapos, del deshecho (die Lumpen, den Abfall); no quiero hacer el inventario sino hacerles justicia de la única manera posible: utilizarlos” El deshecho no viene dado pese a las apariencias. Sería empirismo. Se desprende del método que lo pone enseguida en su lugar. Tal como muestra el epígrafe de Remi de Gourmont en la sección “Peinture, Jugendstil, Nouveauté”: “Hacer historia con los deshechos mismos de la historia” A la especificidad del objeto, le corresponde la del método. Un fragmento plantea que “el comentario de una realidad […] requiere un método totalmente otro al de un texto. En un caso es la teología, en otro la filología, la ciencia fundamental. La alegoría, el montaje, están en lo teológico-político. Sin embargo, incluso mediante la anulación de la idea de progreso, es lo que él llama su materialismo histórico: “Su concepto fundamental no es el progreso sino la actualización” En un movimiento heracliteano, la teología y el marxismo son transformados, como los conceptos de progreso y declinación, que son “solo dos lados de una sola y misma cosa”. Ambición de la alegoría-montaje: “La primera etapa de este camino será adoptar el principio de montaje en la historia”. De dónde, implícitamente, surge esta crítica del marxismo: “Romper con el naturalismo histórico vulgar”.
La alegoría hace una poética de lo político, y una política de la poética. Al mismo tiempo que una teoría de la historia, una teoría del lenguaje: una lógica de su relación que desarticula el binarismo de sentido en su operación formalista. Es la línea de Hum- boldt; ubicar la historia en el pensamiento del lenguaje: “No es así, que el pasado de- rrama su luz sobre el presente y el presente su luz sobre el pasado, es imagen aquello donde lo que ha sido se une en un resplandor al ahora en una constelación.” En otros términos, es imagen la dialéctica en suspenso (Bild ist die Dialektik im Stillstand) […] Sólo las imágenes dialécticas son verdaderas (es decir: no arcaicas); y el lugar en el que se las encuentra es el lenguaje (die Sprache). El proceso no es por lo tanto reductible al mar- xismo. Tampoco al dualismo del signo. No se lo puede clasificar como una tentativa sin- crética, en un ida y vuelta del materialismo a la teología. La alegoría es aquí una lógica que transforma y desplaza los límites de los templos que constituyen el marxismo, o la teología, o la filología.
Esta poética de la alegoría está del lado de Humboldt, no de Marx o de Engels: “Wilhem von Humboldt pone el centro de gravedad en las lenguas, Marx y Engels lo ponen en las ciencias y la naturaleza. Toda la apuesta epistemológica, ética y política del siglo XIX está allí; y es también la nuestra, con sus estrategias adversas.
La alegoría-montaje, en su red de significar lo uno por lo otro, hace del flâneur de las calles, un flâneur del lenguaje. Walter Benjamin destaca la “magia de los nombres de calles”. La ciudad, por el nombre de sus calles es un “cosmos lingüístico”, de donde extrae una reflexión sobre los nombres propios y su relación con la lengua, tanto como una reflexión que desemboca en el laberinto. La poética de la alegoría, en Benjamin, es una teología del lenguaje. La poética del barroco ya es “onomato-poética”, el continuo de Dios con la naturaleza y el lenguaje que tiene por efecto no separar la imagen del trabajo prosódico. Es también una teoría del silencio: “Porque es muda, la naturaleza caída entristece –Weil sie stumm ist, trauert die gefallene Natur”. En cambio, “su tristeza la vuelve muda”, y “lo triste se siente así de tanto en tanto reconocido por lo inconocible”. Ser nombrado, -aun si el que nombra es tanto como un dios y un bienaventurado- deja tal vez para siempre una sensación de tristeza. Pero cuánta más todavía por no ser nombrado, sino solamente leído, leído sin certeza para el alegorista, y que sólo tenga mucha importancia para él”.
Baudelaire-París, Baudelaire- siglo XIX, el trabajo de la alegoría prolonga por su lectura la escritura de Baudelaire. Desde “Quiero mostrar cómo Baudelaire está rigurosamente encasillado en el siglo diecinueve” (14.4.1938), hasta “esta tendencia de Baudelaire a volverse modelo en miniatura del conjunto” (16.4.1938), es decir del libro París, capital de siglo XIX. Dialéctica en suspenso, pero “fundida-encadenada gracias a que lo antiguo aparece en lo moderno y lo moderno en lo antiguo”, fundida-encadenada al poema y a lo social: “La mercancía en tanto culminación de la visión alegórica de Baudelaire”, donde la prostituta “sería la mercancía culminando en plenitud la visión alegórica”. La paradoja es que, como para el montaje surrealista, una poética judía también organiza la alegoría del vínculo entre Baudelaire y Benjamin. “Hago tocar el cielo a mi Baudelaire cristiano, elevado por ángeles puramente judíos” (a Adorno 6.8.1939).
El paradigma del alegorista y del desterrado es tal que todos los términos que se refieren Baudelaire constituyen la alegoría de Walter Benjamin en Paris: “Esta poesía no es un arte regional, sino más bien la mirada del alegorista que alcanza la ciudad, la mi- rada del desterrado” [3] A la que se añade el flâneur en la multitud “El flâneur sigue todavía en el umbral de la gran ciudad, como en el umbral de la clase burguesa […] Busca asilo en la multitud”. Fundido-encadenado al Paris de Baudelaire al Paris de los surrealistas, a los pasajes del Campesino de Paris. De Baudelaire a la bohemia, a los complotadores profesionales, a Blanqui. El shock de Benjamin a la lectura de La eternidad por los astros, de Blanqui4 está preparado por el shock, como principio poético en Baudelaire”. Preparado por la teoría de la alegoría barroca, aun si “La alegoría en Baudelaire, contrariamente a la alegoría barroca, lleva rastros de la ira interior que era necesaria para hacer irrupción en ese mundo y para romper y arruinar sus creaciones armoniosas” (Zentral-park). La nostalgia, escribe Benjamin, es “el sentimiento que corresponde a la catástrofe en permanencia”. Fundido-encadenado con Blanqui y Nietzsche que expone la carta a Horkheimer el 6.1.1938. Y que retoma Zentralpark: “Es necesario fundar el concepto de progreso sobre la idea de catástrofe”.
La escritura de Walter Benjamin lee la relación entre melancolía y alegoría, y propaga la alegoría. La puesta de sol romántica es “el paisaje como alegoría”. El “todo para mí se vuelve alegoría”, epígrafe a la exposición francesa “Paris, capital del siglo XIX, Baudelaire o las calles de Paris” es puesta en práctica: “La afinidad de Baudelaire por el latín tardío lo impulsaba sin duda a su pasión por lo alegórico, que floreció por primera vez al comienzo de la Edad Media”. Como con la profecía, hay pasividad frente a la alegoría, para Baudelaire-Benjamin: “Shelley domina la alegoría, Baudelaire es dominada por ella”.
En Paris, ciudad mitológica, es alegoría, o muerte: “El aparato sangriento de la Destrucción” es la antesala de la alegoría. La serie encadenada de modernos y suicidas: “Así el suicidio aparece como la quintaesencia de lo moderno”. Y “La modernidad debe mantenerse bajo el signo del suicidio”, “esta “pasión moderna” que Baudelaire reconoció en el suicida”. El poeta asesinado de Apollinaire aparece, en Benjamin, a través de una metáfora judía: el “pogrom que debe acabar en la faz de la tierra con la estirpe de poetas líricos. El suicidio es uno de los lazos entre Baudelaire y Benjamin. Motivo en Baudelaire, performativo en Benjamin. Más que una causal recurrente, explicable psicológicamente, sociológicamente, se trata de una poética, que es autoprofecía, por la unidad en Benjamin de la teoría y de la escritura, del sujeto de la historia y de la historia de un sujeto. Angelus Novus, es él. La alegoría profetiza y no sabe que profetiza. Impulsa al extremo la experiencia de la precariedad: “La experiencia de la alegoría, que se ata a las ruinas, es verdaderamente la de la eterna precariedad –die der ewigen Vergängnis”. Presión extrema de los contrarios uno contra otro: lo eterno y lo que sucede. Constantemente la teoría y la práctica de la alegoría se mezclan en Benjamin, que evoca, en Zentralpark, la “tendencia destructiva de la alegoría, […] su manera de subrayar en la obra lo que aparece en un fragmento”
Los pasajes parisinos hablan de la ruina, el abismo, lo moderno y su pasaje de uno a otro. Muestran las ruinas de la burguesía, y de una época. Cada época “lleva implícito su final y lo revela – como Hegel ya lo había reconocido- con astucia”. La modernidad “está determinada a la vuelta de la fatalidad a ser un día la antigüedad” y “se lo revela a quien fue testigo de su nacimiento […] La cara de la modernidad misma nos fulmina con una mirada inmemorial. Tal es la mirada de la Medusa para los griegos”. Los pasajes son también señales de utopía. Análogos a las “calles-galerías” de Fourier. Benjamin releva: “Había un pasaje del deseo”. Que sigue existiendo. Los pasajes son también asociados al sueño: “Para comprender los pasajes a fondo, los deslizamos por la capa de sueño más profunda, hablamos como si nos hubiera sucedido. Aquí el sueño-deseo. Más allá, el funcionamiento del sueño.
La alegoría, forma de combate, produce el encuentro con Kafka. Walter Benjamin es escrito por la lectura de Ante la ley: Hoy como hace diez años su relato corto Ante la ley es siempre uno de los mejores que a mis ojos existen en alemán” (21.7.1925). Un ele- mento reaparece en el “12, Blumeshof” de Infancia en Berlín hacia mil novecientos: “Me quedaba inmóvil en el umbral, como enraizado […] no osaba, aterrado, acercarme”, y en Baudelaire, el umbral “que separa al individuo de la multitud. Baudelaire era el guardián de ese umbral”. En Historia de una amistad, Scholem menciona una leyenda del Talmud según la cual cincuenta puertas de la sabiduría “serían abiertas delante de Moisés, salvo la última; curiosamente este relato produjo una fuerte impresión en Benjamin” [5] Un alto, una prohibición transformados en historia de un sujeto.
Es lo que no se comprende lo que hace sentido. Especialmente en la parábola. Este enigma, este relato hacen la afinidad con la alegoría según Walter Benjamin. Donde escribir es esa búsqueda del sentido que se sustrae. Benjamin dice de Kafka, en 1934, a propósito de la esperanza de aplazamiento en El Proceso: “Nada era entendible para Kafka fuera de un gesto. Y ese gesto, que no comprendía, constituye el elemento nebuloso de la parábola. Punto de donde procede la creación literaria de Kafka”. La parábola, como la alegoría, hace una poética de lo inaccesible del sentido.
Una poética del fracaso. De la que el mismo Kafka se convirtió en parábola. Walter Benjamin escribe: “Fracaso es su intento de gran estilo para hacer de la literatura una enseñanza y darle, como parábola, la consistencia y falta de brillo que, desde el punto de vista de Kafka, eran las únicas cualidades adecuadas. Ningún escritor ha obedecido tan fielmente el mandamiento “No te harás imagen”. El fracaso se vuelve enseguida una alegoría de la literatura, del lugar de la escritura” Por lo tanto su actualización. Su finalidad. Lo que no se puede imitar ni pretender ser. El fracaso de Kafka se vuelve una figura que anula el fracaso: “Para estimar la figura de Kafka en toda su pureza y en su belleza específica, nunca se debe perder de vista esto que es la imagen de alguien que ha fracasado. Las circunstancias de este fracaso son complejas. Podría decirse que una vez seguro de la desventura final, todo entonces y solamente entonces todo le sucede como en sueños. Nada más extraño que el fervor con el que Kafka ha resaltado su fracaso: (carta a Scholem, 12.6.1938). Donde todo refiere al mismo Benjamin. El “como en sueños” habla de la completa inmersión del sujeto en toda su aventura, la falta absoluta de lo lúdico, que hace, y solo ella, que todo pueda volverse alegoría, porque entonces la alegoría es la alegoría del sujeto. Es el valor, en Benjamin, del hombrecito jorobado, “el habitante de la vida desplazada”, que “se desvanecerá con la llegada del Mesías”
Así, nada menos lúdico (lo que no impide el humor, al contrario) que la alegoría forma-sujeto. Que en ese sentido se parece incluso a la profecía, juega a un peligroso juego con las “experiencias místicas”, y con la locura: “Lo que hay de loco en Kafka, de propiamente loco y en el preciso sentido del término, es que este universo de experiencia, el más reciente de todos, ha sido convocado en él precisamente por la tradición mística”. Profecía de Benjamin: “La experiencia que corresponde al Kafka individuo privado bien podría ser tomada por las grandes masas a la hora de su propia supresión”. Adorno le recuerda: “usted dijo que cada una de las ideas de los pasajes deberían estar arrancadas propiamente de una zona dominada por la locura”
Distinguiendo las parábolas de Kafka de la alegoría, Walter Benjamin se refiere a ellas como si hablara de su propia alegoría: “No se trata de alegorías y no se debe tampoco tomarlas al pie de la letra, están hechas para ser citadas y relatadas con miras a una explicación. ¿Sabemos acaso las lecciones que contienen las parábolas de Kafka y los llantos de sus bestias? Jamás son explicitadas y apenas aparecen, aquí y allá, en forma alusiva”. Es que para ellas “ya no es cuestión de sabiduría”. En Kafka, las parábolas son alegoría de la hagadah – lo legendario, y alegoría de la ausencia de una nueva halakkah– el enfoque de la ley. Pero Kafka también es el pasaje de otra alegoría. Donde Kafka está en la escucha de la tradición, y de los “residuos”. Benjamin sugiere que los elementos de lo desconocido del sentido, en lugar de remitir a “lecciones” antiguas, “los preparan como hacen los precursores”. Por allí, invierte el pasado en futuro. Abre la alegoría a la profecía, el futuro del sentido. Hace de la alegoría no sólo su forma-sujeto, sino una forma de la utopía, una forma judía.
Traducción: Raquel Heffes
Ph / Walter Benjamin
1 W.Benjamin, Correspondance I, 1910-1928, Aubier-Montaigne, 1979. Carta del 7.10.1923, p.278.
2 Leidvolles, et Leid, “mal,dolor”, incluye también el suicidio, sich ein Leid antun. No dicho, pero incluido. Pulsión del sentido y de la historia.
3 W. Benjamin, « Paris, capitale du XIX siècle »
4 Ver la carta a Horkheimer del 6.1.1938
5 Gershon Scholem, Walter Benjamin, historia de una amistad.
Fuente: https://cuartaprosa.com/2020/10/21/henri-meschonnic-la-utopia-del-judioi/










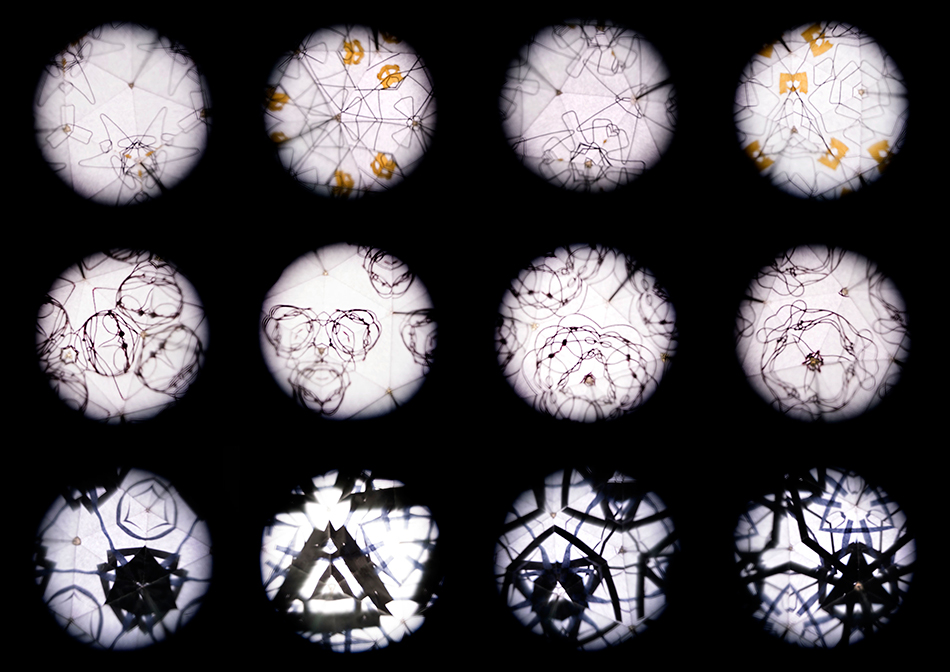
















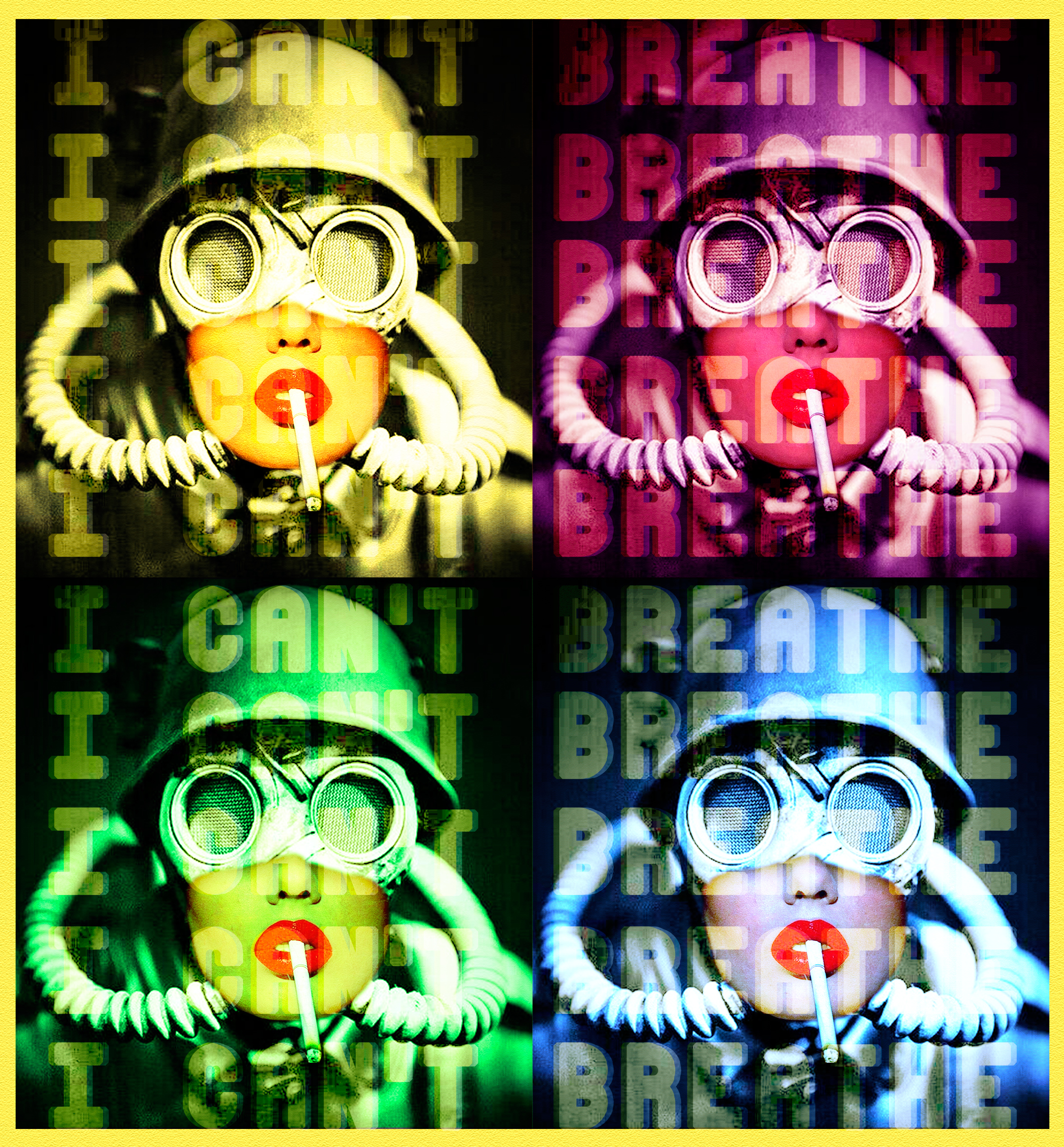








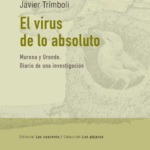








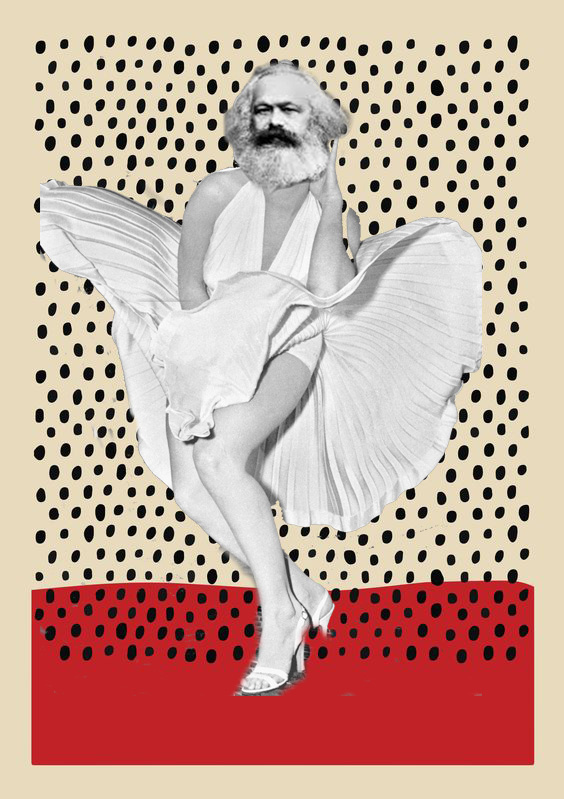

















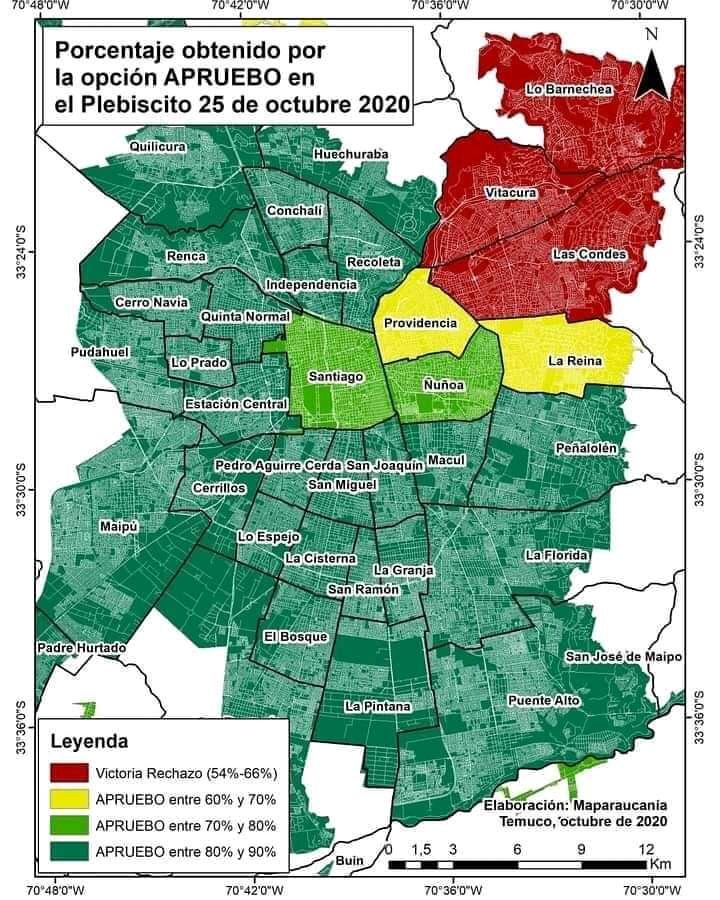











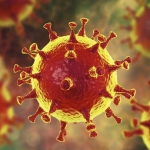



 Sarmiento, Macedonio Fernández, Borges y Arlt
Sarmiento, Macedonio Fernández, Borges y Arlt