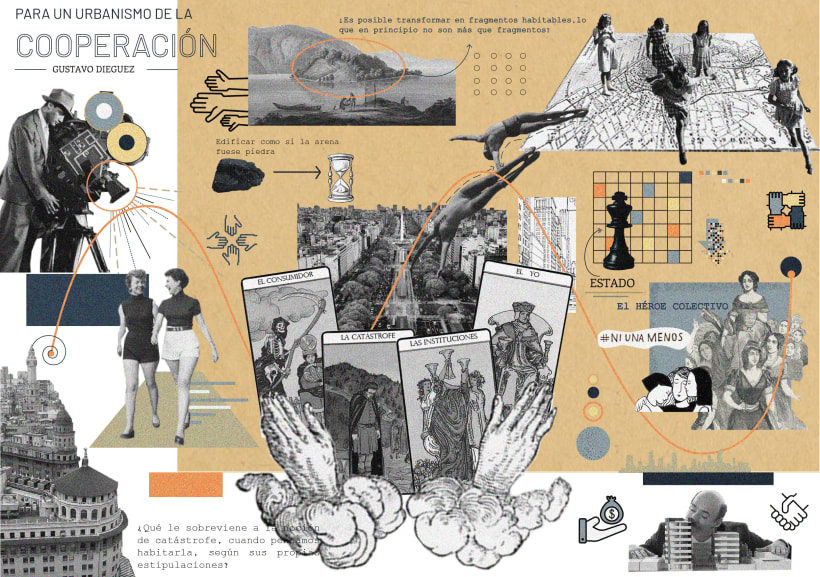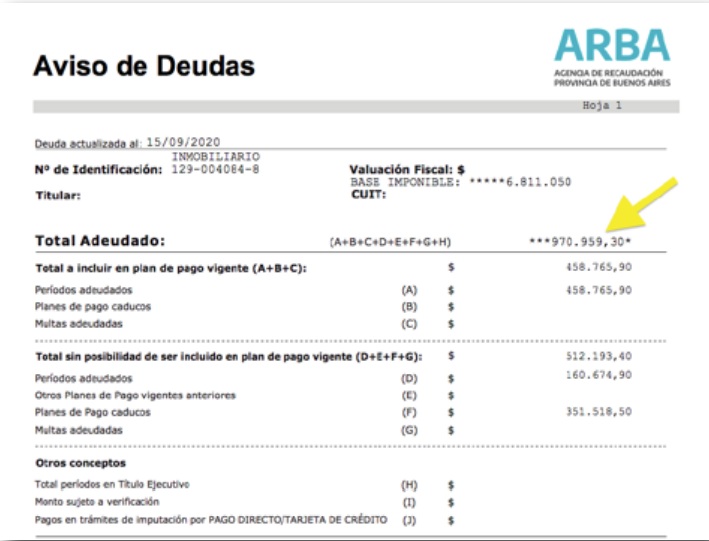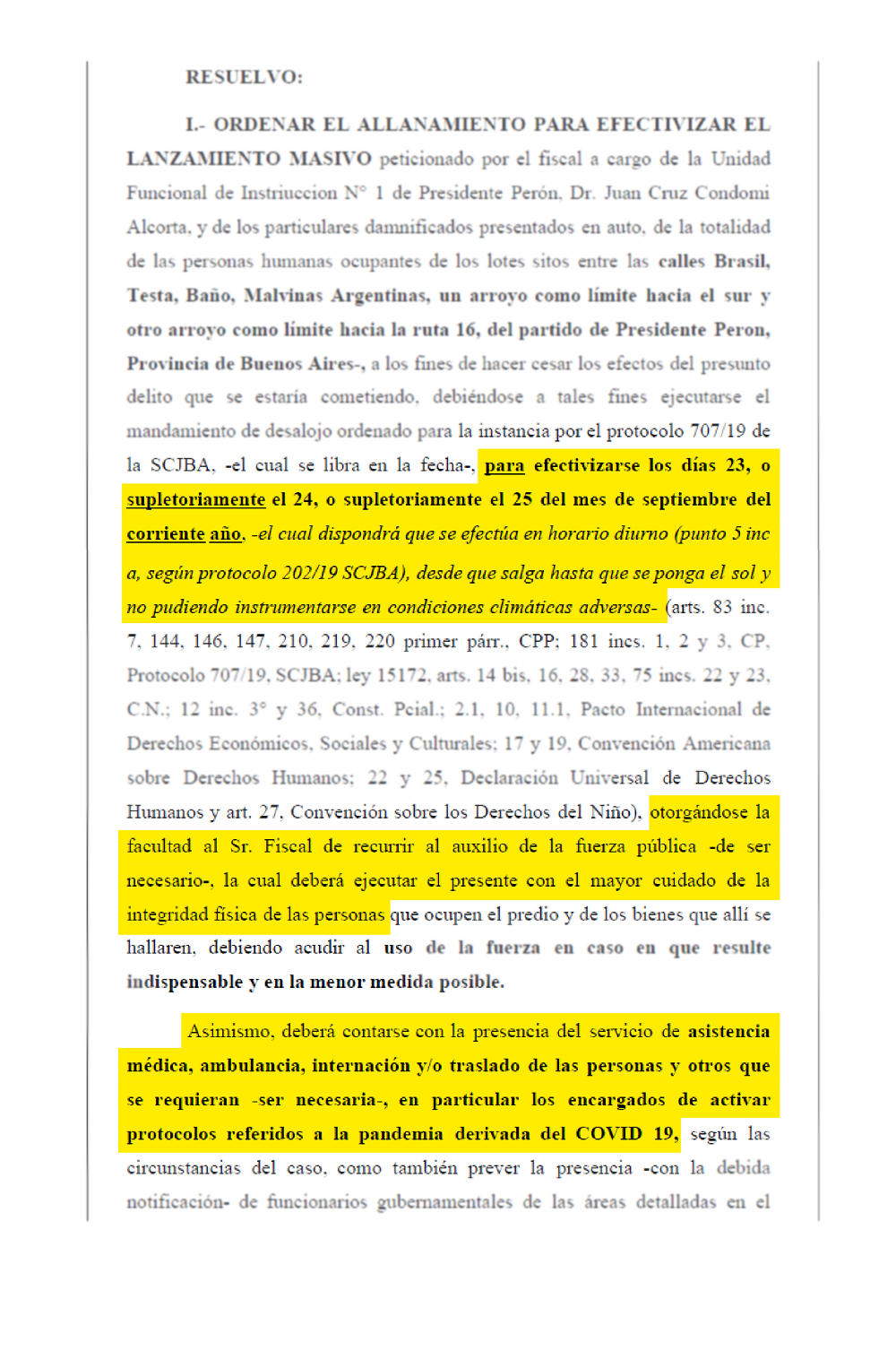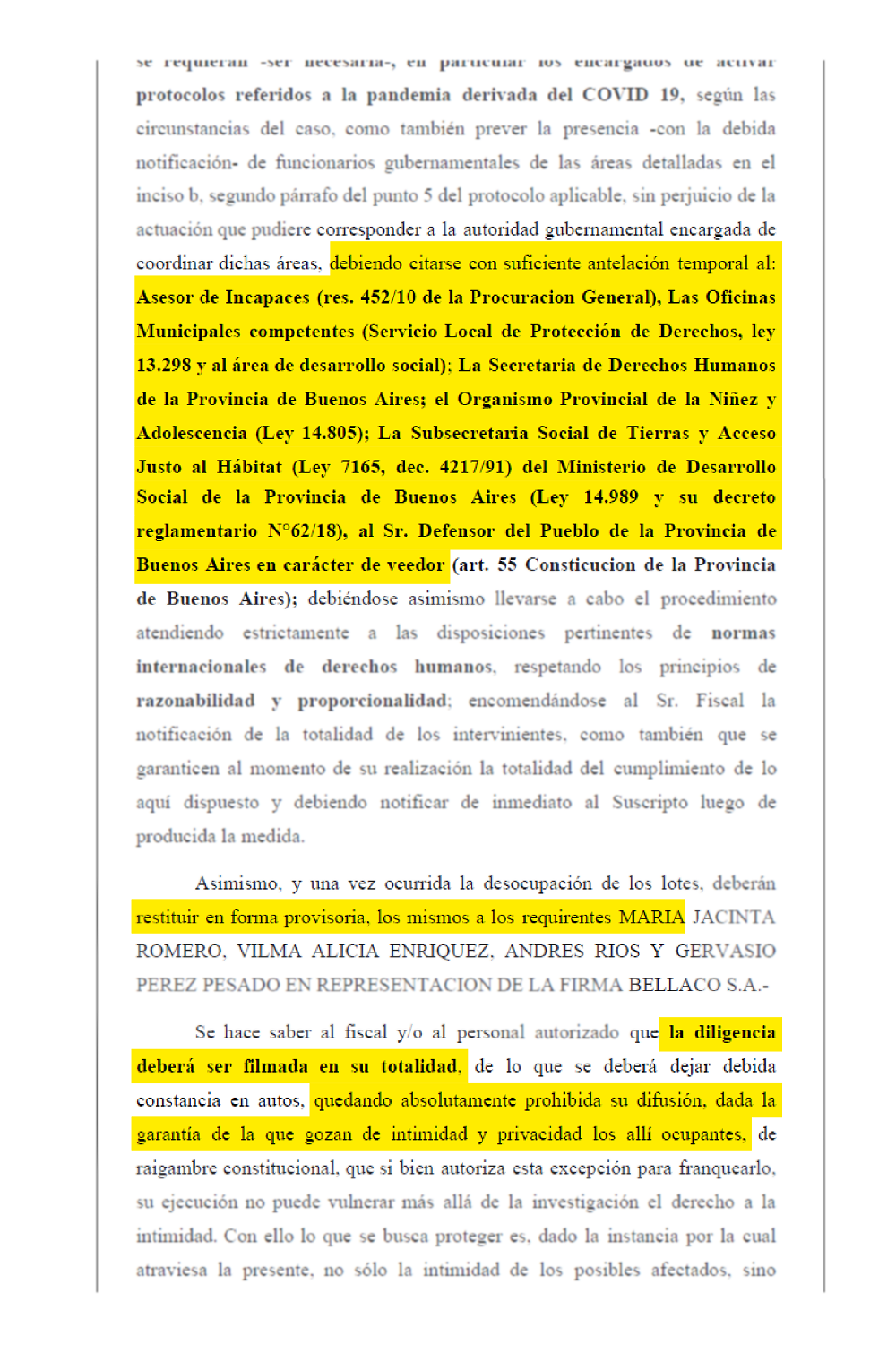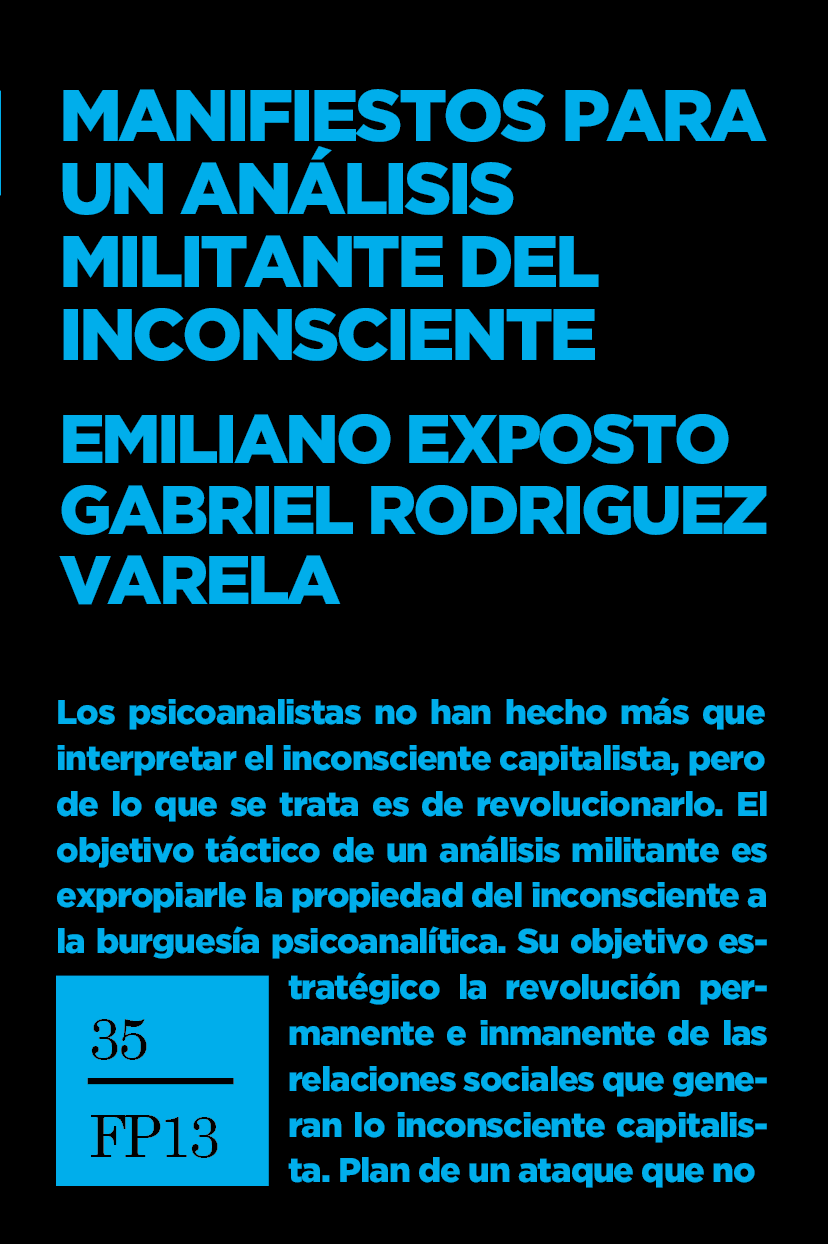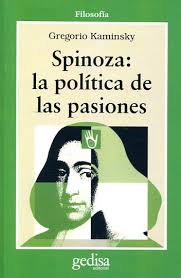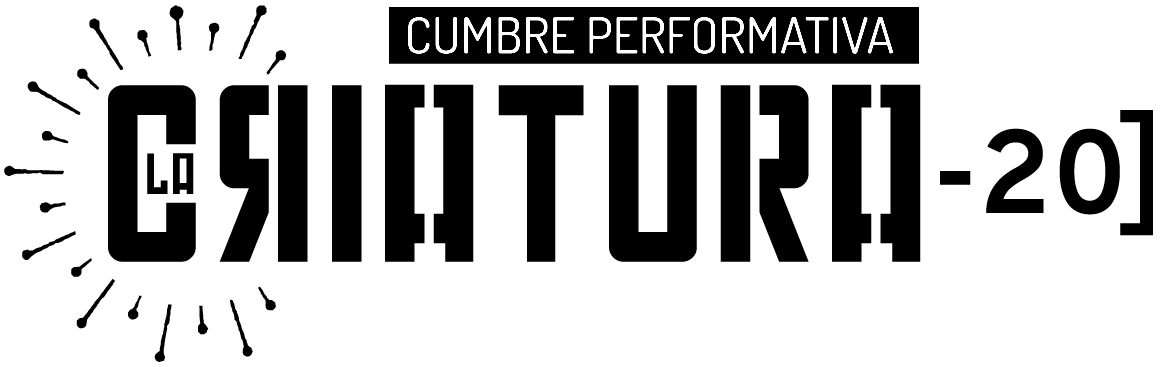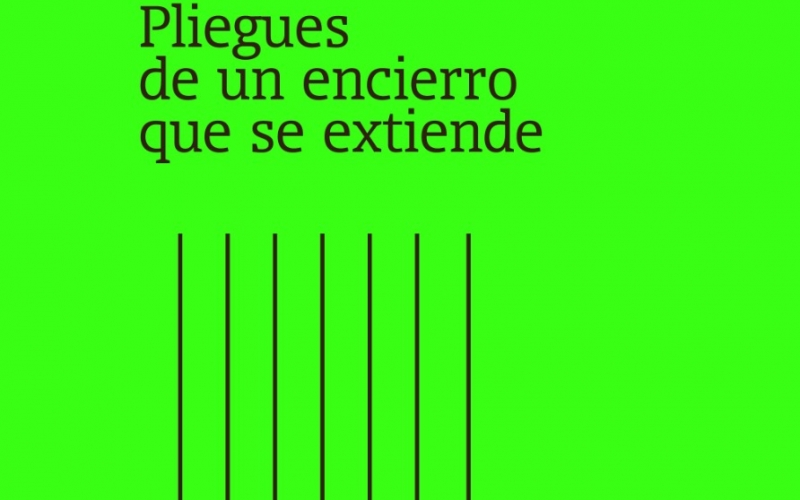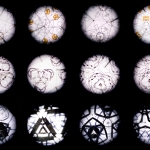El malestar en la cooltura // Julián Ferreyra

A propósito de los 90 años del texto freudiano: vigencia, críticas, urgencias.
El porvenir del malestar
El malestar… fue también el malestar de Freud. Lo escribió luego de un período de receso de escritura, probablemente a causa de su enfermedad. Fue hace 90 años, paradójica e inmediatamente después de concluir El porvenir de una ilusión. El anudamiento entre porvenir, ilusión y malestar resulta crucial para que el abordaje de este último no se degrade en control o normalización.
La apuesta freudiana es la construcción íntima y a la vez común de alguna clase de porvenir para el malestar, dignificándolo como lo más propio del ser hablante: el malestar de cada quien y de los pueblos incluye historia(s) y conflicto; nos confronta con lo que no está hecho para funcionar como una máquina: el deseo.
Es freudiano afirmar que no hay escisión entre deseo y malestar. Un “completo bienestar” sería únicamente homologable a la muerte, a un ideal demasiado mortífero.
Felicidad y malestar
El título original era “La infelicidad en la cultura”. Al no existir una traducción literal al inglés, en esa lengua fue publicado como Civilization and its Discontents, trayendo así un problema, un síntoma, estrictamente freudiano: equiparar cultura a civilización. En este sentido la anécdota permite esbozar algunas preguntas interesantes: ¿infelicidad es sinónimo de malestar? ¿No podría haber malestar aun estando-feliz? ¿hay hecho cultural sin malestar? ¿qué dispositivos sociales, comunitarios, afectivos y políticos para su tratamiento?
Dichos problemas son freudianos, aun cuando lo que él entendiera por cultura, o la cultura de su tiempo, incluya matices, cambios y diferencias cruciales con “nuestra” cultura. Otra época, otro tiempo, no obstante preguntas y problemas que incluyen rasgos humanos fundamentales.
El malestar… está vigente porque es una pregunta que interpela. Esto último es condición necesaria y deseada para la vigencia del psicoanálisis en su conjunto.
Sociología freudiana
Es un texto con horizonte social, una sociología freudiana: empresa fallida, pero que igualmente causó el deseo de un público mucho más amplio que los psicoanalistas o el “campo psi”. Freud produce una discusión en torno al hecho cultural, introduciendo una cuestión que a su juicio implicaba un antagonismo irremediable: las exigencias pulsionales, diríamos “individuales”, y las restricciones impuestas por la cultura. Por ello es que dicha sociología freudiana ─que implicaba también su propia neurosis e ideología─ aunque polemizara con las categorías de masa, individuo y sociedad les otorgaba al mismo tiempo consistencia. Se trataba de una curiosa forma de liberalismo, y de una aspiración contractualista un tanto ingenua.
En ese impasse inconciliable entre pulsión y cultura Freud ubica un denominador común: en ambas dimensiones se impone una exigencia, cuestión que le permite trazar cierto paralelismo que encuentra un cruce en la noción de Superyó: ese representante de la conciencia moral, que es al mismo tiempo tan íntimo y familiar como también testimonio de una determinada época.
Un Ideal que plantea reclamos y exige, importando esto menos una discusión moral que una pregunta ética con plena vigencia: ¿no será el malestar, acaso, un signo de cómo una determinada cultura exige, demanda y normaliza? Y si así fuera, ¿se trataría de eliminar el malestar, acallarlo, tornarlo dócil, funcional a determinados parámetros?
Ilusión o estupidez
Freud tenía una ilusión del hecho cultural y humano en la cual el Bien podría salir del Mal mediante alguna clase de proceso, natural en tanto psíquico. Una ilusión maniquea, neurótica; pero una ilusión que le permitió trazar un porvenir, incluyendo un tratamiento posible: el psicoanálisis. Porque para Freud las ilusiones son poderosas. Quienes dicen “no te hagas ilusiones” suelen ser los estúpidos, a quienes difícilmente un análisis cure. Recordemos que para Freud la estupidez resulta tanto o más costosa que la enfermedad. ¡Premisa demasiado vigente!
En un psicoanálisis se operan ilusiones, sobre todo la más difícil de soportar: la (des)ilusión amorosa y su relación al malestar. El psicoanálisis dignifica por ver y escuchar ficción y drama allí donde simplemente había miseria.
Nove(r)dad
Resulta tentador descubrir malestares específicos de nuestra época, pero quizás convenga abstenernos de esta actitud, en tanto comporta la necesidad por la novedad. Exigir novedad, originalidad o unicidad es justamente una exigencia nueva pero al mismo tiempo antigua. Un vino nuevo en un odre viejo, diría Freud.
¿Esto quiere decir que el malestar no adopta nuevos ropajes, nuevas configuraciones? Por supuesto que no. El malestar se actualiza en formas sutiles, sofisticadas, siendo una de ellas su propia renegación. Me refiero a esas formas del malestar que se presentan como su aparente contrario: los ideales de salud perfecta, de felicidad continuada y obligatoria, de productividad a como dé lugar.
Individualismo enfermo
El malestar… resulta urgente para evitar que el propio psicoanálisis ─o cualquier discurso psi─ devenga medicalizante, ya que no todo sufrimiento o dificultad implica trastorno, déficit o (psico)patología. Urge recordar esta cuestión en este tiempo pandémico: expresar malestar puede ser también un signo de salud.
Lo último es correlativo a una lectura crítica del texto freudiano, esto es, el problema de reducir el malestar a un asunto individual. Freud describe al menos tres fuentes de sufrimiento: el propio cuerpo y su decadencia, el mundo exterior y su eventualidad implacable, y las relaciones con los semejantes. Claro está, el individualismo como modo de subjetivación permitiría un subterfugio a esta última, pero no sin consecuencias: evitaría el sufrimiento que el otro, sobre todo el diferente, me implica, pero rechazando cínicamente toda forma de lazo. Ahorrándose el sufrimiento, diría Freud, se relega el placer de estar en comunidad.
De nuevo en pandemia, vale reivindicar las políticas y protocolos en salud mental que intentan cuidadosamente sostener ciertos encuentros con los prójimos en momentos de dolor, tales como los rituales y ceremonias en torno a la muerte de seres queridos. Esa reivindicación es también freudiana.
Malestar sobrante
Hay vidas más duras de vivir que otras, y al malestar intrínseco al hecho cultural es lícito y necesario agregar lo que Silvia Bleichmar planteara como malestar sobrante, particularizado en diversos colectivos y poblaciones. Además de la inexorabilidad del existir, se produce sufrimiento a causa de relaciones de poder y sujeciones históricas.
Quien ejerce el psicoanálisis debe, como invitaba Lacan, estar a la altura de la subjetividad de su época en este sentido. Un/a psicoanalista que no critica su realidad y la de quienes lo rodean no dista mucho de convertirse en un coach: aquel que pregona una neutralidad que le permite recostarse sobre laureles artificiales en la torre cómoda de la apoliticidad.
Resianálisis
La trampa de algunos discursos de época, individualistas y afines al neoliberalismo como modo de subjetivación, es persuadir de que lo injusto es necesario y que la respuesta “adaptativa” y valorada frente a ello debiera ser cualquier forma de la llamada “resiliencia”. Resiliente sería quien se hubiera perjudicado con neurótica docilidad, sepultando la potencia de su malestar.
La apuesta ética del psicoanálisis no se estaciona cómodamente en una mera “aceptación” de lo injusto, sino en la posibilidad de quebrar cualquier forma del statu quo, transformándolo. Esto último, claro está, si y sólo si quien conduce un psicoanálisis dota a su práctica de una ética en este sentido. Lamentablemente existe un ejercicio cínico del freudismo que podríamos nombrar resianálisis.
Coolpa o solidaridad
No omitamos hablar entonces del malestar en la cooltura: nuevas culpas de viejas exigencias, modos new age con aparente signo positivo, coolpas. Porque no hay nada más culpógeno que el imperativo “¡viví sin culpa!”. Un superyó aggiornado que exige gozar, un hipsteryó afín a sofisticados dispositivos de control: por ejemplo, el emprededurismo de sí. Esta cuestión es central, ya que desde el texto freudiano la culpa constituye el problema más importante del desarrollo cultural.
En tiempos de profundas transformaciones socioculturales, políticas y sexuales, hay una idea fuerza de El Malestar en la Cultura que resulta casi indispensable: asumir y abrazar el hecho de que “ninguna regla vale para todes”. De esta manera, evitaremos generar un sufrimiento miserable y objetivante allí donde simplemente había malestar.
Este horizonte ético recuerda que no será desde la inoculación de culpas ni su aparente contrario, coolpas, el camino hacia un porvenir del malestar. Quizás tengamos una pista en una antigua más no por ello vieja idea, la solidaridad: eso que va más allá de una mera identificación, que no se reduce a altruismo ONGista ya que incluso atañe a la propia supervivencia.
Solidaridad es un concepto freudiano, ya que la felicidad no será sin los otros.
Julián Ferreyra escribió #PsicoanálisisEnVillaCrespo y otros ensayos (La Docta Ignorancia, 2020).
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/292576-el-malestar-en-la-cooltura