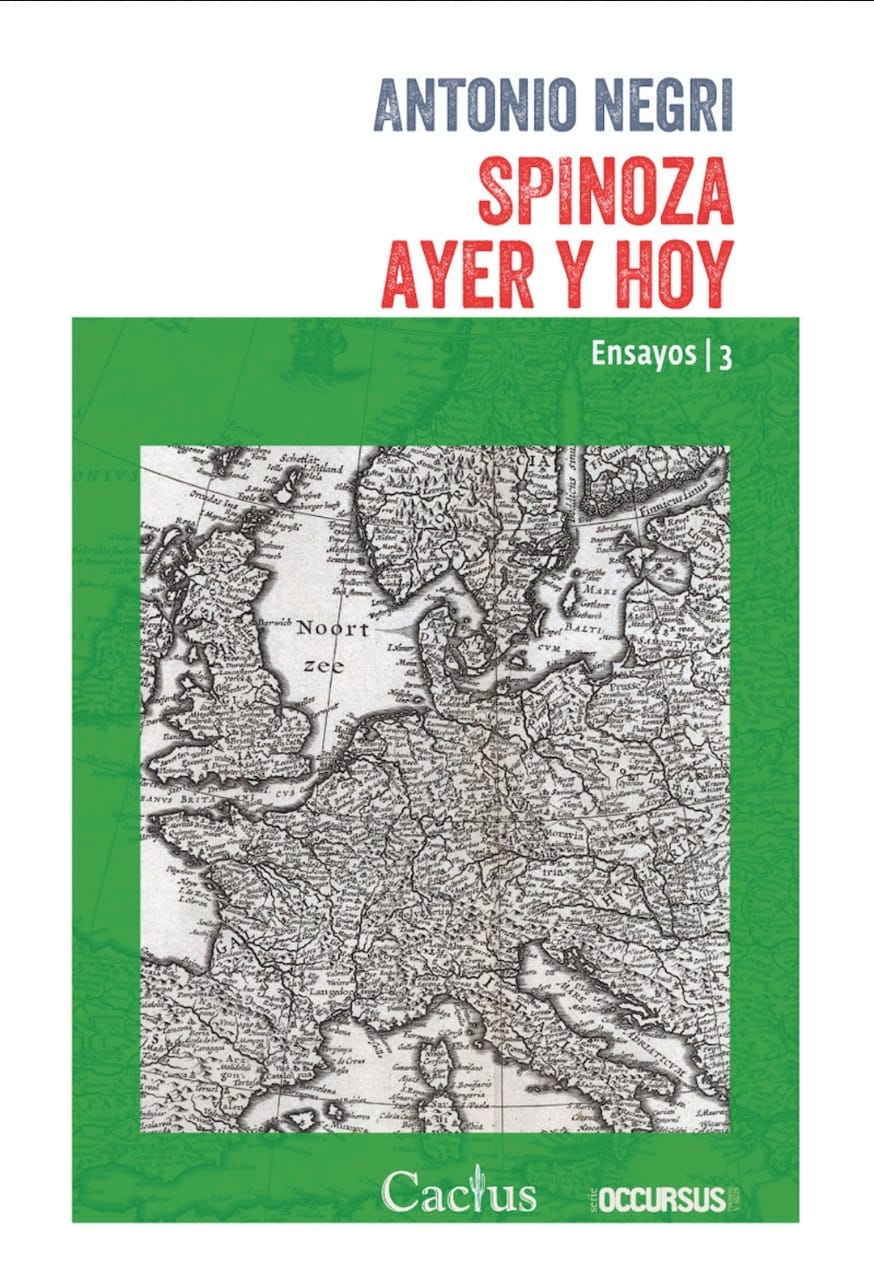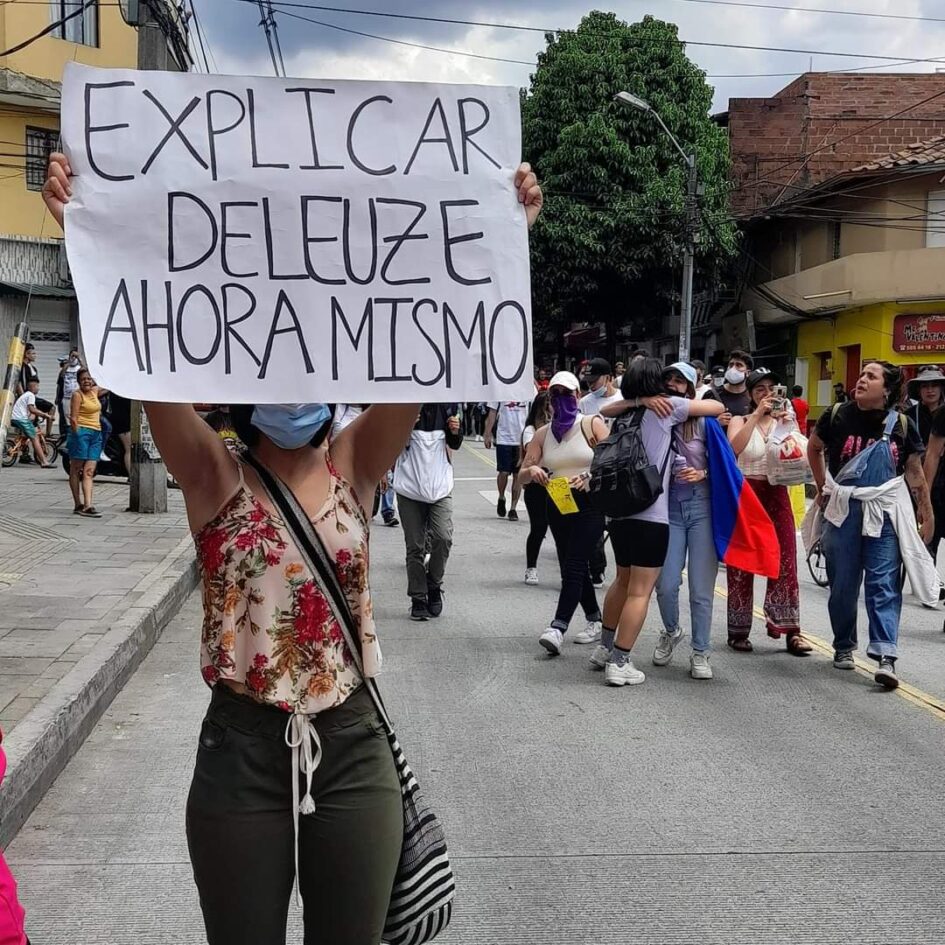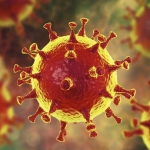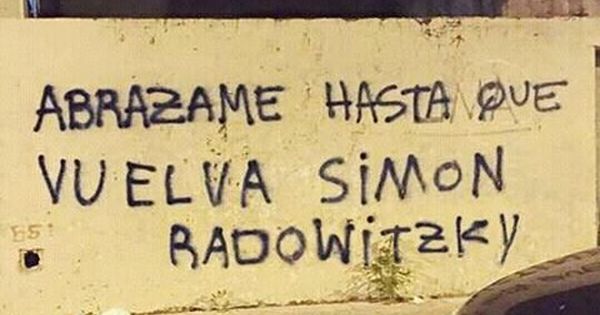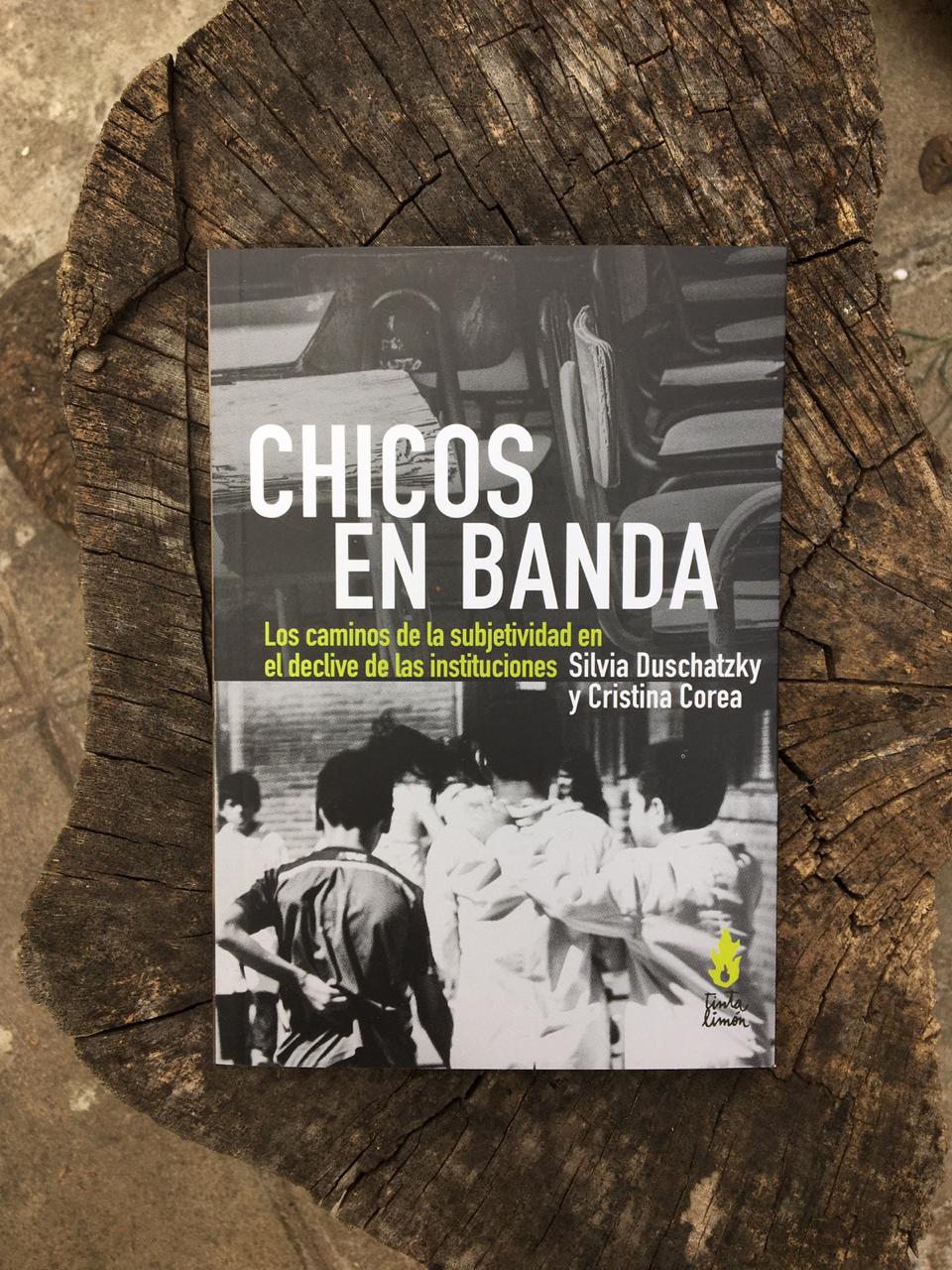Sueño y vigilia de las mujeres // Lila María Feldman

Hay hitos a lo largo de la Historia, que fundan particulares modos de leer y escribir, hitos que reescriben la cultura toda. Hay acontecimientos en La Historia que son acontecimientos significantes. El #niunamenos de la mano de los movimientos feministas es uno de ellos.
Elena Ferrante, escritora italiana, tiene un libro cuyo título es “La Frantumaglia”. Nombre que designa un estado particular, que ella conoce a través de su madre, quien inventa esa palabra, que podríamos ligar al sueño, a lo onírico, materia intangible hecha de dolores, fantasmas y silencios, con la que escribimos y vagabundeamos en pensamientos, a veces eso que nos permite descubrirnos “otras” de las que somos, otras en las que somos, a veces las que querríamos ser, las que no pudimos ser. Elena Ferrante habla de la frantumaglia para aludir a lo que la lleva a escribir. Se trata de un neologismo, es una palabra inventada (gesto tan apropiado para hablar de una “inexistencia”, a la vez que potencia de la escritura como lo que permite hacer que algo que antes no existía, pase a existir). Y luego rescata una palabra que sí posee existencia pero cargada de un sesgo peyorativo: vigilancia. Vigilar, estar en vigilia, atentas, despabiladas (contracara o contraluz de frantumaglia). Vigilar en la pluma de Elena Ferrante adquiere otro sentido, un sentido importante para nosotras. “Vigere, estar en plenitud de fuerzas, este verbo que indica el extenderse de la vida, está en la raíz de vigilante, de vigilia y –me parece ahora- ilumina de sentido la palabra vigilancia”. Vigere es expandirnos con todas las propias fuerzas. Sigue escribiendo Elena: “El cuerpo femenino (y el cuerpo de la multitud feminista agrego yo) ha aprendido la necesidad de vigilarse, de cuidar la propia expansión, el propio vigor”. “Me gustan mucho las mujeres vigentes que vigilan y se vigilan precisamente en el sentido que intento describir”. Ella escribe sobre esas mujeres, no porque sufren precisamente, más bien porque luchan. Vigilarnos, estar vigiles, nos recuerda -a veces cuando estamos en el fondo de un pozo, en ocasiones en las que prima la frantumaglia- la necesidad de vivir. Se trata de afirmar y reafirmar el derecho a la vida. La multitud feminista expande, realiza esa vigilancia, palabra que ahora podamos tal vez despejar de su carga policial para devolverla y restituirla al sentido y potencia que Ferrante propone. La vigilia feminista, sabemos nosotras de qué se trata. Sabemos de tantos vigores, luchas y conquistas que allí se sostienen. En vigilia, reafirmar el derecho a la propia vida, a la de cada una y la de todas, expandir nuestra fuerza para que resuene lo que hicimos con el lenguaje: volverlo a crear, para que en él se amplifiquen los ecos de cada una de las matadas de la historia. #Niunamenos es la palabra, toda junta, que nos junta para gritarlo cada vez, y cada vez, hasta que no falte ninguna. El lenguaje se amplia, se revuelve, se revoluciona, cuando una palabra se vuelve necesaria, imprescindible. Cuando visibiliza una inexistencia y una opresión. Cuando hace existir.
Cada vez que -aún hoy- se dice o se escribe «crímenes pasionales», o se hace referencia a las pasiones para dar cuenta de un crimen, me pregunto: ¿Por qué se puede asumir el carácter político y la condición de genocidio de ciertos crímenes y no de otros?
Todas las ferocidades criminales arraigan en pulsiones y pasiones. Esas mismas que nos constituyen. Sin embargo, el derecho de una mujer, y de las disidencias sexuales, a vivir y a gozar son aún puestos en cuestión y las maquinarias visibles e invisibles que atacan ese derecho y que causan exterminios (junto a violencias y torturas de todo tipo) tienen otro precio, no suelen ser nombrados y visibilizados como lo que son: genocidio a lo largo de la historia toda. Porque son pasiones…
Hay quienes se revuelven contra tantos dispositivos masivos de exterminio, y saben llamarlos por su nombre, lo saben, mientras naturalizan otros. Los feminicidios no son crímenes pasionales. No son desgracias. Son matanzas. Están dirigidos a una, y a todas. Niñas, adolescentes, mujeres y disidencias.
Si no, hablemos también de los «crímenes pasionales» del nazismo. De todas las guerras y matanzas y exterminios.
Ese sistema que permite que ello ocurra y se naturalice se llama Patriarcado.
Y seguimos preguntando (aunque la lista sería interminable) ¿Dónde está Tehuel?

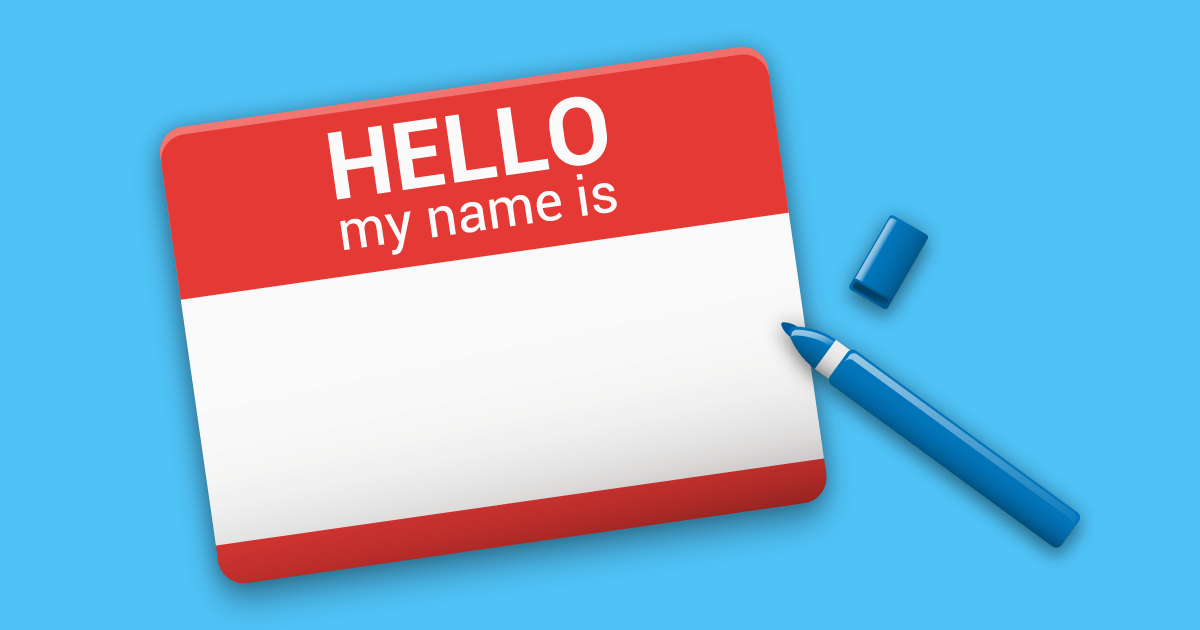






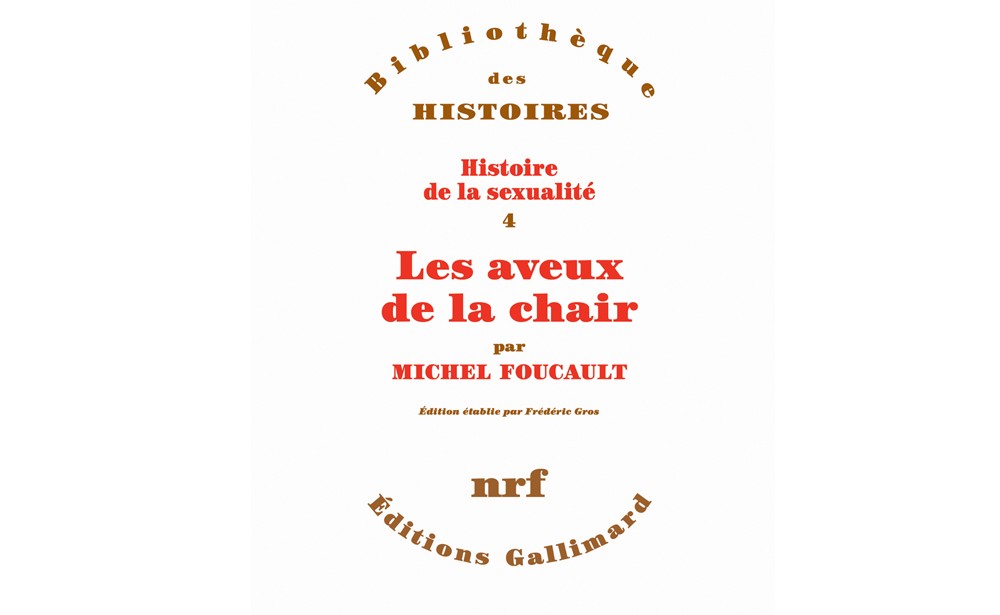
 Lo que se descubre allí es apasionante, sobre el registro de la historia tanto como en el de la actualidad. Porque la que se descubre es una historia poco conocida. Foucault muestra cuán equivocado es imaginar que una gran libertad pagana fue sofocada por una austeridad cristiana que supuestamente condenaba toda vida sexual. ¡Este no es el caso! Los filósofos de la antigüedad, desde Platón a Marco Aurelio, ya abogaban por una supervisión estricta de las prácticas sexuales. Las prescripciones cristianas no son, de golpe, más minuciosas ni más represivas. Al contrario: los Padres de la Iglesia a menudo toman y repiten al pie de la letra las frases de los filósofos. Conservan prácticas ya formuladas, tales como la condena del adulterio, del matrimonio en segundas nupcias, las obscenidades entre esposos… Sin embargo, hablan de otro tipo de experiencias: dejan de considerar las relaciones de los placeres y de la moral, para preocuparse de la carne y la concupiscencia. En lugar de codificar los comportamientos, focalizan su atención en la interioridad del sujeto, en su relación con su propio deseo, en el consentimiento íntimo o de renuncia al mal.
Lo que se descubre allí es apasionante, sobre el registro de la historia tanto como en el de la actualidad. Porque la que se descubre es una historia poco conocida. Foucault muestra cuán equivocado es imaginar que una gran libertad pagana fue sofocada por una austeridad cristiana que supuestamente condenaba toda vida sexual. ¡Este no es el caso! Los filósofos de la antigüedad, desde Platón a Marco Aurelio, ya abogaban por una supervisión estricta de las prácticas sexuales. Las prescripciones cristianas no son, de golpe, más minuciosas ni más represivas. Al contrario: los Padres de la Iglesia a menudo toman y repiten al pie de la letra las frases de los filósofos. Conservan prácticas ya formuladas, tales como la condena del adulterio, del matrimonio en segundas nupcias, las obscenidades entre esposos… Sin embargo, hablan de otro tipo de experiencias: dejan de considerar las relaciones de los placeres y de la moral, para preocuparse de la carne y la concupiscencia. En lugar de codificar los comportamientos, focalizan su atención en la interioridad del sujeto, en su relación con su propio deseo, en el consentimiento íntimo o de renuncia al mal.