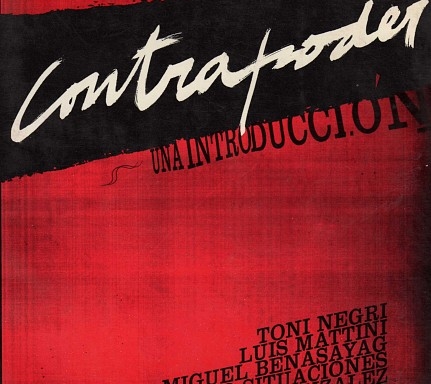Rosario, sábado 20 de septiembre de 2008
1. Se nos ha invitado a hablar sobre la relación que hemos tenido con “las prácticas artísticas”. No se trata de algo que hayamos elaborado como Colectivo, a pesar de que desarrollamos durante estos años diversas amistades con experiencias y personas ligadas al mundo del arte. Cuando tuvimos que comentar con los amigos el motivo de la charla, naturalmente nos salió decir: “tenemos que hablar sobre la relación entre arte y política”. Pero esta forma tan espontánea de plantear el problema nos entrampa desde el vamos, instalándonos en un tono abstracto que impide recorrer la grietas que sí nos interesan.
¿Por qué y cómo prospera este automatismo, que podríamos tomar como ejemplo de la infinidad de clichés que organizan nuestra experiencia social?
Seguramente mucho tiene que ver, en este caso que nos incumbe, la persistencia de un tipo de razonamiento que proviene de los años setenta y que aflora cuando necesitamos nombrar el sentido de los dilemas contemporáneos.
Sabemos que aquella fue una época en la que los procesos de radicalización social interpelaron con mucho ímpetu a quienes desarrollaban su trabajo en las distintas disciplinas expresivas, al punto de que muchos artistas se vieron obligados a arriesgar desplazamientos que in-distinguían las distancias entre los “campos” del arte y de la política.
Tomemos brevemente y un poco al azar, el modo en que Glauber Rocha abordó el problema, cuando decidió disolver el movimiento del Cinema Novo en el año 1970, no tanto porque hubiera fracasado sino porque habían llegado a formular preguntas que le exigían derivas radicalmente nuevas. En una carta a Alfredo Guevara, director del Instituto Cubano de Cine, dice: “puedo afirmar que el cinema novo, aunque destruido, es aún la vanguardia cultural de Brasil, entendiéndose cultural no como culturalismo sino como un lenguaje que expresó necesidades revolucionarias de una sociedad colonizada”. Glauber explica que esta “ambición lingüística” fue cercenada por el fuego cruzado de la dictadura, pero también por la “instrumentación didáctica” que la izquierda pretendía de los lenguajes que politizaban lo social. Sin embargo, él no sólo cuestionó aquella reducción partidaria, sino también su contrapartida, es decir, la manera en que algunos cineastas asumieron demasiado literalmente su condición política: “nosotros nos quedamos al margen de esta moda del cine político, porque consideramos que no debíamos utilizar la política como un factor de publicidad”. Glauber Rocha no concebía que la revolución fuera un tema entre otros, a la espera de su propia inflexión estética. “A periodistas franceses les he dicho muchas veces: no quiero hacer el Che, no cuenten conmigo para hacer demagogia de la política latinoamericana, no quiero.” El intento era mucho más sobrio en su enunciación: “nuestras política era crear, digamos así, un estado de espíritu político”. Y quizás haya sido esa dificultad para expresar lo que se estaba construyendo su fuerza más genuina, pues les permitió proponer y asumir dilemas para los que no existían soluciones[1]. Bajo esta luz hay que entender, por ejemplo, la siguiente frase: “en este momento el Cinema Novo se acabó y nuestra creación artística sólo será posible después de la revolución socialista”. No hay aquí ninguna manifestación de impotencia, sino el intento de revelar, con todos los límites del lenguaje a cuestas, un tipo de experiencia que aún está por nacer.
Es esta decisión de instalarse en “lo porvenir que ya puede intuirse”, y en ningún caso la soberbia o el dogmatismo, como parecen creer quienes más tarde se dedicaron a denunciar la ilusión vanguardista, lo que permite a Glauber y a tantos otros (entre los que habría que considerar, por ejemplo, a Gleyser y su proyecto de un “cine de la base”) hablar en los siguientes términos: “Creo que llegó la época en que esta división elitista entre artistas y políticos se debe terminar de una vez por todas. Este hombre intelectual es una cosa que terminó, no existe más. Aquellos que insisten en esta posición son realmente unos pelotudos. En el mundo de hoy se gesta una revolución muy importante: integrada a las revoluciones políticas y sociales hay una alteración profunda del hombre, que empieza a descubrir las posibilidades de su mente, de su creatividad, de su expresividad, rebelándose contra los viejos prejuicios cristianos de auto-represión moral, sexual e intelectual. Estamos en la víspera de un nuevo tipo de hombre y todas esas categorías que crean mecánicas de prestigio, de premios, de mitos populares o culturales, todo eso pertenece al pasado. El intelectual y el político deben ser llamados solamente hombres creadores, integrados en un proceso de revolución total. Es mi visión y por eso quiero que la gente jamás me llame intelectual o artista. Yo no formo parte de esa fauna.”
¿Cómo puede ser entonces que hoy sigamos planteando los problemas de la creación y de la política, en los términos de un respeto minucioso por fronteras disciplinarias que por otra parte nadie constata?
Hace sólo dos meses tuvimos una conversación con Suely Rolnik, quien nos habló de un descubrimiento reciente que sin embargo incumbe a la intensidad vivida hace treinta años, pero cuyo sentido (según ella) todavía permanece soterrado.
En un texto que escribí hace poco (se llama Desentrañando futuros), intento dar un paso más en una idea que había sostenido durante todos estos años, según la cuál las décadas del sesenta y el setenta podían pensarse como la época en que cierta subjetividad no-identitaria que se insinuaba desde comienzos del siglo XX, de golpe se convierte en un vasto movimiento social al que llamamos contracultura. Fue esta movilidad la que habilitó a su vez la distinción entre una micropolítica relacionada con los procesos de creación propios del arte y la macropolítica, más influida por las preocupaciones de la militancia revolucionaria y los dilemas del poder. Mi propia posición al interior de este esquema era la de un ser desgarrado, queriendo articular las dos instancias que sin embargo permanecían casi siempre indiferentes.
Poco a poco me fui dando cuenta que no era posible sostener este juego de distinciones, mientras veía cómo el neoliberalismo borraba las fronteras con su interés por las prácticas creativas, por las formas inmateriales de la cooperación social, pues ya no se trata tanto de separar entre clases sociales sino de chuparse la energía de todos, a partir de una escucha de los procesos micro-políticos muy similar a la que se ejerce en el dispositivo clínico. A partir de aquí estamos obligados a plantear la cuestión política al interior del campo mismo del arte, y abrir el procedimiento militante a una sensibilidad micro-política.
Pero esta noción se tornó para mi evidente hace muy poco y me conmovió de un modo muy intenso, como siempre ocurre cuando descubrimos algo que quizás anduvimos buscando toda la vida y que estaba allí cerca, en estado de virtualidad, hasta que emerge como experiencia. Fue en el marco de un encuentro de amigos latinoamericanos, cuando discutíamos con Graciela Carnevale sobre el destino de Tucumán Arde, y sobre la relación de aquella experiencia con la militancia. Repetíamos una vez más el error en el que siempre incurre la historiografía del arte cuando cataloga una práctica de este estilo como “arte conceptual ideológico”. Y sentimos que ya no podíamos simplemente quedarnos en una polémica al interior de la historia del arte, porque lo que se había insinuado en nuestras prácticas culturales, en las acciones y en nuestra vida cotidiana, era una mezcla íntima y fértil entre política y poética. Sólo que se trataba de una figura que estaba comenzando a emerger y no podía ser aún definida, nombrada o visibilizada. Sin embargo estaba ahí, la podíamos volver a sentir, esa experiencia en la que ya no podía decirse que la política estaba por un lado y la poética por otro, porque se ponía en juego la relación entre la propia sensibilidad y una posibilidad efectiva de cartografiar las inflexiones más radicales de la experiencia social y colectiva.
2. El paso que Suely está dando cuando “desentraña futuros” en el pasado puede ser valorado como una manera efectiva de ir mas allá del setentismo.
Pero, ¿en qué consiste este tan mentado setentismo, en torno al que parecen arremolinarse la mayoría de los estereotipos que bloquean la imaginación en el presente? ¿Y de donde extrae su extraño poder, que lo ha llevado a convertirse en el objeto de todas las críticas?
Nuestra impresión es que no se reduce a una mera retórica de gobierno, aunque allí tenga hoy su expresión más visible. Llamemos setentismo, en cambio, al conjunto de perspectivas que de una u otra manera han quedado “prendidas” de las formas y los dispositivos que ya en los años setentas estaban siendo desmontados. Existe una variedad grande de énfasis, desde los que rozan la ingenuidad y se acomodan en la nostalgia, hasta aquellos que exponen su desengaño y recaen en una amargura paralizante, pasando por el cinismo que se ha vuelto experto en manipular símbolos previamente vaciados. Pero lo que cada una de estas figuras comparte es la inevitable reverencia a la derrota, que obliga a un vínculo con el pasado en el que prima el “arrepentimiento” o la “glorificación”.
Ahora bien, como no nos interesan tanto las tipologías, y sí quisiéramos compartir sensaciones en la búsqueda de una elaboración común, nos gustaría proponer una mirada que a nuestros ojos muestra las paradojas que nos depara “el setentismo”. Hace muy poco leímos en Página 12 una noticia cuyo encabezado decía: “Un ex desaparecido acusado de colaborar con la dictadura se suicidó antes de ser detenido”. Damos por hecho que todos están al tanto, porque se trata además de un suceso que resonó especialmente en Rosario, para concentrarnos en la opinión de Ana Longoni publicada en el mismo diario, donde desarrolla el argumento central de su libro sobre las Traiciones. El intento de Ana es cuestionar la típica sentencia que primaba en los años setenta, según la cuál quienes caían en manos de la represión sólo tenían dos destinos posibles: héroes o traidores. Pero lo interesante es que ella no sólo se propone polemizar con aquella subjetividad militante que llegó a grados poco alentadores de militarización, pues también quiere advertir hasta qué punto esas manías excesivas y simplificadoras persisten en la actualidad, perturbando la existencia de los sobrevivientes.
Sin embargo, para atravesar aquella alternativa maniquea Longoni apela al argumento victimizante, que no es más que el epílogo del propio razonamiento setentista. No se trata de traidores sino de víctimas, que fueron privados de su capacidad de decidir y por lo tanto deben ser eximidos de todo juicio. La omnipotencia ostentada por las organizaciones revolucionarias no sólo resulta refutada por “los hechos”, sino que aparece invertida completamente, habilitando la impotencia absoluta, la más radical de las postraciones. Por esta vía, claro, llegamos a la confirmación del punto de partida previo a las aventuras revolucionarias: que el poder es todopoderoso, y quien ose provocarlo no hace más que fortalecerlo.
No acudimos a esta reseña con el objetivo de reponer polémicas del pasado, que sin dudas revisten gran interés, sino para intentar señalar el tipo de exigencia que al interior del círculo setentista permanecen impensadas. Porque entre el traidor y la víctima sin dudas recaen juicios morales muy distintos (en un caso la condena, en el otro la exculpación), pero lo que perdemos es la posibilidad de establecer alguna diferencia ética. ¿Y qué otro sentido pueden tener el arte o la política, sino es el de inventar las fuerzas expresivas capaces de dar vida a ese gesto de resistencia que parece estar destinado a la inexistencia?
Lo importante, entonces, es lo siguiente: más allá del setentismo no sólo nos esperan los futuros que quedaron soterrados en el pasado, sino también los que se arremolinan en el presente y que exigen de nosotros una nueva capacidad de expresión.
[1] Tal vez podamos encontrar aquí la evidencia de que las luchas latinoamericanas de los años setenta pueden considerarse como experiencias post-marxistas. Es decir, no se trata tanto de que (como en Europa) hallemos formulaciones teóricas que cuestionen la ontología dialéctica, inaugurando escenarios teóricos postmodernos. Pero sí podemos decir que aquellas insurgencias se ubican más allá del horizonte moderno, en tanto constituyen la expresión de una “humanidad que se anima a plantear problemas para los que no aún no existen soluciones”.