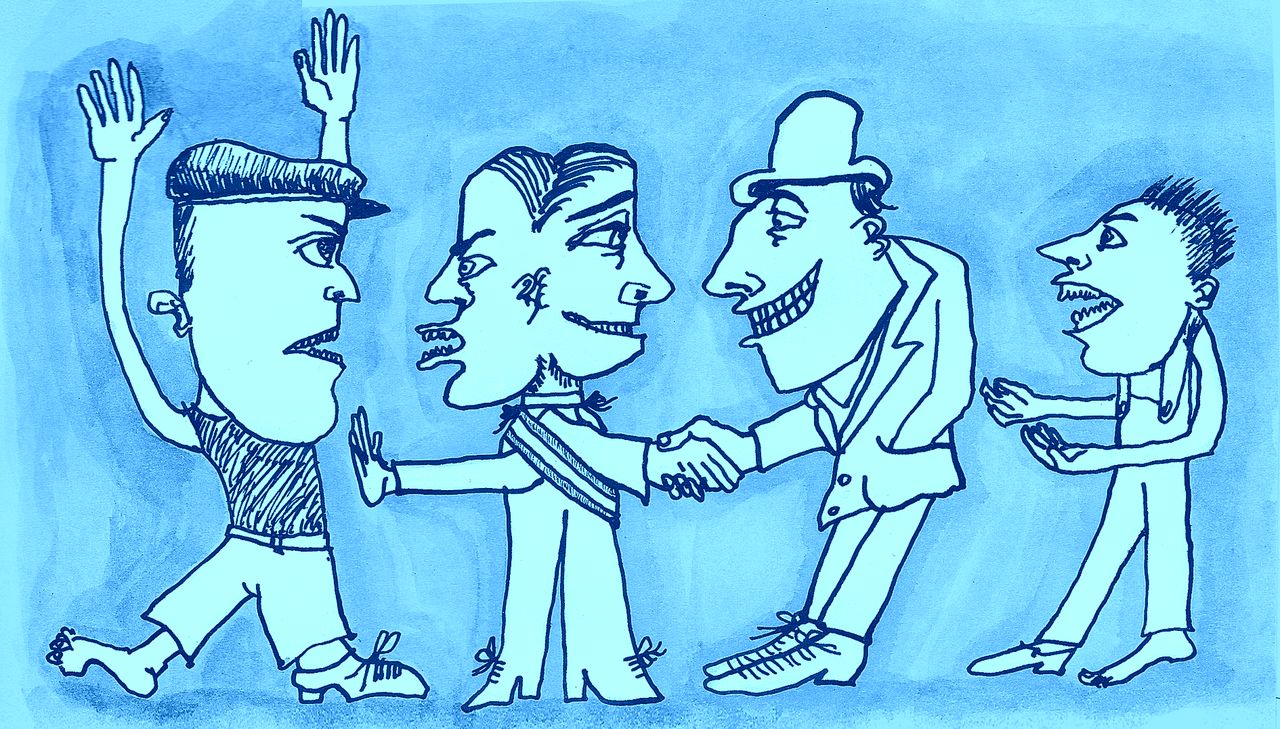Engendros: Viñas // Pedro Yagüe

Cuando le preguntaron por qué escribía su respuesta fue tajante. Venganza, escribo por venganza. A David Viñas no le interesaba ingresar en la comunión de los santos. O tal vez sí, pero ya era tarde. Había hecho de su vida una guerra y de su escritura un arte del combate. ¡No! ¡No!, decía. Lo decía fuerte, lo gritaba. Y así empezaba a escribir. ¡No! ¡Eso sí que no! El pensamiento de Viñas se inicia en la negación, en una negación vivida, impregnada de historia. Es un no que nace de las entrañas. De sus entrañas. Una negación que surge del odio. De un odio profundo y suyo. Viñas escribe y al escribir se venga: del pasado, de su experiencia y sus maestros, de los otros, sus amigos y de sí. No escribe impoluto desde un afuera, seco e intacto. Se empapa de historia. Escribe mojado bajo la lluvia. Con el agua chorreando por el cuerpo, con la tormenta a punto de estallar, Viñas odia, niega y se venga. Piensa con rabia, con esa rabia llena de cuerpo que lo lleva a dar la cara. Porque el odio, en sus textos, no es una mera pasión. Es mucho más que eso. Es un proyecto teórico-político.
Yuda sintió que tenían odio, un odio magnífico, que no iba a terminar así nomás y que no se acabaría como ella había creído siempre. “El odio se acaba. Las ganas de comer se acaban”. No. Ese odio era hermoso, un cuerpo duro y vivo. Y si esos hombres tenían la cara envejecida y avanzaban sin titubear, apoyando los pies sobre el suelo con firmeza, golpeando el suelo, era porque en ese momento todo les era enemigo. El mundo también era duro, enemigo. Y si se negaban a trabajar, era porque querían tener las manos desocupadas, cerca, a los costados de su cuerpo.
La escritura como venganza: así dicho no alcanzamos a nombrar la singularidad de David Viñas. No es el único argentino que, convocado por la guerra, transforma el texto en una forma del desquite. El desierto y su semilla, por ejemplo. Jorge Barón Biza lo escribe cuando su hermano –junto a él, sobrevivientes de una epidemia de suicidios familiares– le deja de enviar el dinero que garantizaba su silencio. La plata no llega y Barón Biza comienza a escribir.
Otro caso es el de Correas y su Operación Masotta. Al igual que Barón Biza, la venganza se efectúa mediante una biografía. Correas busca ajusticiar una amistad perdida, recuperar al Masotta que Masotta había dejado de ser. Recuperar al amigo, al querido, al amado Oscar Masotta, compañero de caminatas, conversaciones y proyectos. Masotta, traidor de sí; Correas, vengador de la traición. Esa amistad intensa, sexuada, siempre a punto de romperse, es la que Correas, con su retrato, intenta perpetuar en el tiempo. Y así hacer justicia contra el olvido.
En Viñas la venganza es otra. Es la venganza del humillado, de quien asume su condición para modificarla. Una venganza plural que busca dar voz a los que no la tienen. A partir de la humillación vivida, Viñas consigue hacer del odio un proyecto literario, ensayístico, intelectual y político. Y así escribe con los pies en su disgusto. En un disgusto que es en primera persona y en plural. Un disgusto que es nuestro. Nuestro disgusto. Viñas escribe, y al escribir se hermana con los otros en un mismo sentimiento. Una internacional de los humillados, decía León Rozitchner, a quien Viñas cita en el epígrafe de su único libro de cuentos: El escritor debe ser juzgado por la apertura sobre lo prohibido, por la irreverencia ante el poder actual, por la infracción. Y esa apertura, esa irreverencia, esa infracción, es la forma con la que Viñas le da voz a los humillados. La forma con la que lleva a cabo su venganza.
El lenguaje: continuación del odio por otros medios. Así lo entendía Viñas. O por lo menos así lo trataba. Porque el lenguaje no es asunto de administradores, no es un juego de combinación aritmética o un enigma a descifrar. Es algo a hacer. Y Viñas le hace algo. Lo aturde con su rabia, lo golpea con su historia, lo penetra con su odio. Deja el sello de su combate en las palabras. Y así logra hablar sin ser hablado. Así logra darse voz. Porque si fuera hablado, si las estructuras lo movieran como a un soldado de la historia o como a un monigote, no habría venganza posible en el lenguaje. Pero Viñas habla, grita, y así conquista una voz. Coje, con jota. Que agarren los gallegos, decía, yo quiero cojer. Y el lenguaje, claro está, no es algo que pueda ser agarrado.
En Indios, ejército y frontera Viñas habla de las sincronías de la autohumillación. Este concepto nombra el mecanismo por el que intelectuales de los países coloniales o semicoloniales leen y comentan novedosos ejemplares de escritores europeos. Ellos, sostiene, protegen el ejemplar y se reservan para sí el monopolio de las lecturas legítimas. Ponen de moda una jerga, unos tonos, unas poses. Canonizan un texto y lo difunden de modo compulsivo hasta transformarlo en referencia ineludible de cualquier paper o prólogo que pretenda obtener cierto reconocimiento. Lo interesante aquí es que la autohumillación aparece como condición de posibilidad para la humillación de los demás. Y esto es exactamente lo que, según Correas, Masotta hace frente a Lacan: se autohumilla para humillar. Se abre de piernas frente al francés, como condición para que los argentinos se abran frente a él. En esto Correas expone una inteligencia sutil: su interés en la traición de Masotta no radica exclusivamente en el hombre Oscar Masotta, sino en la preocupación por cierto provincianismo, por los efectos del crimen en forma de terror represivo de nuestras Fuerzas Armadas. (Si en esta lucidez, la de Viñas, la de Correas, pudiera detectarse algún matiz de resentimiento, cabe una breve aclaración: sí, claro, la forma más pura y justa del resentir.)
Pero ¡claro que es por resentimiento! —Yuda escupió las hilachas de su pajita—. Si yo cultivo mi resentimiento, si es lo mejor que tengo. Sobre todo que es mi reacción contra todas las cosas que aborrezco. (…) Porque si un señorito diestro, seguro de sí mismo y de toda su Verdad, dice que esto o lo otro es formidable, me pongo a dudar y hasta aseguro que no, que es un bodrio. Todas las afirmaciones de esa gente me aseguran mis “no”… “No” a lo que les gusta, “no” a lo que comen, “no” a lo que leen, “no” a lo que tienen metido en la cabeza… ¿Es claro lo que digo?
Ya sea en la política, ya sea en el campo literario, el problema de Viñas termina siendo siempre el de la obediencia. El de los mecanismos por los que esta se perpetúa. Allí se inscribe el problema de la humillación, que es recuperado desde la experiencia de su propia historia: en la escuela religiosa, en el servicio militar, en la universidad. En estos mundos jerárquicos, sofocantes, se hace presente para Viñas el problema del lenguaje. Porque cierto uso de las palabras –y esto se encuentra bien expuesto desde la época deContorno– es también una forma de servidumbre. Y, como tal, un camino hacia el fracaso. Seamos claros de nuevo: no me refiero al fracaso como consecuencia realista del romanticismo de un escritor que pretende dedicar su vida a las bellas artes. Me refiero a otra cosa. Al fracaso del que no sirve. Del que no sirve de, del que no sirve para, del que no sirve a. Entonces uno piensa en la cultura, en esos gestos desfigurados por el maquillaje. Y piensa que también para ellos –pobrecitos– el fracaso es no servir.
“El fracaso”. Era eso lo que teñía al resto: toda la carne se le aflojaba sobre los huesos como si empezara a tiritar y sentía vértigo. El fracaso, no servir.
El problema fundamental de Viñas: la obediencia. La herramienta con que se propone abordarla: la historia. Es en el terreno de la historia –ya sea en la ficción o en el ensayo– donde Viñas lleva a cabo su venganza. La humillación a la que se enfrenta es la humillación de un tiempo. Nunca una humillación en abstracto. Se vive en las calles, en los minutos y horas en que se va la vida.
La historia, para Viñas, se desenvuelve con un ritmo sospechoso. Con un ritmo en el que la repetición pareciera anunciar la forma en que las variaciones participan de una misma constancia. Lo extraño de esta repetición es que no se produce desde una linealidad ni desde una circularidad. Es una vibración que atraviesa el tiempo, una presencia del pasado en cada presente. Una presencia acechante, sí, pero también productiva. Porque –dice Viñas– cuando Simón Radowitzky asesina con justicia a Ramón Falcón, en ese mismo acto se encuentra sin saberlo vengando al Chacho Peñaloza. Los presentes se conjugan en un mismo tiempo, en una misma vibración. Por eso la obsesión de Viñas por las continuidades, por las series: de la conquista de América a la Campaña del Desierto, de los malones a los anarquistas, del indígena al desaparecido, del positivismo de Roca al genocidio de Videla.
La violencia que subyace en la constitución del Estado liberal argentino es una de las principales insistencias de su pensamiento. El exterminio aparece, en su repetición, como un ritual de Estado. La violencia de la conquista, la violencia del desierto, se encuentra vibrando todavía en nuestro presente. Entenderla, recordarla, es una forma de actualizar la vibración de un mundo que, aunque lejano, supo respirar el mismo aire que nosotros.
En Viñas la escritura es un desquite frente a la humillación. Esto convierte a la obediencia en su problema fundamental y a la historia en el arma de su venganza. Pero nos falta algo. El medio por el que la obediencia se perpetúa en el tiempo. Sabemos que ningún orden social se mantiene por la mera coacción física. Si lo hiciera, la obediencia no sería un problema político a pensar. ¿Qué es lo que falta para reconstruir las coordenadas del pensamiento de Viñas? El miedo, el terror. Este es el factor que somete, que perpetúa los mecanismos de humillación y obediencia. El miedo al patrón, al cura, al militar. Al maestro, al solemne intelectual. El miedo a decir lo propio, a exponerse, a volcar la vida en el lenguaje. Lo más temido: que el cuestionamiento de la jerarquía haga que esta se derrumbe entera contra quien la pone en entredicho. Entonces se prefiere el silencio, la búsqueda de otra voz, el saber de la autoridad que nos mantiene impolutos, lejos del peligro.
La venganza de Viñas se dirige hacia ahí: hacia el miedo. Contra él. Es una venganza que libera, que busca trastocar con las palabras el orden constante de la historia. ¡No!, dice Viñas. ¡Eso sí que no! Quiero escribir, quiero decir, quiero abrir un espacio en la historia, un espacio que penetre en lo más hondo de la repetición. Quiero desnudar el orden perverso de los humillados, sacar mis odios, mis resentimientos, hacer de ellos la tierra firme de mis palabras. ¡No! ¡Eso sí que no! Voy a escribir para ser yo, voy a ser yo para escribir. Esa es mi venganza. La venganza que busco y necesito.
*Viñas es un capítulo del libro Engendros publicado en 2018 por Hecho Atómico Ediciones