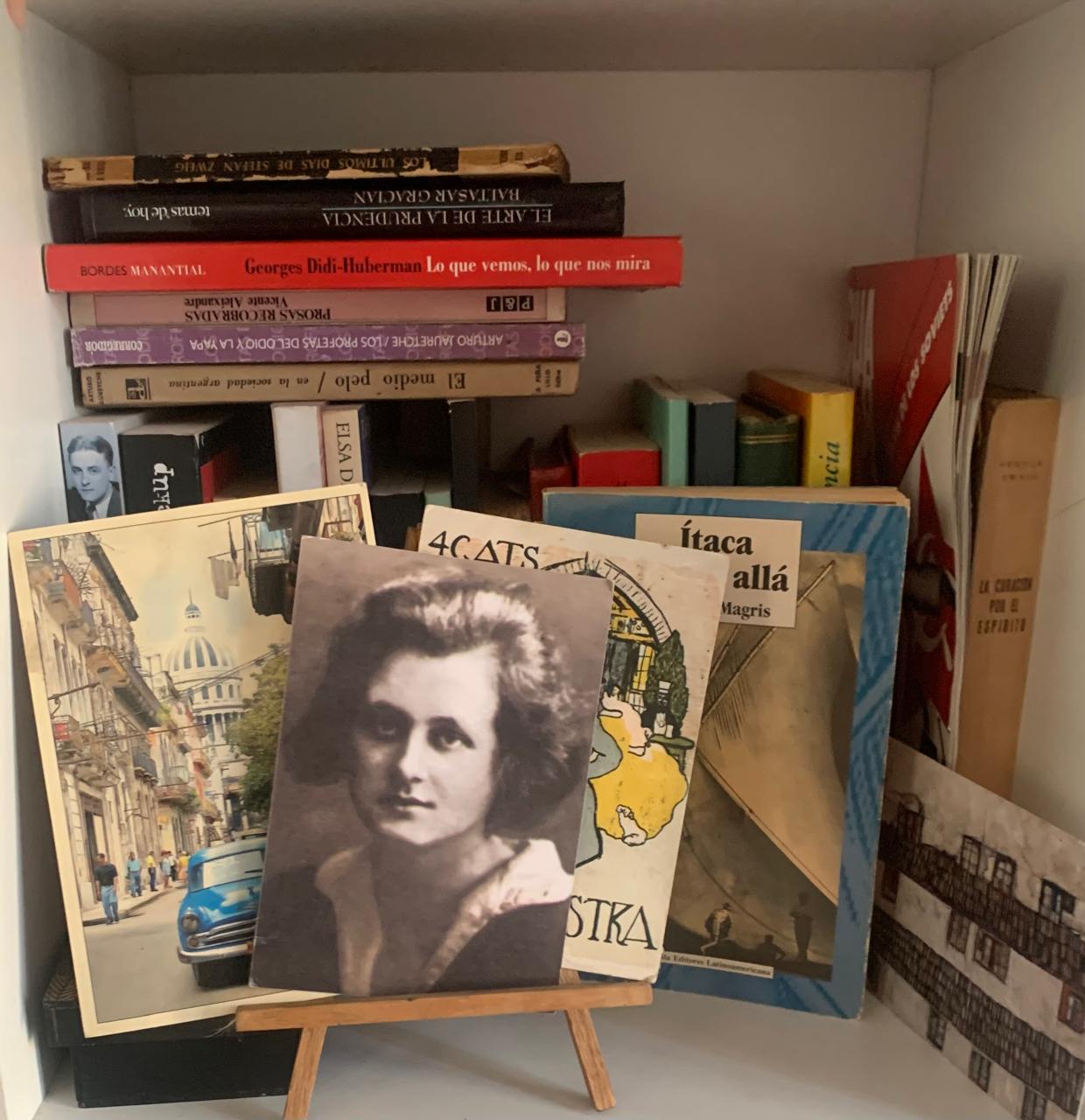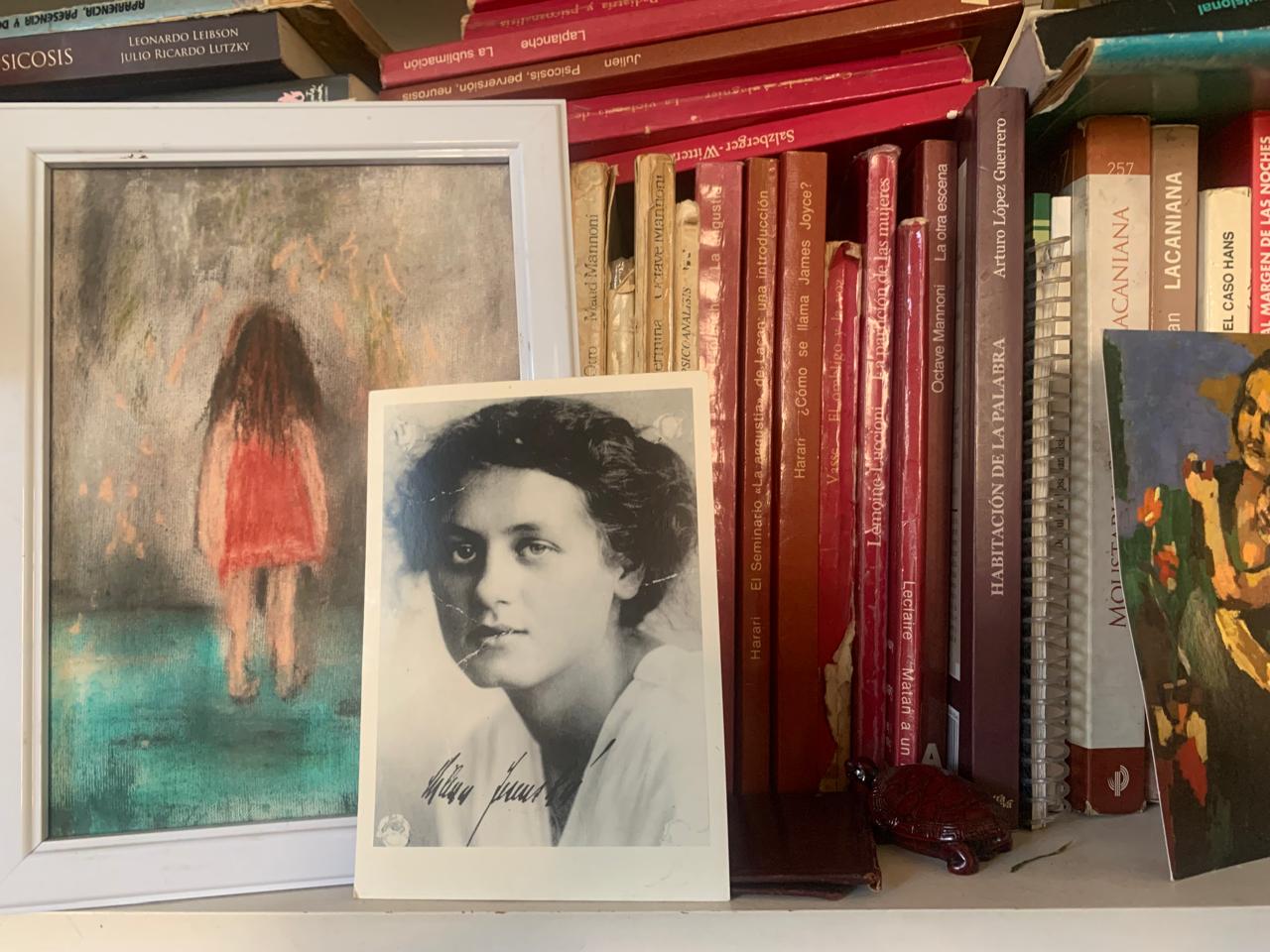Milena. Un pequeño lápiz para tomar nota de las penas en el abismo // Cynthia Eva Szewach

“…la escritura en lápiz sugiere algo y obliga a permanecer alerta”
F. Kafka
Milena Jesenská escribe en 1937 un artículo que titula “Hombres en el abismo”. Reportera, cronista que pregunta, que quiere saber.[1]
Describe, comprometida, acerca de la inmigración expulsada y refugiada en Praga desde 1933. Relata que, si bien las personas son recibidas, en el mismo movimiento de “refugio” también son de alguna forma desalojadas y puestas en nuevas encerronas.
Cuando los cimientos de nuestra casa, dice Milena, se quiebran, o se inundan los espacios, ya no pertenecemos tan descaradamente a la otra orilla. Un modo de no mirar nunca los asuntos desde el borde de la puerta sino con la pluma y la voz entre las personas afectadas de manera compasiva, solidaria, insurgente. Agrega que imaginar el destino de quienes han perdido el hogar, su lugar de pertenencia, sus cosas, su trabajo, imaginar el destino de un prójimo que desconocemos, nos hace estar en comunión.
Transcribiremos un recorte de la primera parte de este estremecedor artículo.
“El papel del reportero se parece a veces al de una hiena. Anda con su cuaderno de notas y registra los sufrimientos ajenos para los periódicos. Si trabajara sin la más mínima chispa de esperanza de que, una vez impresas sus palabras pudieran servir de algo, no merecería ni siquiera un apretón de manos. En nombre de esa esperanza pido perdón a todos aquellos a quienes, en estos últimos días, fui a buscar hasta el fondo de sus guaridas, y les ruego que me disculpen por la indiscreción de mis preguntas, que sin duda les habrán parecido inoportunas y dolorosas. Por la fuerza de las circunstancias, habré parecido alguien venido de la otra orilla, de un lugar seguro, armado con un pequeño lápiz para tomar nota de sus penas. Frente a ellos, me avergonzaba la casa acogedora que me espera cuando regreso del trabajo, y de mis mañanas aseguradas. Pero si un día los cimientos de mi casa se vieran sacudidos por una explosión devastadora como lo fue la de ellos, entonces todos nos enfrentaríamos al mismo enemigo — y espero que volvamos a encontrarnos. Solo nos sentimos en comunión con los demás en la medida en que somos capaces de imaginar su destino. Por eso, en general, los pobres dan y se sacrifican con más facilidad que los ricos; por eso el soldado es capaz de arriesgar su vida por un camarada; por eso los policías se ofrecen voluntarios para dar caza al hombre que abatió a uno de los suyos; por eso los desdichados de las montañas esconden a los bandidos; por eso los judíos de todo el mundo ayudan a los emigrados judíos”.
Entre el riesgo y la pobreza
Milena escribe concernida por el derrotero de los emigrados alemanes quienes provienen de orígenes sociales y políticos son muy diversos: Hay en Praga unos 3.500, obreros y artesanos, funcionarios, e intelectuales. Las mujeres y los niños representan una quinta parte de esta población.” (…) “Los primeros que cruzaron la frontera llegaron abrumados, deprimidos, a veces ensangrentados. Vinieron a pie, sin un centavo, sin papeles, tras varios días con el estómago vacío”. Muchos regresaron, y al llegar fueron detenidos; otros y otras quizá volvieron a escapar una segunda vez, y la mayoría ya no emigrarán nunca más a ningún lugar. Los que no podían de ningún modo volver a su país, se quedaron. Se trata, en general, de personas que han conocido las prisiones, los campos de concentración —y a menudo más de una vez. Volver allí es arriesgar la vida. Entonces se quedaron, más pobres que los mendigos…”
Sin derecho a trabajar
“Cuando llegó la primera oleada de emigrados alemanes, en 1933, todas las organizaciones se vieron sorprendidas, desbordadas. Fue entonces cuando comenzaron lo que hoy se llaman los patrocinios.
He aquí un hombre con las manos vacías, que no tiene más que la camisa que lleva puesta. Está sano, necesita comer, y sin embargo se le prohíbe trabajar.
Familias obreras, se agruparon para ayudar a esos hombres. Nadie dio dinero, porque nadie lo tenía. Pero uno ofrecía el café de cebada de la mañana, otro los restos de su almuerzo, un tercero un techo o una cama. Poco a poco, los patrocinios se fueron organizando. Al principio la ayuda era improvisada, luego se volvió un compromiso sistemático. Todo un barrio adoptaba a su proscrito: uno le prestaba el periódico, otro le daba zapatos”
“La hospitalidad es una forma de compasión y de ayuda llena de dignidad. Quien ha perdido su hogar sería feliz de ofrecer un poco de su trabajo en agradecimiento por un plato de sopa de papas. No le quitaría el empleo a nadie, porque el dueño de casa, de todos modos, no habría podido contratar a otra persona para ayudarle.
Pero la persona que ha perdido su hogar no tiene derecho a hacer otra cosa que decir: gracias.”
“El refugiado, expulsado por segunda vez, privado de la comida que se le ofrecía, recorriendo a pie innumerables kilómetros para dirigirse a un lugar donde jamás ha estado, donde es un completo extraño.”. ¿Cómo puede resistir?, ¿cómo puede sobrevivir?
Milena da cuenta de varios casos singulares y desgarradores. Relataremos dos de ellos.
La condena de K no es una ficción. Calvarios.
“El protagonista —o más bien la víctima— será llamado K., es un obrero, viejo militante de los sindicatos alemanes. Se casó justamente a comienzos de 1933, pero su vida familiar terminó ya en marzo de ese mismo año. El golpe asestado a la democracia alemana lo obligó a separarse de su esposa, pues ambos eran buscados por las S.A. Lo arrestaron y luego a su esposa. A partir de entonces comenzó un verdadero calvario.
Su mujer, aunque estaba embarazada, fue torturada porque querían descubrir dónde se ocultaba su marido. Ella no lo delató. Dio a luz a un hijo que le fue arrebatado de inmediato, concediéndosele en compensación dos años de prisión. Mientras tanto, en el mes de noviembre, K. fue condenado a su vez: dos años y medio.
Durante todo ese tiempo, los esposos permanecieron sin noticias el uno del otro, y sólo en el verano de 1936, K. volvió a ver a su esposa y a su hijita.
Al cabo de algún tiempo, nuevamente vinieron los interrogatorios, las citaciones, la amenaza de reabrir el proceso “a la luz de nuevas pruebas”. No les quedaba más que huir, bajo la lluvia y la niebla, con su hijo en brazos. Ahora están aquí, en Checoslovaquia; dos familias de Praga se ocupan de ellos, no molestan a nadie y aún no se han repuesto de sus sufrimientos- Pero, por supuesto, su vida familiar, como la de casi todos sus compañeros, es precaria, porque los esposos viven en dos lugares distintos, contentos al menos de haber encontrado un techo. ¿Volverán a perderlo?”
Papeles, expulsión y desgarro de M.
“M., un emigrado judío, abandonó Alemania hace dos años, dejando allí a su esposa y a su hijo. Después de dos años de estancia, se dirigió a una pequeña ciudad fronteriza provisto de todos los documentos que un emigrado puede poseer: documento de identidad y permiso de residencia por un año en Checoslovaquia.
(Hay que saberlo también: no puede tener otros papeles, precisamente porque es un refugiado. Pero cuando muestra los que nuestras autoridades le han expedido, le dicen: “¡Pero eso no son papeles!”). Partió hacia la región de los Sudetes para reencontrarse, después de dos años de separación, con su esposa y su hijo, cuya suerte lo angustiaba.
Salió con la autorización del comité que se ocupaba de él.
Por supuesto, su esposa no pudo obtener un pasaporte para Checoslovaquia, pero logró cruzar la frontera con un permiso válido por tres días.
Los tres —el hombre, la mujer y el niño— habían convenido encontrarse en una pequeña posada de la plaza mayor. El hombre se acerca al lugar del encuentro.; ya le parece reconocer, desde lejos, los rostros amados… y entonces lo arrestan. Muestra sus papeles y explica el motivo de su presencia. Le responden: “¡Eso no son papeles!”. Lo conducen a otra ciudad, lo encierran, y nadie viene a interrogarlo. Consumido por el deseo de ver a su mujer y a su hijo, inicia al tercer día una huelga de hambre, sabiendo que ese mismo día su mujer y su hijo deberán regresar.
Por causa de esa huelga de hambre (“Con su conducta, usted ha perturbado el buen funcionamiento de la comisaría de policía de X…”), es expulsado del país. Tras varias gestiones, se le concede un plazo de quince días para encontrar los medios de emigrar a América. Pero aún para nosotros, sería imposible en quince días obtener un permiso de residencia en América y reunir el dinero del viaje —cosa que ni siquiera la dirección de la policía puede ignorar. Eso significa que este hombre tendrá que marcharse, abandonando a su esposa y a su hijo en Alemania.”
Ayer, hoy. Milena, tal como lo relata en el libro Margarete Buber-Neumann, tanto con la pluma como con acciones valientes, continuó, durante la ocupación, un trabajo en la resistencia. Como se sabe, como muchas personas, arriesgó su vida en el salvataje y traslado de “refugiados en tierra de nadie” hacia caminos o escondrijos que inventaran salidas, fugas, rescates, rumbo a otros países lejos de la tiranía asesina y cruel. Milena fue apresada en 1940 y llevada al campo de concentración donde muere en 1944.
[1]El título en francés es “Des hommes au Bord de l´ abime La fuente encontrada es la versión francesa “Vivre” Bibliotheques 10/18 París. En este caso es traducción personal revisada por Bettina Klunkert.