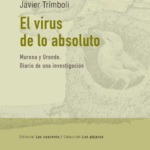Duelo y amor: la palabra y sus bordes // Julián Doberti

I
Duelo y amor son experiencias que, sin confundirse, se entrecruzan, se tocan, se aproximan, construyen bordes inesperados, nos hacen soñar y nos impiden dormir, nos hacen hablar y nos confrontan con silencios abismales y deliciosos, con ráfagas de éxtasis y arrebatos de llanto, con días interminables y noches que quisiéramos interminables, disolviendo irrevocablemente cualquier posibilidad de cálculo, cualquier ideología de la estrategia, cualquier moral de la esperanza. Las experiencias del duelo y del amor, cada vez, agujerean los saberes que intentan teorizarlas, fijarlas, subsumirlas en los carriles conceptuales de lo normal y de lo patológico, de lo sano y de lo enfermo. Duelos y amores agujerean nuestras vidas, volviéndolas dignas de ser vividas.
En el psicoanálisis, ni Freud ni Lacan establecieron teorías del duelo y del amor. Se aproximaron, con sus respectivos estilos, a esos universos, y formularon lo que me interesa leer como intuiciones, sospechas, relámpagos clínicos que nos importan precisamente por su dimensión de lucidez evanescente y frágil, por momentos profundamente conmovedora.
Freud, en Duelo y melancolía, esboza una definición del duelo: “el duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces…”. La persona amada forma parte de la definición freudiana del duelo. No hay duelo sin amor. A su vez, en ese escrito, Freud introduce una distinción fundamental. Sugiere que, muchas veces, sabemos –es prácticamente imposible no saberlo- a quién perdimos, pero nos resulta tanto más difícil saber lo que perdimos con él, con ella. Sutileza que lleva al duelo muy lejos de cualquier coordenada empirista. ¿Qué perdemos cuando perdemos a alguien que amamos? El duelo no es pensable por fuera de esos matices.
Cuando, en el mismo escrito, Freud se ocupa de los delirios de insignificancia del melancólico, plantea una pregunta que importa: “quizás en nuestro fuero interno nos parezca que [el melancólico] se acerca bastante al conocimiento de sí mismo y sólo nos intrigue la razón por la cual uno tendría que enfermarse para alcanzar una verdad así”. No sólo Freud se atreve a escuchar, en la ferocidad de los autorreproches de la melancolía, una forma particularmente atormentadora del conocimiento de sí: se pregunta por qué tendríamos que enfermarnos para alcanzar esa verdad. Creo que ahí Freud articula verdad y enfermedad, descubre que hay una dimensión de la verdad que enferma.
El duelo, entonces, no está del lado de la verdad –que lleva a la melancolía-, pero lo otro de la verdad no es la mentira. Jean Allouch destacó la importancia para el psicoanálisis de considerar la etimología griega de la palabra verdad[1] (a-leteia). En griego, verdad es no-olvido, la verdad dice la negación del olvido. En este sentido, el duelo estaría del lado del olvido, el duelo tendrá que ver con la posibilidad de que un olvido sea posible.
II
Jacques Lacan no le dedicó ningún escrito explícitamente al duelo. Sin embargo, la cuestión no estuvo por fuera del campo de su interés. Quizás podamos leer en ese abordaje desplazado, más o menos indirecto, la decisión de ajustarse a la cualidad de un asunto que no se deja tomar directamente (Freud no hacía otra cosa cuando realizaba el rodeo por la melancolía para pensar el duelo).
Durante el seminario del 30 de enero de 1963, Lacan dice: “sólo estamos de duelo por alguien de quien podemos decir Yo era su falta” y un poco después “estamos de duelo por personas a quienes hemos tratado bien o mal y respecto a quienes no sabíamos que cumplíamos la función de estar en el lugar de su falta”.
Lacan enlaza duelo y falta, pero de un modo que suele pasar inadvertido. Cuando afirma que estamos de duelo por “quien podemos decir Yo era su falta” todo el problema recae en ese “podemos decir”: ¿cómo decirlo? ¿cómo decir esa falta? ¿cómo saber qué falta representábamos para el otro? Después reconoce que “no sabíamos que cumplíamos la función de estar en el lugar de su falta”. Si no lo sabíamos ¿ahora sabemos? A lo largo de ese seminario hay un cruce de imposibilidades, de paradojas, de ironías disfrazadas de preguntas, de callejones sin salida que, a simple vista, no parecen callejones. Porque, precisamente, el duelo nos confronta con el límite de lo que podemos decir, con el límite de lo que podemos saber. Me interesa pensar el duelo como un borde entre las palabras y lo que las excede.
Encuentro en un poema de Mirta Rosenberg estos versos:
Y ahora
quiero quedarme
sin palabras. Saber perder
lo que se pierde.
Para perder lo que se pierde es preciso quedarse sin palabras, algo muy distinto a la resignación en la mudez. Quiero quedarme sin palabras, escribe la poeta. Hay allí un querer que se abisma en el límite del discurso. En ese límite el duelo puede permitir que la falta cause un deseo que permita seguir viviendo, seguir amando.
III
El 25 de octubre de 1977 fallece Henriette Binger, madre de Roland Barthes. Al día siguiente, su hijo comienza a escribir lo que póstumamente se conocerá como Diario de duelo. En la entrada que inaugura lo que será uno de los testimonios más íntimos y desgarradores de la escritura de Barthes, leemos:
26 de octubre de 1977
Primera noche de bodas.
Pero ¿primera noche de duelo?
La noche de bodas, la noche de duelo. Entre ambas, un pero y una interrogación que sostiene a la segunda. Un poco después, el 29 de octubre, leemos: “En la frase: ‘Ella ya no sufre’, ¿a qué, a quién remite ‘ella’? ¿qué quiere decir ese presente?”. El diario de duelo muestra una y otra vez que el duelo es un asunto inseparable de las palabras que lo van diciendo. Por eso Diario de duelo puede leerse en el sentido del genitivo subjetivo: es el duelo el que escribe ese diario, el que se escribe a lo largo de los dos años que duran las entradas.
En septiembre de 1977 había sido publicado Fragmentos de un discurso amoroso, libro que se convertirá rápidamente en un best-seller y llevará a Roland Barthes a una figuración pública que nunca había imaginado. Tres años antes, había iniciado un seminario sobre el discurso amoroso, un espacio donde la experiencia del amor encontró la oportunidad de pensarse por fuera de los mandatos sexo-políticos de una época que, según el seminarista, desvalorizaba al amor considerándolo un sentimiento pasado de moda.
En la sesión del 19 de mayo de 1976 de ese seminario, Barthes decía: “es evidente que ‘conocerse’ psicoanalíticamente hablando no tiene mucho sentido. El psicoanálisis puede deshacer los engaños de la fantasía, pero no descubre ninguna ‘verdad’ en su lugar: el hombre es un sujeto no ‘cognoscible’, sino ‘parlante’. La crisis amorosa funciona como una cura, en la medida en que deja funcionar y desgastarse la ‘rueda libre’ del lenguaje.”
Nuevamente aparece el problema de la verdad y su desplazamiento. Si el duelo no tiene que ver con la verdad, el amor tampoco. Se trata, no de la verdad detrás de las palabras, sino de la verdad en las palabras, en su deslizamiento. Como escribió Anne Carson: “se mueve el deseo. Eros es un verbo”. Y Barthes no hizo otra cosa que escribir ese movimiento del Eros, construir las figuras que van modulando la experiencia amorosa. Experiencia en la que se trata de “subvertir la reducción operada por la lengua. Que cada uno tenga la lengua, no de su sexo, sino de su sexualidad: pasar, en la lengua, al plural de las situaciones, de las investiduras, de los deseos. Pienso que el problema no pasa en reivindicar una sexualidad contra el otro (o los dos en igualdad de condiciones), sino en pensar que no hay dos sexualidades, sino millares, toneladas de sexualidades. De ahí la utopía fundamental: cambiar la lengua (¿cómo cambiar el mundo sin cambiar la lengua?).”
Barthes soñaba con cambiar la lengua, que para él no era otra cosa que cambiar el mundo. Se lamentaba, por esos años, de un mundo en el que “ya no se puede reconocer a un enamorado en la calle. Estamos rodeados de seres de los que no podemos saber si están o no enamorados. Porque si lo están se controlan enormemente”.
Las experiencias del duelo y del amor comparten la utopía de una lengua que pueda decir el alivio y la alegría, la tristeza y la desesperación de habitar un tiempo tejido de presencias y de ausencias. Eros es un verbo, y en sus movimientos los cuerpos nacen y mueren, se hacen preguntas, se olvidan, se enamoran, sueñan, se analizan, escriben, lloran en los cines, militan, se sumergen en el mar. Hasta el próximo amor, hasta la próxima muerte.
[1] Agradezco esta referencia a Alexandra Kohan