Entrevista a Christian Ferrer: Martínez Estrada y la amargura metódica // Pedro Yagüe



Cuando le preguntaron por qué escribía su respuesta fue tajante. Venganza, escribo por venganza. A David Viñas no le interesaba
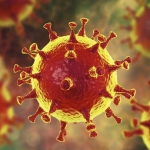
La lectura, por tanto, lejos de ser una actividad puramente mental o racional, mero ejercicio de desciframiento de sentido, es

La inmadurez es lo real. Y lo real no tiene forma. La forma envuelve, oculta. Asfixia. Crea una ficción sofocante.

A propósito de Los enanos también empezaron pequeños de Werner Herzog (Alemania Occidental, 1970)
:::::
El argumento. Un montón de enanos toman una especie de reformatorio rural en el que están encerrados y desatan un raíd destructivo; destruir y reir a carcajadas.
:::::
“No hablaré, no delataré a nadie”, dice Hombre, el más pequeño de los enanos mientras juguetea con el típico cartel que el convicto sostiene en la foto. No le interesa “ponerlo al derecho”, para la perspectiva del fotógrafo.
:::::
Hay un enano, vestido de traje, que trabaja para los directivos del reformatorio. Está encerrado en una habitación y tiene encerrado a Pepe, un enano-destructor-reidor a quien tomó como rehén y ató a una silla con la esperanza de usarlo como moneda de cambio para la rendición. Amenaza con llamar a la policía pero los cables de teléfono han sido cortados.
:::::
Pesa sobre Pepe la amenaza del asesinato; parece no importarle, mira el techo y ríe a carcajadas. Tal vez por el eco de las risas que se escuchan afuera, por la musicalidad de los objetos que se destrozan y se incendian. Pepe vive la experiencia extática de la destrucción sin que sea ejecutada por sus manos, forma parte de una composición vital mayor.
:::::
Para Henri Bergson la vida se define por nunca ser idéntica a sí misma, no vuelve atrás ni se repite. Nos reímos cuando lo mecánico se inmiscuye en la vida. La risa es un síntoma de la aparición de esa mecanicidad, de la pérdida de elasticidad. Lo que da risa de la persona que tropieza es que ya sea por rígidez o por velocidad adquirida los músculos ejecutaron un mismo movimiento cuando las circunstancias exigían otro distinto. Quieto o en movimiento hay inadecuación a los problemas que se presentan.
:::::
Parece sencillo dar con los motivos contra los que se revelan los enanos, la opresión de una institución disciplinaria que pretende reducir su vida al órden y la limpieza. Pero, ¿por qué los enanos no pueden parar de reír?
:::::
Si la risa no se detiene, si la risa es total y permanente, ya no se trata de qué ciertos intervalos de la vida se mecanizaron. Si la risa está en todas partes es porque la vida ya no está en ninguna parte.
:::::
“Cuando algo cae, cae”, dicen. Derriban una palmera, la incendian, ríen y danzan alrededor. Una risa corrosiva, rabiosa de la que no hay vuelta atrás.
:::::
No piensen que el reformatorio como una cárcel donde personas hacinadas deben luchar por su sobrevivencia. Se podría decir que es un reformatorio al estilo nórdico, incluso las postales rurales a algún desprevenido podría parecerle un destino turístico. Hay una granja, un vivero, gallinas y cerditos que revolotean. No solo un duro brazo, también terapeúticas. Pero todo eso no interesa, también será susceptible de ser destruido, la libertad no es un simulacro.
:::::
El más grande de los cerdos es asesinado, no se termina de entender cómo, es una imagen que no se ve ni se pretende explicar ,“no les vamos a decir”. El cerdo triplicaba en tamaño a los enanos. Es un momento en el que la risa se detiene. Tal vez porque, paradojicamente, en esa muerte es la vida lo que se introduce, la posibilidad por sobre la probabilidad.
:::::
Una gallina puede convertirse en una bomba molotov. Al Qaeda vio películas de Werner Herzog.
:::::
La risa tiene un volúmen. Las patas delanteras de un dromedario son quebradas. El animalito arrodillado parece adoptar la posición de plegaria. Intenta ponerse en pie, pero las patas se vencen y una y otra vez. El más pequeño de los enanos mira al dromedario y no para de reir. Dentro de esa risa que no se detiene podemos detectar volumenes, y este tal vez sea el momento del volumen más alto. La risa ante el mecánico gesto de ponerse de rodillas, de renunciar a componer vida acá y ahora, a cambio de una segunda vida más allá.
:::::
Si una gallina puede ser una bomba molotov, un auto puede convertirse en un toro de corrida, ¡ole! ¡ole!. Pareciera que las cosas antes de ser destruidas pasaran por una fase delirio para extraerles un plus de placer.
:::::
¿Hay una relación entre estos enanos ácratas y los ludditas?
:::::
De Christian Ferrer en Los destructores de máquinas: “en el viento se han sembrado voces que son conducidas de época en época y cualquier oído puede cosechar lo que en otro tiempo fue tempestad”.
:::::
Los ludditas tenían sus propias canciones, himnos, especies de blues de la técnica. ¿Acaso esas canciones se metieron con las ráfagas a través de las ventanas mal cerradas? Sin música no hay revuelta.
:::::
Larga vida al King Kudd. Los registros de las gestas ludditas datan entre los años 1811 y 1816, en plena revolución industrial inglesa. Ante la dramática y acelerada transformación citadina, irrumpieron los artesanos con la destrucción de aquellas máquinas textiles que atentaban contra su modo de vida. Operaban con una lógica anónima, secreta, con figuras imaginarias que despitaban la caza de ejército de 10.000 hombres que estaba tras ellos. El gobierno decretó que aquél que destruyera una máquina merecería la pena capital. Pocas cosas irritan más la normalidad que la destrucción.
:::::
Otra vez Ferrer: “ninguna rebelión espontanea, ninguna huelga salvaje, ningún estallido de violencia popular salta de un repollo. Lleva años de incubación, generaciones transmitiéndose una herencia de maltrato, poblaciones enteras macerando tácticas de resistencia. A veces siglos enteros se vierten en un solo día”
:::::
“¡Conocemos sus trucos!”, la amenaza policial no amedrenta a los enanos.
:::::
El enano aliado del poder dice: “si los encerramos se pelean entre ustedes, si los separamos hacen huelga de hambre”, las tácticas comienzan a corroer el ánimo del poder que presiente la perdida de eficacia.
:::::
El enano vestido de poder huye, nadie lo persigue, no es su cabeza lo que interesa. En medio de la huída se detiene ante un árbol seco cuyas ramas parecen tomar la forma de una persona que apunta con el dedo. Siente que el árbol lo apunta a él, e inicia una batalla verbal en la que lo insta a que deje de apuntarlo.
:::::
Tal vez todo proyecto de reforma de las pasiones, de gobierno de la naturaleza se encuentre con éste mismo límite, lo que de árbol tenemos nunca cesará de reir, apuntar y destruir.
Edición: Eduardo Guzmán.

Consistente en la comprensión del funcionamiento de las cosas, el proyecto crítico se relanza vía arañazos, sin su antigua pretensión

Comentar es hacer callar un sentido ya establecido, un sentido fijado. Pero es también hacer callar la percepción inmediata que

Consistente en la comprensión del funcionamiento de las cosas, el proyecto crítico se relanza vía arañazos, sin su antigua pretensión de superación. Todo reciclaje destinado a embellecer la escena del pensar es mentiroso y tóxico; desviante, en último término, del único punto de partida saludable: la exigencia de decir rectamente la verdad de lo que somos. El proyecto de la crítica es, por tanto, político; aun si el lenguaje de la política es refutado como mero vehículo de una voluntad de poder expresado por igual en el estado y en las universidades, en los modelos de consumo y de fascinación por los objetos técnicos o en las militancias y en el mundillo de los intelectuales. Esa voluntad de poder (que se llama “política”) se consuma en la máquina “progresista” del capital. Este saber es el que pulsa en Amargura metódica.
No es necesario haber leído Martínez Estrada para recibir de lleno la sacudida que su pensamiento produce a partir de la escritura, simple a fuerza de cuidada, de Christian Ferrer: “palabra y estilo parecían venir –en aquel notable ensayista– de un potente drama somático”. Inclasificable e incómodo, nunca fue valorado como propio por las tradiciones intelectuales consolidadas. Pájaros e intelectuales caben por igual en el registro desencantado e hilarante de Ferrer. Más próxima a la historia que a la filosofía, su comprensión de Martínez Estrada gira en torno al “amargor de las cosas”, regusto de una prematura madurez del escritor en su comprensión del país.
Quien fuera capaz de radiografiar la pampa, “no disponía de un sistema teórico general ni procuraba conseguírselo”. Pensaba, en cambio, “a partir de estímulos y obsesiones”. A diferencia del universitario (“servidor de una máquina que produce saber”), la autodidaxia de Martínez Estrada se fundaba, dice Ferrer, en “engañarse lo menos posible” respecto de la realidad presente y, sobre todo, en no “entregarse apasionadamente a ningún prejuicio de que el mundo sea distinto de lo que es”. Su mecanismo de pensamiento se cifra en la a amalgama entre la paradoja (“mueca mental […] unión de lo desemejante por la analogía única que pasa desapercibida”) y una incurable angustia personal por la fallida constitución de la Argentina.
Sí, una inadvertida pero evidente falla orgánica, una patología, encuentra Martínez Estrada en el origen patrio, una historia cruel e irresuelta fundada en el fratricidio y la guerra social (la pampa es hembra despreciada y la generalizada insatisfacción sexual es causa de revueltas políticas). Como en su hora Nietzsche, le diagnosticaba al país una incontrolable manía por la “administración técnica y el derroche de esfuerzos” sin “posibilidad de transmutar la psique dañada o el símbolo despotenciado en algún tipo de grandeza”.
Pero no eran pasiones tristes las que motivaban a Martínez Estrada. No hay recelo, ni envidia ni odio en sus expresiones. Tampoco resignación. Más bien, sufría de superabundancia de amor: mecanismo de la crítica para comprender a la Argentina, la amargura metódica consiste en detectar una invariante histórica por debajo de la novedad rutilante. Evita, así, el remanido recurso nacional al optimismo y la reducción del sentido a buena voluntad transformadora, disposiciones ambas igualmente debilitantes en la medida en que posponen y obliteran el enfrentamiento con lo trágico real del presente. Tal invariancia del destino se viene arrastrando desde los comienzos de lo que puede considerase como la historia argentina. Facundo, Rosas, Roca, Yrigoyen, Uriburu, Justo y Perón no son sino “reencarnaciones momentáneas de un estado de cosas irresuelto cuyas tres primeras vértebras siempre fueron el ejército, la iglesia y la burocracia pública”. No es revisionismo histórico lo de Martínez Estrada, sino otra cosa (algo más próximo, quizás, al mundo “en estado de coartada” del que habla Horacio González en Besar a la muerta). Su crítica del “caudillaje institucionalizado” refiere a un mecanismo simple y siempre actual, que se repetirá una y otra vez a los largo del tiempo: hacer leña del árbol caído. “Todo el mundo se declara caído del catre” mientras “las segundas líneas se trasviste y las terceras se mimetizan con el entorno”.
El cuadro de lo que no cambió es el juego del odio y la frontera. El indio (“odioso obstáculo para los negocios”) es expropiado de sus tierras; el gaucho sabio y libre es reducido a peón de campo como corolario de una fulgurante modernización de la valorización agraria: “el fátum psíquico perdura”, se hace negocios para unos pocos en nombre de todos. Y si la frontera ha sido reabsorbida, no ha desaparecido, sino que ha transmigrado, junto al odio, “a la villa miseria, a los arrabales”, a los asentamientos y a otros bordes; y “a los acuerdos de mafias variopintas ni tímidas ni secretas, y a la pasión por la ilegalidad de políticos y respectivos electores, en fin, a las oficinas estatales, donde se practica el gatopardismo rotativo”.
Y lo peor de todo es que los escritores, de quienes se podría esperar la palabra salvadora, se han involucrado por migajas. Contra su defensa de la escritura como procedimiento de “autodestrucción”, los intelectuales suelen moverse por el “ansia de los hombres de ideas por brindar apoyo a gobiernos, no importa de qué signos, pues eso es cuestión de gustos, sin que redunde en ruptura del círculo infernal de los gobernados”, expresión de la “causa metrópoli contra la historia rural e indígena”.
La “lengua argentina” se le aparecía, como al gaucho, lengua de la ciudad, extranjera. A “la labia de las ciudades le faltaba la conexión con el habla emocional más intuida que hecha responsable ante un canon, y además estaba muerta antes de nacer y desarrollarse, tanto en los ámbitos cultos como después en la escolarización obligatoria”. Y “así sigue sucediendo hoy”, agrega Ferrer. O bien: “de igual modo, hoy se nos articula al mercado mundial mediante variantes populistas de la instalación, la performance, la intervención callejera y las interfaces con máquinas de información. Un patriotismo de símbolos en épocas de vacas gordas, consignas de orden y menos precio del pobre”.
Este “de igual modo” (como aquel “sigue sucediendo hoy”) indica bien la relación del ensayo sobre Martínez Estrada con el presente político en el (y al) que de un modo indirecto pero efectivo apunta Ferrer. En efecto, aunque el autor rechaza que su escrito dependa del tiempo veloz y en última instancia banal de lo “actual”, parece indudable que este elogio del intelectual autárquico, intuitivo y desbordado está signado por una admirable disposición polémica con los valores que el presente ha enarbolado en nombre de la batalla ideológica y otros slogans.
La incomodidad con lo efímero y la búsqueda de algo que permanezca es, quizás, el motor más efectivo de esta preocupación por la figura del biografiado. Menos con la voluntad explícita de destituir tal o cual aspecto de la actualidad que de impugnar el modo en que lo ilusorio y acomodaticio de la época devalúa sus posibilidades. Es este desencanto el que se deja atraer por las grandes sentencias de Don Ezequiel, curandero de la sociedad, que decía que había que “hablar del pueblo con el lenguaje de la purificación, no de la seducción”.
¿Saca partido Ferrer del aparente desencuentro “ontológico” entre el pensamiento de Martínez Estrada (“raíz de las cosas todo es oscuro, humilde y humillado”) y la política? Puesto que la terapia que ofrecía al país consistía en ver lo que realmente somos y en aquello que Foucault llamó parresía (tener el coraje de decir la verdad), lo político en juego se reviste de muy diferentes cualidades: el hecho de tener (o aparentar) razón en las discusiones pasa a ser del todo irrelevante y el juego de la clasificación amigo/enemigo queda impugnado dada su indisoluble ligazón con un horizonte de eliminación del adversario que le es propio. Asuntos importantes que se pierden de vista en tiempos de “optimismo” político ya que “todo entusiasta político” pretende en el fondo que el gobierno sea como una superficie sobre la cual se proyectar sus propios deseos en lugar de ver lo que efectivamente es: “el espejismo en política es siempre auto-retrato”.
Con todo, equivocado sería pensar que Martínez Estrada no tuvo ideas (federalistas, utópicas, tercermundistas, incluso ácratas, dirá Ferrer) o que nunca se consagró a los entusiasmos políticos (como sí sucedió con Fidel Castro, el Che Guevara y la Revolución Cubana). Peros estos pensamientos no son –en el retrato que este libro construye– asuntos de transformación de la realidad, sino armas para demoler ídolos y funcionamientos sociales indignos. Martínez Estrada le permite a Christian Ferrer contar historias: la de la “sociología salvaje” de la Argentina y de la ciudad (previa a la sociología científica de Gino Germani); la de la una historiografía nacional irreductible a la polarización entre cosmovisiones liberales y revisionistas; la de una materialidad del peronismo incomprendida, incluso por el peronismo mismo; la de una crítica de la universidad y de la Reforma Universitaria perfectamente vigente y la de una valoración autónoma de la literatura escrita en el país.
Este capítulo dedicado a la literatura argentina (a la que le faltó “solidaridad con los desdichados” al decir de Martínez Estrada) tiene relatos cómicos de escritores (¡caso Gálvez!) y de la sociedad que los reunió durante años (la SADE); un fervoroso retrato del amor por Hudson y los pájaros, y otro de su amistad con Victoria Ocampo y de la comunión espiritual con Héctor Murena (a quien se le dedican páginas importantes en el libro), así como de la ruptura con Borges y con los escritores liberales luego de la “fusiladora” y de la tensión con la revista Contorno.
Verdaderamente original e interesante es la historia del Caribe, de Cuba y del anarquismo español-cubano que precede a la parte final del libro. Después de recibir el premio Casa de las Américas, Martínez Estrada vivió un par de años finales y felices en La Habana, aunque murió en la Argentina. Ferrer le reprocha este capítulo de su vida. La ve como una claudicación parcial del viejo, un entusiasmo inconsecuente que lo llevó a desdecirse de muchos de sus escritos. Deslumbrado por los brillos de los comienzos siempre “solares” de un pueblo en movimiento, lo real, dice Ferrer es que “pronto correría sangre”. Y Martínez Estrada “defendió los fusilamientos” ejecutados por el poder revolucionario.
Y aun así, Ferrer distingue a Martínez Estrada de una larga lista de personas “y figurones” imantados por un “inoxidable romanticismo político” cuyo combustible es la idealización que otorga “sentido a la propia vida más que a la de los demás”. Lo que le interesa de esta época no son sus escritos en favor de la Revolución, sino aquellos que exploran la profecía americanista de José Martí (un “anarquista filosófico”) o las bellísimas páginas que dialogan con el poeta comunista Nicolás Guillen (que “habla de pueblo sin ser populista”, lanzando un desafío poético-somático a la literatura burguesa). Pero en el fondo y fundamentalmente, el reproche por su aventura cubana que le hace Ferrer a Martínez Estrada es el de un desvío y el de una incoherencia, porque “ponerse al servicio de la revolución cubana” supone “despedirse de la figura del intelectual autónomo”.
La discusión política es conducida así menos hacia el adversario peronista y más frontalmente con la revolución socialista –cuyos nombres son sobre todo para Ferrer: Stalin, Mao y Fidel. Cada uno de estos líderes es examinado en última instancia bajo el prisma del no matarás en la estela de la polémica que hace unos años propuso el filósofo argentino Oscar del Barco. De trasfondo humanista, la pregunta última es: ¿importan los muertos asesinados?. León Rozitchner, que conoció muy de cerca la experiencia cubana durante aquellos primeros años de Revolución, participó de la discusión propuesta por Del Barco. Lo que Rozitchner propone es un razonamiento ético-político capaz de articular una condena muy firme de la violencia asesina, pero a partir de otros fundamentos e implicancias. En efecto, a partir de tomar en consideración el carácter agonístico de lo político (la cuestión de una “contra violencia” de naturaleza completamente diferente a la de la violencia asesina), Rozitchner plantea una crítica feroz no a la violencia en general –cosa en la que Ferrer tampoco cae, al menos cuando describe la violencia anarquista de comienzo del siglo XX- sino a la presencia de la violencia “de derecha” en los hombres “de izquierda”. De todos modos Ferrer no es del Barco y en este texto que se comenta apunta menos contra la violencia en nombre de las revoluciones que contra la indiferencia de quienes pueden pensar hoy sin hacerse cargo de esas muertes. La intensidad de esa preocupación redunda en una exigencia: no pensar ni vivir como si esas muertes, cada una de ellas, no importaran.
En síntesis, en más de 600 documentadísimas páginas y sin una sola nota al pie, Christian Ferrer construye el elogio del intelectual autárquico dedicado a forzar “las formas cristalizadas de la sociedad”, del escritor que transforma el “ensayo en género dramático” y moviliza una “energía autónoma” distante de las ofertas en pugna y para quien “los cambios sociales comienzan por la conducta recta”, porque quien “ama la política detesta la moral” dado que el pathos político es menos asunto de ideas que de consistencia ética. Una conciencia así puede constituirse, enseña Ferrer con una palabra: No; y con esta otra: Basta.

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que
