La hipótesis del espíritu // Tomi Baquero Cano
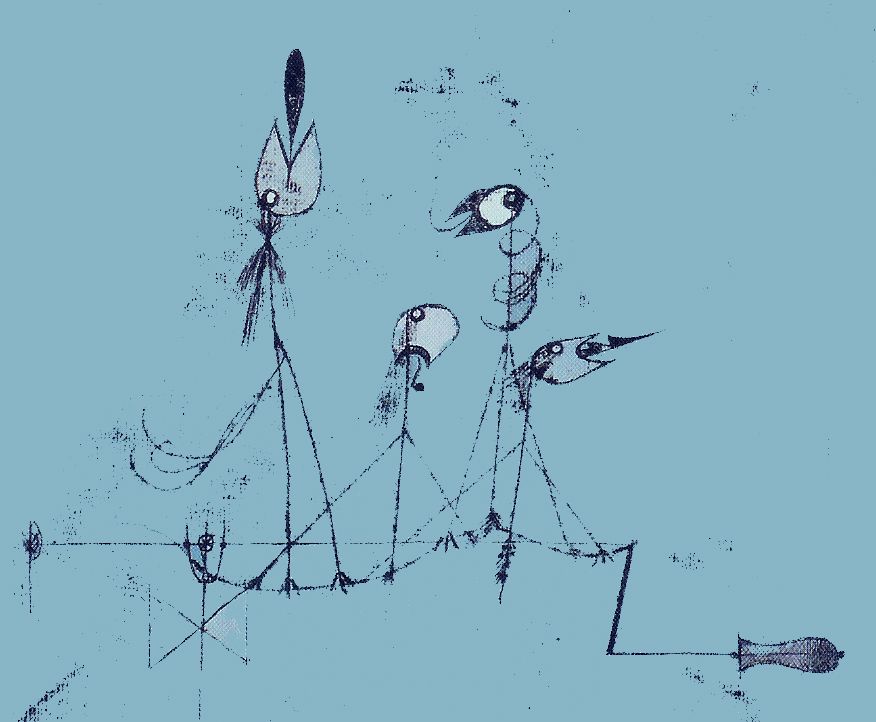
“Empecemos por descartar todos los hechos, ya que no afectan para nada a la cuestión. Las investigaciones que pueda uno acometer a este respecto no hay que tomarlas por verdades históricas, sino únicamente por razonamientos hipotéticos y condicionales, más a propósito para dilucidar la naturaleza de las cosas que para revelar su verdadero origen”
J-J. Rousseau
Este escrito surge de una dimensión vital, y no de conceptualizaciones consideradas profundamente ciertas, sistemáticas y rigurosas. Surge de la experiencia de compartir una idea con amigues y encontrar alegría, resonancias, deseos de hacer cosas juntes. En este contexto, no sé cómo haríamos para pensar de otro modo. Son tiempos de decidir con otrxs qué es lo que necesitamos. Estas palabras están especialmente atravesadas por las voces amigas de Ro Tirita, Seba de Mitri y Juan Rocchi. No siempre ocurre en filosofía que una idea aparentemente abstracta y lejana a la vida logra encender algún que otro corazón en sus aspectos más cotidianos. Por eso, el único deseo que habita este escrito es perseguir el asombro de que una hipótesis nos haya dado alegría y deseos de explorar a algunes amigues y a mí. No es poca cosa, me parece, en un contexto que se siente como un desierto de vitalidad. Al menos yo, todavía, confío en que la filosofía pueda contar historias que cuiden la vida.
I
Hace poco, en una clase con estudiantes que en su mayoría habían nacido entre el 2000 y el 2004, se debatía sobre el uso del celular y los efectos que produce en nuestra vida. Una estudiante comenta que se suele quedar dormida frente a la pantalla encendida de TikTok; otras personas confirman que es así como concilian el sueño. A propósito de la experiencia de dormir en carpa en la montaña, se me ocurre comentar que, más allá de descansar mejor o peor, el momento antes de dormir me parece muy particular: hacer nada, cerrar los ojos, sentirse en algún lugar en pleno silencio. Al imaginar esta situación, la primera estudiante dice, llevándose la mano al pecho y de una forma tan genuina que produce un escalofrío: «¡qué horror!».
En el último libro de Fabián Ludueña Romandini hay un posible diagnóstico de esta situación, absolutamente desconcertante. Tras una argumentación que aquí no es necesario reconstruir, Fabián concluye que “los seres humanos del mundo presente carecen, propiamente hablando, de psykhé”, es decir, de alma. Lejos de ser una casualidad, nos dice, esto responde a “la pulverización organizada de toda psykhé”. Nuestros cuerpos, hoy, carecen de alma, están despojados de espíritu. O, al menos, éste existe en un grado ínfimo, que apenas alcanza para ser cuerpos que se mueven.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacer con este diagnóstico? No son maneras de hablar que habituemos, pero no tenemos nada que perder, dejémonos llevar: estamos desprovistes de alma. Abandonemos cualquier aire cristiano que podrían tener estas ideas que son más viejas que el cristianismo. Para evitar esas derivas, en vez de “alma” probemos la palabra espíritu. Digamos nada más que el espíritu es eso que anima un cuerpo, que le da coraje para mantenerse en pie. Pensemos en la grandeza de espíritu de aquella foto de las Abuelas de Plaza de Mayo tomadas de los brazos mientras se acerca la policía montada. O, también, digamos que el espíritu es eso que acompaña la vida del cuerpo, su capacidad de inflarse de entusiasmo, de inspiración, de admiración, pero a su vez de recibir la visita de un recuerdo, de viajar al pasado, de hacer presentes en la vida diaria a las personas que queremos. Pensemos en las travesías espirituales de tantas presas y presos políticos que, a veces en completo aislamiento, han hecho del espíritu su morada. El espíritu estaría emparentado, como mínimo, con todas esas cosas. De allí, entonces, la preocupación de que pueda existir algo así como una pulverización organizada de los espíritus.
Sin saber si algo de todo esto es cierto o no, llamémoslo nada más la hipótesis del espíritu, a ver qué pasa. Tomémosla como una idea filosófica en un sentido antiguo, es decir, simplemente como algo que quisiéramos compartir con amistades. Volvamos a la persona que busca conciliar el sueño frente a la luz de la pantalla del celular. Si es cierto que hoy carecemos casi por completo de espíritu, no sorprende en absoluto que intentar dormir sin algo que encandile e hipnotice el cuerpo resulte insoportable. A oscuras nuestro cuerpo, invitado por su espíritu, se dedicaría imaginar, pensar, recordar. En cambio, un cuerpo sin espíritu, a oscuras, solo y en silencio, hace una experiencia insoportable muy parecida a la muerte.
II
Llevamos vidas que apenas se soportan a sí mismas. Cada vez a más personas nos asedian la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico. Consumimos gran parte de nuestro tiempo ni siquiera en estar bien, simplemente en que nuestro cuerpo no se desborde. Y está bien, dejar de cuidarnos no es una opción, por eso orquestamos grandes redes de cuidado con nuestras amistades y demás vínculos amorosos. Todo eso, por supuesto, es invaluable y pólvora de una genuina creatividad. Sin embargo, a la vez, de la impresión de que hemos naturalizado un estado de fragilidad extrema.
¿Cuándo fue que los cuerpos perdieron la capacidad de lidiar con su cotidiano? Ni siquiera nos dimos cuenta. Porque ya no estamos hablando de la vulnerabilidad y la fragilidad propia de toda vida, de aquello que la hace entrelazarse con otras para tejer un común. Es una fragilidad mucho más precaria y sistemática a nivel planetario. No soportamos esperar a alguien en una esquina sin encandilar el espíritu con la pantalla del celular o adormecerlo con algún ansiolítico para que no tenga oportunidad de sentir nada, de demandarnos nada.
Para decirle de algún modo, a esto que es prácticamente la incapacidad de los cuerpos para lidiar ya ni siquiera con el mundo, simplemente con ellos mismos, Ro Tirita propuso llamarlo adormecimiento del espíritu.
III
Al menos desde la modernidad, el espíritu ha devenido progresivamente una cuestión individual. Es muy difícil para nosotres, hoy, hablar del espíritu sin pensar que es algo de cada quién, recordando la llamada realización personal, el coaching y todas las formas de exitismo individualista. En parte, elegir la palabra “espíritu” es el deseo de reconquistar un terreno y un vocabulario muy antiguos, que el neoliberalismo new age despojó de una preciosa potencia, reduciendo al espíritu a una más de las formas del marketing de la subjetividad: “¡sí se puede!”.
El mundo antiguo no consideraba de este modo la vida espiritual. Excepto en los últimos tres siglos, aproximadamente, Occidente convivió con todo tipo de demonios y dioses menores que acompañaban la vida de los cuerpos. La excepción o rareza es que esto haya sido suspendido durante este tiempo. Todo eso que llamamos inspiración, entusiasmo, euforia, intuición, genialidad, estaba en manos de los seres que poblaban nuestra vida espiritual. Solemos olvidar que el llamado “genio maligno”, por el cual Descartes temía ser engañado, está lejos de ser simplemente una metáfora. Los cuerpos han lidiado desde hace milenios con el espíritu como algo que les da fuerzas y les exige cosas. Hoy, la forma individual y racionalizada de esta experiencia es llamada descriptivamente “inconsciente”: eso inmaterial que, al exigirnos cosas, a veces nos alienta y a veces nos arruina la vida, y de lo cual suponemos un origen y un sentido individuales.
No es necesario pensar el espíritu como algo personal. Antes de la modernidad, era evidente que, si bien es cada cuerpo el que trabaja sobre su vida espiritual, el espíritu no es más que una parte del cosmos. Es decir, antes que ser una propiedad o capricho individual, el espíritu nos dice algo del lugar que ocupamos en el orden del mundo. No hay ninguna posibilidad de que un espíritu se encienda por fuera de la vida en común de la que es parte –lo sepa o no, le guste o no. Más aún, como ha dicho Plotino, a veces sucede en la vida cotidiana que nuestro espíritu se reconoce inesperadamente con otros. Dos o más cuerpos se encuentran y sentimos que el espíritu se enciende como una locomotora a vapor. Nos diría Plotino: por supuesto, es que tu espíritu se anoticia y recuerda la vida en común de la que es solamente una porción, aunque a veces se le olvide. El espíritu se intensifica y obtiene su ánimo, deviene eso que es en sus profundidades, gracias a su cercanía con esa vida en común. ¡Cuánto les cuesta a los cuerpos despojados de espíritu recordar que la propia vida y la vida en común son el mismo fenómeno visto de uno y otro lado! Y sabemos bien que solo sentimos la alegría de la propia vida, de la propia identidad, respirando una comunidad. A pesar de lo que pueda pensar el discurso espiritualista new age, la vida del espíritu no tiene nada que ver con la realización individual. Al contrario, es la experiencia de la alegría profunda que nos llega cuando nuestro cuerpo abandona su hipnotismo individual y participa a una forma de vida común.
Tal vez podríamos añadir una hipótesis complementaria a la del espíritu: la intensidad del espíritu no es una cuestión individual, al contrario, es la ausencia de espíritu la que hace que los cuerpos queden abandonados a sí mismos, creyendo que la vida se trata de la gestión de su individualidad.
IV
¿No es frecuente todavía hoy minimizar el desastre que el celular está haciéndole a nuestra salud espiritual? Como si no quisiéramos decir en voz alta lo que nos sucede, por temor a darle más realidad aún. Hablamos del celular como si fuera la televisión, como algo que no nos gusta mucho, a lo que nos entregamos cada tanto con un poco de culpa, pero mantenemos –o nos gusta creer que mantenemos– a cierta distancia crítica. Es decir, hablamos del celular como algo que, aunque le dediquemos horas y horas diarias, en verdad no nos constituye. A pesar del tiempo dedicado, sería más bien una interrupción. Nuestra vida, en esencia, residiría en otra parte. Como si hoy, todavía, la vida ocurriera fuera de las pantallas, y nuestra total captura fuera un evento futuro distópico que algún día llegará.
Quizás habría que rendirnos ante la evidencia de que todo esto ya ocurrió. ¿No ganó hacer rato el celular la batalla por nuestra energía vital? Para los cuerpos despojados de espíritu, las pantallas constituyen verdaderos respiradores artificiales. Son la fuente de una vida espiritual regulada, que nos ahorra la necesidad de imaginar, recordar, pensar, y que lleva un flujo de neurotransmisores con cierto pulso, de la cual es cada vez más difícil prescindir. Tal vez todo esto no debería tampoco llevarnos a adoptar una actitud tecnófoba. Pero quizás pueda pensarse –como escribe Ludueña, pero también Christian Ferrer– que hay una diferencia cada vez más abismal entre la tecnología y el espíritu.
Hace unos siglos, los grandes desarrollos técnicos coexistían con revoluciones culturales, políticas, artísticas. ¿No trabajaba entonces la imaginación del espíritu igual o más rápido que la de la técnica? En el siglo XIX hay locomotora a vapor, fotografía y teléfono, está bien, pero a la vez nacen feminismos, socialismos, sindicalismos, anarquismos, una lista nada desdeñable de revoluciones, la música de Beethoven, el romanticismo en el arte. En cambio, en las últimas décadas, asistimos a un aceleramiento tecnológico que deja al espíritu en una especie de catatonía. No es el lamento por el gran Espíritu humano que añoraríamos, y que ahora se encuentra desplazado; no queremos ser más esta (ni esa) humanidad. El problema –escribe Ludueña– no es que las máquinas hagan arte mejor que nosotres. El problema es que, por eso, perdamos la capacidad y el deseo de hacerlo, porque nuestros cuerpos y nuestra vida en común sufren las consecuencias del adormecimiento del espíritu. Y es que nuestra fascinación por la velocidad técnica en detrimento de la vida del espíritu es abrumadora.
Demos un ejemplo en que la hipótesis del espíritu podría querer decir algo en este sentido: hablar con una persona muy mayor, escuchar sus historias, imaginar un pasado que se nos dedica como gesto amoroso, ¿no es en parte dejarse invitar a su vida espiritual, al florecimiento de ciertas partes del espíritu al final de la vida? Los cambios neurofisiológicos hacen que olvide mucho del presente y recuerde intensamente el pasado, sí, pero gracias a eso las vidas pequeñas, con un espíritu muy intenso pero muy poco profundo, pueden conectar con la historia del suelo que pisan. En cambio, sin una pregunta por la vida espiritual, una persona grande es nada más un cuerpo que no funciona como antes, que no es capaz de participar de la instantaneidad de silicio.
V
¿Qué podría querer decir hoy cuidar nuestro espíritu, encenderlo? No se trata de volver a forjar voluntades que resistan batallas sacrificiales. Tampoco creer que los individuos aislados pero inspirados son puntos de partida interesantes. No interesa partir de espíritus individuales. Pero no estamos hablando de individuos sino de cuerpos. ¿Cómo podríamos hacer algo juntes si ni siquiera tenemos cuerpos con un mínimo estado de disponibilidad, de ánimo, de aliento? Al querer reanimar el espíritu para poder actuar, da la impresión de que se nos aparecen algunas herramientas típicas de los últimos dos siglos que tal vez entorpecen más de lo que ayudan. Al menos dos parecen venir inmediatamente a la imaginación: la idea de cultivar el espíritu y la de disciplinarlo para que persista en alguna cosa.
Por un lado, algo nos hace pensar en lo que una mirada aristocrática del mundo entiende por cultivarse, es decir, sembrar en el espíritu las más elevadas artes y objetos intelectuales para cosechar, luego, vidas cultas. No hace falta mencionar el desagradable tono elitista de lo que sería «verdadera cultura» y lo que no. Tampoco mencionar los peligros que supone una comunidad que se piense a partir de un así llamado “espíritu del pueblo”, entendido como su fuerza y su destino, tan caro para una historia como la de Alemania. Intentando desembarazarnos de estas formas específicas que puede adoptar el cuidado del espíritu, quizás podríamos intentar retener al menos una cosa: hablar de cultivar es preguntarnos acerca de cómo generar las condiciones para que algo pueda vivir y crecer. Lo cual, hasta cierto punto, es independiente de lo que queremos que crezca. Cultivarnos no tiene por qué tener nada que ver con ningún tipo de deseo pureza, al contrario, puede ser el caldo de cultivo de múltiples formas de vivir en tensión. El espíritu es tierra fértil para que florezcan formas de vida. Desde esa perspectiva, alimentar el espíritu no es una pregunta aristocrática acerca de cómo llevar vidas más interesantes. Es una pregunta de investigación acerca de cómo hacer para que nuestros cuerpos dispongan de una vida espiritual que les permita imaginar y desear otras formas de vivir. Si la vida común que deseamos no encuentra lugar en este mundo, si estamos en las puertas de que la vida se vuelva materialmente invivible, cultivar es urgente, en todos los sentidos de la expresión.
Por otro lado, otra trampa que podría llamar el cuidado del espíritu es entender esto inmediatamente como disciplina. Foucault escribió que el disciplinamiento de los cuerpos ha sido una de las grandes fábricas de eso que llamamos “alma moderna”. ¡Menos Netflix y más trabajo! Nuestro sentido común progresista actual nos dice muy rápidamente que disciplinarnos no es un buen medio para hacer las cosas. Frente a cualquier tentativa moral, hoy nos decimos que se trata más de seducir al deseo, de encontrarlo como aliado. Es decir, que la revolución se hará por deseo, y no ya por deber. Desde luego que es de celebrar y sumamente importante que el placer y la fiesta no estén ausentes en la construcción del mundo en que queremos vivir, porque si no nada sería posible. Sin embargo, quizás no habría que llamar «disciplina» a cualquier tipo de ejercicio espiritual que intente sostener con ímpetu y continuidad una forma de vida.
¿No son tanto el mártir disciplinado como el deseísmo dos extremos de la imposibilidad de sostener formas de vida? La primera, por su inviabilidad y su dependencia de la moral y, la segunda, por su incapacidad de lidiar con lo que Mark Fisher llamó la hedonia depresiva generalizada. Con reproches policiales no vamos a llegar a ningún lado que no sea una comisaría. Pero, a la vez, no se entiende cómo habría de tener lugar el deseo sin un espíritu que lo acompañe con cierto rigor, para no perderse en la infinidad de microsatisfacciones del like, el paquete de mercado libre y el capítulo de la serie que termina. Nuevamente, no se trata de reivindicar la disciplina sino más bien recordar que –mucho más antiguamente que las sociedades disciplinarias– esto se entendía simplemente como el ejercicio del espíritu.
No son parámetros morales exitistas y productivos, propios de un emprendimiento de sí que, desde luego, rechazamos en todas sus formas. El espíritu no es nuestro jefe. Pero estamos hablando de que –o, mejor dicho, en general callando que– ni siquiera soportamos la duración de una película y necesitamos que la fragmenten en pequeñas dosis que llamamos capítulos de series, para así poder sentir el microplacer dopamínico de que pudimos terminar algo. Si esto es así, ¿qué podemos hacer más que abandonar toda autocomplacencia y aceptar que es eso lo que somos hoy para averiguar ahora, urgentemente, como se agencia otro modo de vivir?
VI
La distancia que hay entre el estado de muerte en vida al que nos arroja la adicción a las pantallas y una fuerza de espíritu que busque cuidar la vida y explorar cómo vivir de otra manera es aterradora. Lo es, asfixia. Igualmente, no conviene multiplicar los problemas sin necesidad. ¿No es precisamente el espíritu el que se encarga de mantener el miedo a raya? El alma, la psykhé, ha estado históricamente ligada a la respiración: ha sido el último aliento de la vida de un cuerpo en Homero, el soplo con el que Dios del Libro dio vida al viviente humano, volviéndolo animado. Sócrates, cuando estaba inspirado, sentía hincharse su pecho. Cuando el terror acecha, la respiración se corta y con alivio sentimos que vuelve a comenzar: “me volvió el alma al cuerpo”. Antes de saltar a la aventura tomamos aire hondo, pidiendo fuerzas al espíritu. No hay que abusar de la procedencia de las palabras, pero al menos llama la atención la plenitud actual de los síntomas de ansiedad ligados a la respiración y el desánimo, la falta de espíritu. El espíritu habita el gesto de respirar.
Así como Plotino había dicho que nos volvemos eso que somos gracias a la cercanía de lo otro, eso que pensaba como una simpatía cósmica, este problema del alma veía su reflejo en la respiración. Existe algo así como una respiración cósmica. Nadie respira en soledad, eso es solamente una idea demasiado humana que nos hacemos. Respirar profundamente, inflar el espíritu, es algo que sucede entre más de un cuerpo. Es esto lo que está contenido en esa preciosa palabra: conspiración (sympnoia) que es, literalmente, soplar o respirar con otres. No es solamente que varios individuos se pongan de acuerdo en “tirar para el mismo lado”. Es la posibilidad de que los cuerpos se entreguen a ese soplo que es la vida en común, que sus espíritus les digan al oído que su vida se continua ahí en la de otres, en tal antro, en tal práctica, participando de experiencias vitales compartidas. Hay que respirar, no hay otra. Por suerte, la conspiración es lo contrario de la pantalla como respirador artificial.
Una última parte de la hipótesis del espíritu podría ser esa: mismo si no sabemos en qué sentido, con quiénes ni en dónde, existe en nuestra respiración el germen de una conspiración. Mi cuerpo, sin saberlo, es animado por una respiración compartida, incluso en el movimiento de un dedo. Tal vez a solas el cuerpo no tiene idea, pero cuando logra al menos levantarse e ir a esos espacios colectivos simplemente a ver qué pasa, el espíritu se encarga del resto. Y qué alegría la del espíritu cuando el cuerpo se preocupa por insistir, por buscar la forma de dejar entrar y salir esas corrientes de aire comunes para dejarlo crecer.
