Alguna vez empleé la expresión “saberes de pasillo”. No recuerdo bien. Creo que fue en los pasillos de la Carrera de Sociología, si mal no recuerdo, cuando estábamos en Ciudad Universitaria. Eran pasillos muchos más aireados, mucho más grandes, y uno podía suponer que los saberes de esos pasillos se homologaban al tamaño de los mismos. No sé si era así. Los pasillos de Ciudad Universitaria de Núñez estaban pensados por un arquitecto que efectivamente había supuesto el placer ampulosos de transitar por ellos. Estaban concebidos como amplias sendas de comunicación interna de la gran caja. De modo que esos pasillos, de alta resonancia espacial, impedían fijar bien los afiches, creo que no se prestaban para el milenario arte del graffiti.
Recuerdo antes otra Facultad, en la memoria edilicia de las facultades que contuvieron el nombre retintineante de “sociología”. Si yo tuviera que decir hoy qué es la sociología, diría que son tres o cuatro edificios. No son muchas más cosas. Hay un placer en recordar edificios como libros, sobre todo cuando tenemos una memoria habitacional que podemos hojear o leer como si cada estancia arquitectónica fuese un capítulo diferente. Recuerdo Viamonte 430, que es el primer edificio de mi memoria universitaria. ¡Esos sí que eran pasillos! Efectivamente, eran los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, construidos a principios de siglo. Allí, hace más de treinta años, comenzó esta carrera de Sociología. Había una vieja escalera de madera; había un patio andaluz; había azulejos que sin ninguna dificultad imagino también de neto cuño hispánico; flores ya marchitas, alguna vez habrá habido algún jardinero…
La Facultad de Filosofía y Letras se había fundado en 1896. El mismo año en que fue creada la de Agronomía, tal como lo recuerda un sarcástico escritor argentino, Ezequiel Martínez Estrada, que pensaba con el malhumor. En realidad, una persona así es impagable; uno quisiera tener algún pariente, un tío, cuyo pensamiento surja de una especie de órgano interno que fuera algo así como el malhumor pero no convertido en una sensación sino en un órgano tan consistente como el hígado o el corazón. Sólo un malhumorado podía recordar que el destino de la filosofía en este país iba a ser un destino irreal, paralelo a una vieja ocupación que la iba a derrotar y que se iba a convertir, por más proyectos que se hicieran, en la ocupación efectiva para la cual el país estaba destinado: las artes agropecuarias. La filosofía, esa otra cultura, nunca iba a superar a la Facultad de Agronomía. Martínez Estrada pensó que esta Facultad era inútil, y que la Facultad de Agronomía -que tampoco servía para nada- era útil pero en un país que no servía para nada. ¡Estos pensamientos son terribles! Eso sí es ser un malhumorado, pero no serlo ocasionalmente, serlo siempre y hacer del malhumor un órgano pensante. ¡Formidables personas! Uno quisiera conocerlas, quisiera que nunca se hubieran ido de la Argentina. En realidad, son aquellos que están destinados a cargar con toda la incomodidad de que al escucharlos pensemos que son profetas. ¡Por suerte fracasados!
Los pasillos de la vieja Facultad de Filosofía y Letras tenían dos o tres canales rápidos de circulación cuando apareció Sociología; uno iba directo al bar Moderno, que estaba en la calle Viamonte, otro iba directo al bar llamado El Coto. El nombre de “El Coto” era una abreviatura de su afanoso nombre en francés: “Côte d’Azur”. El otro canal nos llevaba a dar vuelta a la esquina para introducirnos en el edificio que se llamaba -y se sigue llamando- “Cadellada”, que estaba en Florida y Viamonte, donde funcionaba el anexo de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras. Porque la sociología siempre fue el incómodo anexo de Filosofía y Letras. Había que construir más pasillos, había que anexar más oficinas, había que construir boxes, pero sobre todo había que aguantar profesores que hablaban un idioma insoportable para los filósofos. El pasillo de sociología era algo que no podían tolerar los viejos filósofos y los viejos historiadores de la facultad que se tuvieron que acostumbrar a un hecho que ocurrió apenas dos veces en el país, en momentos de afloramiento de la crisis social. Cuando eso ocurrió en la Argentina, hubo sociólogos que fueron rectores. La sociología, por más mediocre que fuera, traía rumores urbanos, justamente por haber construido pasillos invisibles en la Facultad, que iban a bares, que iban a otros edificios que debían anexarse, que contribuían a arruinar un poco más aquel patio andaluz donde se había sentado Borges. Borges odiaba que hubiera sociólogos en su Facultad, donde quería enseñar Shakespeare y el inglés antiguo, pero al mismo tiempo tan revolucionariamente, digámoslo así, que se negaba a tomar exámenes, se negaba a considerarse un profesor y se negaba a crear cualquier vínculo entre profesor y alumno. No sé si eso es la cúspide del pensamiento conservador aliada a la cúspide del pensamiento revolucionario. Pero lo cierto es que la sociología sólo en dos oportunidades, en ciertas brechas, la de 1973 y la de 1983, dio rectores. No sé si esto puede ser el último elogio que se puede hacer de una ciencia que no sabe justificarse a sí misma. De una ciencia que ha perdido la capacidad de extrañamiento y de autoconciencia como para poder pensar en lo que hace.
Había otros pasillos que eran las organizaciones armadas argentinas. Era el otro pasillo con el que se comunicaba sociología. Era un pasillo invisible donde se rendía un examen muy riguroso. El examen era el examen de las armas. El examen era el examen de la disciplina. Eran todos los exámenes que conocemos reconcentrados en poderes que son quizás, a pesar de que los terminamos justificando y nos vemos envueltos en ellos, muy terribles, porque son poderes que nosotros creamos. Creo que hay cosquillas incómodas en el poder que creamos cuando fundamos algo; es muy difícil tolerar las situaciones que se producen por nuestro arbitrio, o por lo menos mucho más difícil que si lo encontramos hecho. Cuando el poder lo encontramos hecho y somos convidados ya está naturalizado, y más en lo que era la vieja Argentina de aquella Facultad de Filosofía y Letras, una vieja democracia muy rutinaria y que por lo tanto aceptaba en su mecanismo muchos alumnos nuevos. Aceptaba algo absurdo: que los infusos aspirantes a sociólogos nos hiciéramos alumnos de esa Facultad, quizás con la secreta confianza de que también leyéramos una revista como Cuestiones de Filosofía, que dirigía un joven llamado Eliseo Verón, o que alcanzáramos a leer una revista que había circulado alguna vez pero que algunos aún tenían en sus manos y revisaban, la revista Contorno, que hacían los hermanos Viñas. De este modo, los sociólogos cumplían a la vez un papel revulsivo, democratizador, plebeyo y con muchos más pasillos invisibles, con algunos saberes que desdeñaban o no sabía que existían aquellos filósofos. Y sin embargo la sociología estaba destinada a ser ese saber, cuya mediocridad había merecido el dictamen desaprobatorio de Martínez Estrada y que con justeza la consideraba también un saber menor.

Por alguna razón estamos circulando permanentemente alrededor de un saber menor cuya propia enunciación, “sociología”, es una enunciación que recuerda todas las farmacopeas, los encasillamientos y anaqueles de las trastiendas de pequeños gabinetes de insidiosas investigaciones clasificatorias. Muchos años después, ciertas grillas clasificatorias se siguen llamando “boxes”, muchos años después profesores siguen repitiendo ciertos esquemas de clasificación. ¿Por qué razón seguimos alrededor de un saber cuya enunciación misma nos recuerda su pasado vinculado a la historia del hospital, a la historia de la clasificación de las personas, a la historia del mando y de la orden en el ejército? Por alguna razón que tiene que ver con la cantidad de pasillos que ha sabido recorrer una ciencia, que se decía ciencia y que al mismo tiempo tenía esa vertiginosidad. Ernesto Villanueva, muy joven y en esa brecha del año 1973, sociólogo, fue rector y en la brecha que se correspondió con el año 1983 otro sociólogo, Francisco Delich, fue rector, esta vez quizás menos ilusionado respecto a la capacidad compulsiva que tenía ese conocimiento terminado en “ía”. En “logía”. No es lo mismo que Medicina, que no termina en “logía”. No es lo mismo que farmacia. Sí es lo mismo que Odontología, un saber que termina en logía, cercano a los que terminan en nomos, como Agronomía. Hay algunos que se conforman con su “logía”, su “nomía” y sin embargo es notable la diferencia, y me da la impresión que es Medicina la que contiene la mayor cantidad de posibilidades de que disponemos para pensar al mismo tiempo un edificio, una profesión, un conjunto de saberes y las incisiones sobre el cuerpo humano. Y su nombre, sin embargo, no alude ni al “nomos” ni al “logos”.
Ninguna Facultad logra en todos sus planos reconocer su propia aventura de conocimiento. Para esa Facultad, con tener graduados, basta. Porque los graduados están en laboratorios, hospitales, y al mismo tiempo, originan ciertos saberes muy perdurables. Son de algún modo los que resumen una cierta novelística preservativa de una sociedad que tiene que ver con Medicina, con la forma en que se abren cadáveres, con la forma en que se considera el cuerpo, contiene esa parte más ancestral del saber que es curar a alguien a través de ciertas manipulaciones y conjuros. Lo más odioso y lo más esperado por muchas personas que sólo tienen esa última esperanza: que se les manipule el cuerpo como curación. Volviendo a los pasillos: Viamonte 430 tenía todos sus pasillos invisibles en una Facultad de una arquitectura antigua, neoclásica afrancesada. Hoy lo podemos ver claramente. No era un edificio hospitalario, no era como éste de Marcelo T. de Alvear, que era una vieja maternidad, no era un edificio de departamentos, de oficinas de la calle Florida, que en la expansión de las Facultades la gente va ocupando en la ilusión de pertenecer a la misma facultad; esa fue una ilusión que gobernó la vida de Sociología durante bastante tiempo: pertenecer a una Facultad. Esa fue la ilusión del sociólogo. ¿A qué Facultad?: a una que se llamaba Filosofía y Letras, que es un nombre genial. En realidad tiene una “y”, junta todo y no junta nada. Están las letras que es como decir literatura, el habla, la escritura y está la filosofía, que es decir todo y al mismo tiempo decir muy poco, si escuchamos a los profesores de Filosofía y Letras. Toda esa añoranza, de tener una Facultad a la cual pertenecía sin gustarle, convivía al mismo tiempo con el hecho de Sociología como una segunda alma, la conciencia política de esas facultades, solicitada en los momentos en que aparecían las brechas en el terreno histórico. El sociólogo era aquel que estaba escribiendo la historia, a veces invisible, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales y de las formas de dominio en la sociología argentina. Esta fue la primera gran ocupación de la sociología; no es verdad que la sociología surge en la Argentina pensada en los términos científicos que prometió Germani. Surge como la oscura crónica de una revolución que escurría cualquier definición.
La obra de Gino Germani se hace inevitable e inesperadamente interesante hacia el final: es la obra de un gran pesimista, muy parecido a Martinez Estrada, al cual había combatido pero junto con el cual, irónicamente podemos afirmarlo ahora, había fundado la sociología en Argentina. Germani sufrió un gran disgusto, y por eso termina siendo tan pesimista como aquellos textos contra los cuales quiso fundar una carrera. Terminó igual, porque la sociología era la vasta y persistente ansiedad irrealizada por el poder de las personas. Esto no lo podemos ocultar de ningún modo. Por eso me da la impresión de que hay una cierta reluctancia a examinar el examen, a pensar el parcial, a pensar la fotocopia, a pensar las fotocopiadoras, a pensar de qué modo leemos. Es una incomprensible incomodidad relacionada con la imposibilidad de aceptar el oscuro y frustrado origen de la sociología. Una incomodidad que nos obliga a preguntarnos si está bien que construyamos tanto metalenguajes, tantos presuntos conocimientos sobre aquellos conocimientos que queremos encarar, porque nos coloca en la difícil situación de las personas que continuamente piensan sobre lo que hacen. No es éste el caso de quien prefiere no actuar, del que no quiere la acción directa, del que no quiere comprometerse con lo que el saber tiene de rústico, de irreflexivo y por lo tanto de inmediato y productivo. La sociología que se hizo contra Germani, que a su vez la había hecho contra Martínez Estrada, es una sociología que se hizo muy rústica: habló los idiomas del poder, los reprodujo, los sigue reproduciendo. Escuchar a los profesores de sociología hoy resulta realmente interesantísimo, porque la mayoría de ellos produce un espectáculo conmovedor. Me incluiría. Producimos el espectáculo de que mereceríamos ser más leídos, más atentamente estudiados. En realidad, somos el testimonio museístico de los lenguajes que se usan para ocupar el poder. Sólo que a muchos de nosotros eso nos obliga a poner en práctica técnicas que no conocemos, fracasos seguramente escritos a los que no nos queremos arriesgar, a impedimentos que obturarían esa otra vocación que seguramente tenemos: la vocación de que no hay que impedir ninguna acción. Es la vocación de examinar lo que hacemos, examinar el examen, pensar que la crítica no tiene fin, fatigar a los alumnos con una larga cadena de observaciones sobre las observaciones, y preguntarnos permanentemente por el presente, de modo tal de desnaturalizarlo o desarmarlo. Un profesor así, que puede cuestionar una fotocopia, o un conjunto de fotocopias, nos está quitando las rutinas más obstusas que tiene la universidad, pero al mismo tiempo produce cierta libertad del saber que no corta nuestra vida, no nos imposibilita ser libre, no nos impide establecer todo tipo de vínculos y no nos imposibilita acceder a los pasillos invisibles que recorren la Facultad hacia otro destino.
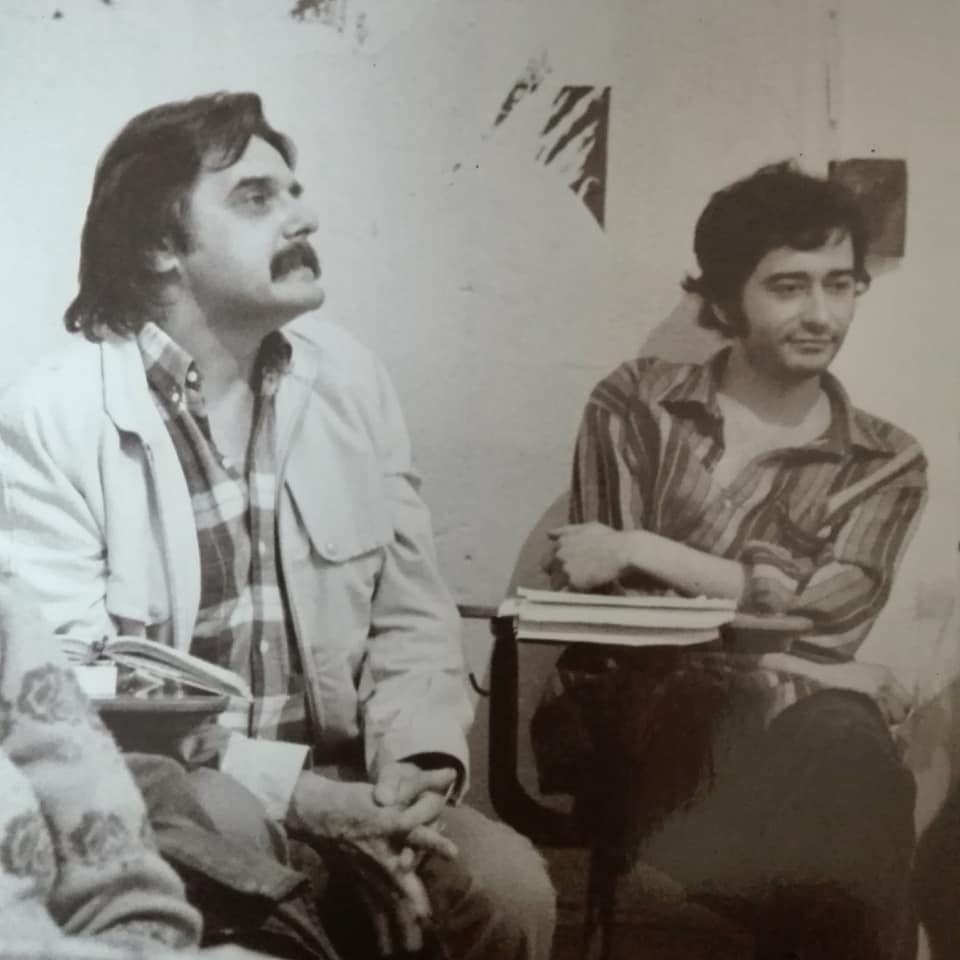
Entonces, los pasillos de esta Facultad que siguieron recorriendo aquellos que no preguntaban qué fotocopias usaban, qué saberes citaban, de qué autores se consideraban el emisario virreinal en un país como Argentina, que es un país sin filosofía y con ciencias sociales, un país de lectores agudos y creativos. Pero seguramente desde José Ingenieros y el propio Martínez Estrada -quizás Germani, no sé si agregar a José Aricó- muy poco es lo que se ha desarrollado en términos de un pensamiento que podríamos decir respira de algún modo la historia de los edificios por los que atravesamos. Lo que estamos haciendo hoy no respira, no sólo porque los edificios se tornan cada vez más arquitectónicamente irrespirables sino porque los pasillos invisibles están demasiado obturados, no sabemos qué otros pasillo construir con la historia, con la política y los compromisos autoexaminadores de la universidad.
Después de la Facultad de Viamonte 430 me tocó ir en el año 1964 a la calle Independencia, donde hoy está Psicología. Ese fue el segundo paso que yo di, y es el segundo paso de toda la Facultad de Filosofía y Letras, porque siempre había estado en Viamonte 430. Por eso Ernesto Laclau le dedica su último libro a un edificio, donde dice que “todo empezó”. Dedicar un libro a un edificio también significa dedicárselo a ciertos libros, a ciertas revistas, a ciertas personas, a ciertas discusiones y ciertos bares, y a ciertas librerías. Quiero mencionar una de ellas: la librería Verbum, que estaba justo enfrente de la Facultad. Era una de esas librerías antiguas de Buenos Aires que tenía en la pared las fotos dedicadas al dueño de todos los poetas y escritores de aquel momento. Decir Viamonte al 400, donde hoy está la universidad, era decir la historia de ciertas revistas, de ciertas resistencias, era pronunciar ciertos nombres malditos, era decir Oscar Masotta, era decir -sin duda- los hermanos Viñas, y era decir -de algún modo- lo que podría haber sido el terreno de experimentación de lo que fue el futuro de la Facultad de Ciencias Sociales en la Argentina hasta hoy. En esa Facultad hicimos una primera huelga en contra de todas las metodologías “empiristas” en ciencias sociales. Hay una conocida ironía de las personas, por la cual no hacen más que combatirse a sí mismas. En esa huelga tuvo un papel preponderante, según recuerdo, Heriberto Muraro, que hoy emplea justamente todas esas metodologías.

Ahora bien: ¿Esta Facultad estudia la política, estudia la sociedad? No, me parece que no. Hace algo que es interesante también: hablar del mismo modo con que habla la política en esta sociedad. Eso es interesante. ¿A eso puede llamárselo, exclusivamente, construcción del conocimiento, ese concepto pomposo que a veces se usa? No, no creo que se lo pueda llamar exactamente construcción del conocimiento. Parece un conocimiento muy especular, muy atado, reproducción empírica del habla real de la política, una pequeña garantía respecto a los poderes circulante en la Argentina, porque al final aquí se habla en ese idioma homólogo al del poder real. Entonces, ofrece garantías. Hay canales, hay pasillos que son ya invisibles, porque son pasillos de homologación de redes sociales reales. Puede surgir en esta clase, puede dar la vuelta y entrar en el Instituto de la Facultad. Puede salir del Instituto e ir a otro instituto de investigación; puede pasar menor por los bares, quizás, donde se tejen las ya escasas utopías de la política argentina. Finalmente, puede construir aquello que Argentina nunca tuvo: un destino de sociólogo profesional. En Argentina nunca hubo sociólogos profesionales. Por eso creo que es crucial esta discusión sobre si esta Facultad da definitivamente el paso hacia la construcción del sociólogo profesional en la Argentina. Es cierto que hay colegios de graduados, que efectivamente el tema preocupa a muchas personas, que forma parte de la angustia vocacional y política de muchos, es una inquietud que no se puede disfrazar de ningún modo. Efectivamente, esta es una Facultad muy lacerada por diferenciar irreversibles en el cuerpo profesional, que si bien no impiden armar una lista electoral única si impedirían pensar que habría un monolítico cuerpo profesoral, una ciencia unificada, homogénea, con una historia enteramente asumida y con realizaciones comprobables. No sucede así, lo cual -en mi opinión- hace las cosas mucho más interesantes. Porque recuerdo el sabor de los viejos pasillos, de los viejos saberes de pasillo que conducen en Argentina a las formas del conocimiento. Un conocimiento que, sin dejar de autointerrogarse, representa la forma más terrible del conocimiento (aristotélicamente, diríamos “más ereccionante”). Se confunde mucho con la pasividad, por eso es muy sútil, y al mismo tiempo no sólo no impide sino que los paneles corredizos que deja ese saber hacia la real política argentina son muchísimos.
Bueno, ya pasé a Independencia, Independencia al 3000, 3065, las direcciones se pueden recordar como uno recuerda las de su casa y de los lugares donde estuvo más tiempo: Viamonte 430, Independencia 3065… Era un viejo convento, no había sido construido como una Facultad. La Facultad de Filosofía y Letras, y Sociología, que se entromete en ella en los años ‘60, estaba en un edificio que había sido construido en 1903. Y ahora – estamos en los fines de la década de 1960- la carrera de Sociología estaba en un convento. Cuando entrábamos nos reíamos, porque todavía estaba en la puerta el nombre de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. Y estuvo mucho tiempo, hasta que al final alguien lo sacó. No sé qué celador, qué bedel prudente limó el nombre grabado en cemento de relieve, que por mucho tiempo siguió declarando la presencia del orden monástico en ese reducto de los revolucionarios. Ese edificio había perdido su destino. En los años ‘60 tenía la carga de ser la Facultad de Filosofía y Letras, donde todos fuimos, con Borges. Borges fue con su Swedenborg o su Shakespeare, e insistió en no tomar examen a sus alumnos, y nosotros -que éramos los que tomábamos examen- inventábamos formas de tomar examen en las que se notaba inmediatamente el afán político que nos movía. No sé si hoy lo deberíamos hacer así; creo que ya no lo hacemos así. Y tampoco sé si hoy, pensándolo retrospectivamente, habría que suponer que eso estuvo bien. Pero nos llevaba a convertir el examen tomado en una Facultad en un acto político, y a la ciencia en un lugar en el que se daban cita todas las contradicciones de una sociedad. ¿Teníamos derecho a hacer tal cosa? Yo, que lo recuerdo con nostalgia pero también con angustia, recuerdo los exámenes que tomábamos. Eran actos panfletarios, de deliberación y compromiso político. Eran actos por los que rondaban las estampas de Mao Tse Tung, de Perón, del Che Guevara, de Lenin, de las organizaciones guerrilleras. ¿Teníamos derecho a hacerlo? Ignoro si lo teníamos… yo lo hice; otras personas no lo hicieron. Los que no lo hacían percibían con mucha claridad; una claridad que no les debo envidiar, porque esa claridad de alguna manera los privaba del arrebatamiento de la época. Habría que diferenciar los motivos epistemológicos de los motivos políticos, los compromisos académicos de los compromisos políticos. Extendida hasta las últimas consecuencias, esa diferenciación da como resultado esta ambigua Facultad de Ciencias Sociales.

Creo que resulta muy difícil recordarnos allá por los años ‘60. Los que pasamos esos años y que en aquel momento pensamos la alegría de escribir artículos en revistas políticas, creo que hoy los consideraríamos órdenes de captura contra nuestro propio presente. En realidad, uno no sabe realmente si el pasado de los que tuvimos alguna actividad en los años ‘60 nos impediría este presente tan distinto, o si este presente es tan balsámico que nos impide preocuparnos por aquel pasado que ya todos nos disculparon. Yo no sé bien cuál es el pasado biográfico que podría adjudicarme, pero tampoco sé si colectivamente se lo puede adjudicar a la Facultad y a sus pasillos. La Facultad, en Independencia 3065, era un gran hall, muchos de ustedes lo conocen, en el barrio de Boedo. En los años ‘20 había habido una gran polémica: Boedo y Florida. Bueno, la Facultad no la recordó, porque la Facultad tenía otros pasillos, ya había mucha guerrilla. Ya los exámenes estaban muy politizados. Había una escalera muy angosta que provocaba aglomeraciones. Esa escalera todavía no se ha modificado, es una escalera que servía para las monjitas; pero bien usaban esa escalera. Y lo hacían de una manera espectacularmente “hablativa”, digamos. Muy narrativa, como sucede en las escaleras de esta misma Facultad: hay mucha narración política. Del primero al quinto piso se pueden leer, aquí, historias alucinantes. Historias de este país y de otros países verdaderamente remotos.
Aquella Facultad tenía dos entradas, una por la calle Urquiza y otra por Independencia. Esto era muy útil en momentos de ocupación de la Facultad, cuando la cercaba la policía. Había también muchos bares antiguos, la vieja Unión Ferroviaria, el cine Unión, el bar Unión. El barrio se mantenía tal cual como en los años ‘30, cuando la Unión Ferroviaria había construido un magnífico edificio, un artdecó, revolucionario para el movimiento sindical de aquel entonces. Ese viejo edificio de la Unión Ferroviaria, que aún se conserva, alojó a la primera gran CGT que hubo en la Argentina antes de que el peronismo construyera la actual, con el edificio de líneas racionalistas de la calle Azopardo en esquina con Independencia. El gran edificio sindical de la Unión Ferroviaria marcaba el ritmo del barrio: el gran cine del barrio se llamaba Unión, y estaba en el mismo edificio que la Unión Ferroviaria, y el único bar importante del barrio también se llamaba Unión. En el otro bar, que se llamaba Buenos Aires, recuerdo que una de sus mesitas era una máquina de coser que la dueña del bar modificó y puso ahí. Los 5000 alumnos de Sociología y Psicología, hordas fanáticas y famélicas, que buscaban a sus padres primitivos, Freud y Durkheim, arrasaron con todo eso. Arrasaron con la memoria ferroviaria del barrio y con el bar Buenos Aires, y crearon los bares Sócrates, Platón, Prospectiva, Perspectiva, Proyección, Introyección, Retroversión. Apreció un bar Boliche y otro Bowling. Los nombres se iban mezclando; el bar Buenos Aires se siguió llamando así, pero inmediatamente todas sus mesas se modificaron. Bueno, no tan inmediatamente; me ‘parece que sus dueños conservadores querían aprovechar la oportunidad pero sin embargo la máquina de coser seguía allí. Ahora quien vea el bar Buenos Aires puede percibir el impacto que causó la Facultad. Fue un impacto con pasillos aeroespaciales. La Facultad estaba comunicada con el pasado y con el presente del país: los pasillos eran muchos más que aquellos grandes cartelones que se colgaban en el hall de la Facultad. Los carteles eran enormes porque así lo permitían las grandes dimensiones del patio central. Se hacían carteles tan pero tan grandes que tapaban la visión. Hasta tal punto que, si me disculpan, puedo contar una anécdota.

El decano de aquel momento era José Luis Romero, que para mí fue el último gran decano que tuvo esta universidad, es decir, el último gran profesor que se animó a cunplir tareas administrativas. Así que yo lo recuerdo con mucho cariño. Un buen día Romero amenazó con renunciar si no se sacaban los cartelones que impedían caminar por los pasillos de la Facultad. Aquellos eran años en los que no se podía hacer otra cosa más que pegar grandes cartelones. Y efectivamente renunció. Nadie creyó que fuera a renunciar de verdad, pero renunció. Recuerdo una noche terrible, en que hicimos un viaje arltiano a Adrogué, él vivía en Adrogué, para pedirle a José Luis Romero que por favor no renunciara, que no íbamos a pegar más carteles hasta determinada altura, que íbamos a dejar veinte centímetros para la comunicación de Bedelía, en fin… La cuestión es que José Luis Romero dijo que no, “no vuelvo más a esa facultad”, y efectivamente no volvió más. Cuando volvíamos en el viejo tren, a las dos de la mañana, después que nos endilgó una filípica moralista-laica y una especie de historia social de la Argentina que terminaba en el peronismo, pero que comenzaba muy lejos (por eso salimos a las dos de la mañana), Daniel Hopen, que era el delegado estudiantil de la Facultad, y que había sucedido a Marcos Schlaster en esa entidad que se llamaba Delegación Estudiantil, comentó algo, con esa especie de desesperación que tenía él: “que le vamos a hacer, es un viejo socialista”. Porque Daniel Hopen fue un gran dirigente político, un gran orador, quizás el último gran orador de la vida universitaria argentina, uno de los grandes oradores trotskistas, uno de los cadáveres argentinos sin memoria, porque no veo que salga nunca en los recordatorios de Página/12, en fin, por eso esta noche lo quiero recordar acá, por lo menos como un gran orador, era también un gran trotskista, aunque hoy no sabría definir muy bien qué es un gran trotskista. Pero algo cierto es que un gran trotskista es un gran orador: siempre que hablaba lo hacía por veinte minutos, media hora, y ponía el mundo en sus manos. Efectivamente, antes de la televisión había una escuela de la oratoria, que también pasó por esta Facultad y se perdió con estos nombres, con estos grandes nombres, que hacían política -creo- para poder hablar, para poder subirse a una escalera y endilgar un gran discurso. Me parece que allí se hacía notorio el gran placer de la oratoria, donde se unía cierta vocación universalista y cósmica del trotskismo. Pero había algo que Daniel Hopen no entendió de Romero en esa noche terrible, cuando Romero -el viejo socialista laico- dijo que no. Hopen, el gran orador trotskista, que le fue a pedir “tácticamente” que no renunciara, salió diciendo aquello de que era un viejo socialista. Muchas veces tuvimos que decir eso de nuestros viejos profesores: “viejos socialistas”. Si hoy José Luis Romero dirigiera esta Facultad, sería un ultraizquierdista.

Bueno, los pasillos obligaron nuevamente. Voy a recorrer más rápidamente los pasillos que faltan, del convento al hospital, al Hospital de Clínica demolido. Otra vez un edificio que no nos pertenecía. En el Hospital de Clínicas hubo tiroteos, esa parte de la historia se me pierde, porque yo ya no estaba, pero escuchaba los tiroteos. Yo estaba en la Facultad de enfrente, la de Ciencias Económicas, en esos momentos. Para mí era mi vieja Facultad, la facultad donde me había recibido, donde había desarrollado mis compromisos políticos, esa facultad donde entonces escuchaba tiroteos. Los tiroteos sonaban en el lugar donde estaba el viejo Hospital de Clínicas, que no podemos considerar que no fuera fruto de un gran momento edilicio y político de la Argentina. Ahí están los viejos bustos que hoy podemos ver en esa plaza. Los bustos no los tiraron abajo, son de los prohombres de la medicina, que ponían audaces inyecciones o descubrían el veneno de las víboras. La iglesia también quedó. Y al mismo tiempo, es una parte de la memoria de la sociología argentina la que transcurría ahí sin saber que secretamente enlazaba con los verdaderos fundadores médicos de esta disciplina, sin duda, un Ramos Mejía. Luego hubo que ir a Derecho, y luego al edificio que se compartía con Arquitectura. Visitantes, trashumantes, expulsados, marginales, errantes… Es una historia de edificios, de viajes, de trenes nocturnos, de grandes figuras de la política, de la oratoria, de grandes dramas políticos, de grandes guerrilleros argentinos. Una gran historia en un lugar donde no hay un gran saber. Eso, de algún modo, no deja de ser interesante. El saber es pobre, pero las historias calcan como esos instrumentos que se venden en las calles, con un espejito, que sirven para calcar de un lado a otro, el dibujo de la historia política argentina. Me parece que eso no debe desdeñarse en el momento de contar la historia política, pedagógica y académica de la Facultad, o de la carrera.
Porque además no se sabe bien qué es. Es un producto inoportuno, que nace maldito, que no tiene clara conciencia de sus potencialidades, que no sabe estrictamente cuáles son sus dimensiones científicas, que origina un profesionalismo que no está en condiciones de atender todos los compromisos de vida que esta facultad originó. Entonces, cuando en este edificio que recorremos los pasillos de la Facultad, efectivamente podemos festejar los saberes de pasillo que son rebeldes, ese lugar donde se pegan carteles, aunque las agrupaciones estudiantiles ahora pegan muchos carteles en las aulas. Ese es un indicio de debilidad. Es un indicio de debilidad porque creo que es en los pasillos donde se construyen las verdaderas alternativas. Las agrupaciones estudiantiles que antes entraban raudas y podían sentirse disputando el poder al profesor, que intimidado concedía que hablaran, hoy son mucho más cautelosas para pedirle la palabra cuando entran con sus volantes. Y de algún modo suponen que el pasillo es de nadie, es un lugar inhóspito, neutro, donde se camina rápidamente por las escaleras. Incluso ahora no prohíben tomar el ascensor, de modo que puede perderse la fabulosa narración política que cuentan los pasillos, este mercado de propaganda electoral, pero también estos pasillos donde cualquier mercachifle hace su publicidad porque hay un público y hay un mercado, hay publicidad de revistas, de viajes a Miami con descuento, no hay ninguna publicidad microscópica ni microscópica que se deje hacer en los pasillos de esta Facultad. Cuando la publicidad política entra en el aula señala una debilidad del movimiento estudiantil. He ahí el lugar donde el movimiento estudiantil dice: ¡pero no leen los carteles! Este estudiante que pasa sin leerlos es el que tenemos que descubrir, interceptar, en el lugar donde está recogido, o en el lugar donde finalmente encuentra su realización: en el misterio del aula. Porque el aula es misteriosa. Me parece que es el lugar donde se reproduce la más vieja escena del drama del conocimiento: el hablar, el refutar, el neutralizar, el salir puteando en silencio. Son todas figuras del conocimiento que dudosamente vayan a desaparecer nunca, por más grabadores que haya en las aulas. Aún cuando las aulas terminen siendo como los bancos, con cámaras filmadoras que comuniquen con su terminal en el despacho del decano, quien -como en los aeropuertos- vea simultáneamente todo lo que se está diciendo en cincuenta clases al mismo tiempo. Un método muy recomendable para volver loco a cualquiera, no solamente a los decanos. Aunque se hiciera ese panóptico de la facultad, creo que la vieja de un escritorio, de una clase y de los profesores que hablan es casi indestructible. Digamos que tienen el mismo valor que las de la Crítica de la razón pura, de Kant, del 18 de Brumario de Marx o de Operación Masacre de Walsh. Aún seguimos pensando en esos términos. No sé si decir que mientras haya profesores dispuestos a invocar esos nombres, aunque sea mal, la vieja comedia del conocimiento se va a seguir realizando. En ese lugar es, entonces, donde la relación de la clase con el pasillo es no sólo indispensable sino que es una guerra permanente. El estudiante que entra… lo imagino así porque yo entré así a interrumpir clases de profesores. Alguna vez me atreví a interrumpirsela a Borges, y salí mal parado, porque Borges -el cuchillero- salió a enfrentan lo que en aquel momento tímidamente representabamos: el movimiento estudiantil. Hoy los profesores no enfrentan un movimiento estudiantil, porque no lo ven hostil. El movimiento estudiantil debe tener hostilidades, diría, conceptuales. Sería preciso un movimiento estudiantil que reflexionara sobre sí mismo, que se cuidara de renovar el lenguaje, porque así se convertiría en el lugar efectivo de la reflexión política en la universidad. Pero finalmente esta como todos, a la espera de que ocurra lo peor y sin azuzar su autorreflexión. Es el movimiento estudiantil que ve sólo territorial y tácticamente, que la percibe como lugar de acumulación de poder, como ocupación de espacios, de territorios, etc. Ahora el movimiento estudiantil habla como los profesores que habla como los políticos, que hablan en términos de un silenciamiento de los estudiantes que ellos fueron en los años ‘60, obligados a rechazarlos como aquel secreto que de algún modo podían contener o rememorar. O incluso lo digo mal: muchos recuerdan aquel tesoro porque al final es una forma de destacar muy galanamente que no está mal que las épocas cambien a las personas; yo pienso lo mismo. Y finalmente, con mayor o menor elegancia podemos recordar a los estudiantes que fuimos en aquellos años, que a su vez reproducen como reflejo de un espejo muy fiel, a los del movimiento estudiantil de hoy, que están anunciando a los futuros diputados y senadores, a los futuros ocupadores de espacios, a futuros acumuladores de poder.

Bueno, pero es deber del movimiento estudiantil, es deber de los profesores y de una facultad neutralizar esa historia por lo menos en un punto: en el punto donde de vez en cuando -no sé si siempre- debe declarar como lugar absolutamente indispensable el lugar de la autoreflexión, el del autorreconocimiento, de la gratuidad del conocimiento y del hecho de que debe cesar el intercambio para que haya saber. Pero ese nada es por algo también, como decía Marcel Mauss. Ese algo viene con la historia, viene con otro tipo de recompensas, con ciertas fórmulas de la amistad, con ciertos huecos que se recrean en lo social cuando hacemos ésto, que se retribuyen, ya sea cuando los de arriba nos dicen que somos unos boludos, ya sea suponiendo que ésto puede ser un recuerdo interesantísimo en la memoria de quienes hayamos participado en un encuentro como éste, por ejemplo, el de hoy. Entonces, la posibilidad de suponer que el pasillo, que nos molesta, puesto que el aula está sonoramente encapsulada a las nueve de la noche entre los que pasan con su murmullo inacabable -son los que vienen de reírse del profesor de la hora anterior- y los colectivos de las líneas 39, 152, 12… Tendríamos que enorgullecernos, son las líneas de colectivos más importantes del país las que pasan por acá, cargando miles y miles de pasajeros a los que no les interesan para nada nuestras historias y que por supuesto tampoco querrían ser responsables -ni aún involuntarios- del ruido vital que causan superponiéndose con nuestros conceptos fundamentales.
Bien, también yo veo esto como parte de una lucha que por supuesto me molesta, pero no sería un ecologista más de nuestra Facultad. De todos estos itinerarios, de esta historia edilicia, de la vieja facultad de Filosofía y Letras, con su patio andaluz, conventos, hospitales, de esos inenarrables edificios del desarrollismo de los años 50’ y 60’ como la Ciudad Universaria, de esta Carrera a la que nadie quiere, quizás nosotros seamos los únicos enamorados equívocos de esta Facultad. Porque la maltratamos, decimos que la sociología así como está es un saber que tiene muy poco que ofrecer y que ofrecernos, y a pesar de todo, la persistencia con la cual seguimos viniendo acaso se debe a que querríamos leer una historia en los cinco pisos que atravesamos, una gran narración política en el pasillo. Creo que es por eso que seguimos viniendo, aún los más jóvenes, y por eso quisiera evitar hablar como un viejo conocedor de pasillos y festejador de las inscripciones y graffitis en los baños, que son como verdades ocultas pero secreto a voces. Venimos porque alguien creó esos vacíos, esos apellidos de la extraña inmigración argentina que pasaron por esta Facultad y que formaron parte de un largo encadenamiento de pensamientos irrealizados, como éstos que estamos haciendo ahora. Quizás lo que nos convoque, lo que nos mueve a seguir en esta facultad y en esta carrera que tanto criticamos es que -impropia como es, incapacitada de pensarse a sí misma- de algún modo nos recuerda todo aquello que involuntariamente pasó por ella, como si fuera un papel vegetal, algo que imprime involuntariamente todo lo que se le pega. Y eso sí lo hizo bien. Esta Facultad coleccionó grandes vidas y grandes pensamientos y lo sigue haciendo. Es un lugar que cuando clasifica lo hace mal, pero cuando colecciona lo hace con partes muy vitales de la historia política y de la historia del conocimiento en la Argentina. Sigue siendo un compromiso que nos gusta, a pesar de que para decir que nos gusta tengamos que hacer todos estos malabares de pasillo y creer todas estas alternativas tan fatigosas, que suponen decir que no nos gusta. Así, si se entiende esta paradoja, creo que puede entenderse el secreto fundamental de lo que hacemos.
*”Saberes de pasillo” son las palabras de inauguración de la Facultas de Ciencias Afines, dichas en un pasillo de la Facultad de Ciencias Sociales de la calle Marceto T. de Alvear 2230 el 16 de noviembre de 1993. Fue publicado en la revista Artefacto n°7 en el año 2012.
Para su publicación en Lobo Suelto fue transcrito de Saberes de pasillo. Universidad y conocimiento libre, de Horacio González, compilado y prologado por Juan Laxagueborde. Editado por Paradiso Ediciones en 2018.










