A Ite y Shulem, madre y padre.
¿Qué pienso cuando uno, judío que no habla el idish ni lo escribe, aunque lo comprende, sin embargo siente que fue desde ese dialecto cómo penetró en la lengua en la que nos expresamos, en este caso el habla porteña? ¿Soy menos judío? Es dificil describir ese no se qué inasible, pero hay que pensarse hasta bien adentro para tratar de saberlo porque allí reside, creo, su secreto. Más aún todavía: creo que sólo puedo decirme y escribir en serio cuando habilito las primeras cadencias que me hablaban desde niño en ídish, aunque no sepa hablarlo. Esto es lo que me deslumbra: el idish habla en mí desde un ultramundo, y lo hace de una manera extraña aunque yo no lo hable. Esta experiencia que me asombra por lo que tiene de contradictorio con el “idioma de los argentinos” -cómo lo designaba Borges- sin embargo, descubro, es la que construye no sólo la significación de lo que digo sino el sentido de eso que se llama “estilo”: los ademanes y los gestos que ponen un rostro y un cuerpo a las palabras. Eso que las animan desde adentro, irreductible a la comunicación electrónica y a la linguistica canónica.
¿Pensar en idish es ser judío? Sin hablarlo, el ídish fue el abono sonoro de mi corporeidad naciente y la configuró más allá de lo que yo mismo supiera. La lengua materna, el idioma del cuerpo vivo de mi madre, fue -para cada uno debe serlo- un suelo afectivo, una a, manera de tierra sonora cuyas inflexiones, acentos, deslizamientos y giros construyeron la impronta más honda que reflejó y animó con la suya la mía, que modularon las primeras palabras y organizaron todo lo que desde ella mi cuerpo siente, imagina y piensa. Colorear -”pintar con palabras” decía Simón Rodriguez- un mundo con miríadas de tonos que invocan todos los afectos, y los marca y los une en coalescencias sonoras indelebles que resisten todos los solventes. No hay un “colorante” -un sonorizante- para destacar y hacer visibles esos matices que sólo la palabra anima. Pero, con ser lo más personal y diferente para cada uno, sin embargo es producto de una historia que los judios hicieron entre todos durante tantos siglos que vivieron perseguidos. Y produjeron, estos sentidos ínfimos, armónicos y arcaicos, a través de todas las aventuras que los judíos europeos elaboraron con una lengua ajena que les era dada -el alto alemán del siglo XI- y con ellos en ella crearon una lengua propia. El pajar de los tejados sin tejas donde estaban subidos todos los violinistas judíos que durante siglos crearon melodías para alegrar el alma de los pueblerinos, en realidad con sus arcos tensaban en idish las cuerdas de sus propios cuerpos, cómo ese que Chagall pintaba en los stetl. Enrique Heine para suavizarla metamorfosea la lengua alemana: una modulación sonora de su cuerpo judío imprime en sus versos una nueva ternura amorosa. Un dialecto, un arrabal de la lengua la envuelve y la preña de modulaciones extrañas a ella: el idish se infiltró así en la poesía alemana (¿los alemanes no lo soportaron?) cómo se infiltró entre nosotros con César Tiempo en el habla porteña. O cuando Juan Gelman recupera al ladino para impregnar de judío a la poesía montonera argentina. Los sonidos de la lengua son cómo el suelo primordial al cual se remiten y vuelven todas las significaciones que escapan al diccionario de la Real Academia. Los judíos en tierras extrañas se asimilaron a una lengua extraña, la de sus perseguidores, y la metamorfosearon en lengua materna al dialectizarla para hacerla suya: construyeron su cobijo con palabras ajenas para que los albergara de la intemperie en la que se encontraban: hicieron su nido con voces prestadas. Las volvieron a templar con otros diapasones que abrían de nuevo las experiencias del fin y del comienzo de la nueva vida, desde que nacían hasta que morían. El quejido umbroso y profundo que adquiere el lamento por los muertos que sale sonoro de la garganta de los jazn en los cementerios y las canciones de cuna que nos siguen arrullando todavía: esas palabras, que muchas veces escuchamos sin que las entendamos a fondo, son el fondo que cadencia esos dos extremos que marcan el espacio de nuestra propia vida. Todas las palabras son erógenas; hacen vibrar al cuerpo y es esa vibración la que les da su sentido más fino cuando los conceptos no las definen desde el pensar de la razón abstracta. La piel es la superficie de su pentagrama, y por eso se dice que hablan al alma.
Melodías que la gramática no agota porque que ésta sólo es el marco de toda creación donde el tiempo discurre. Si el tiempo existe es porque la sonoridad de las palabras denotan la experiencia de su transcurrir sensible siempre renovado, siempre en acto, aunque no nos demos cuenta de que nos está pasando. El tiempo es el deslizamiento de las palabras sobre el sentir del cuerpo erógeno que ya no es sólo el de sus agujeros y de sus turgencias. Es el arco que saca sonidos inauditos del silencio que la materia animada esconde. Desde esa modulación que nos tensa cada sentido es irrepetible, siempre diferente según quien nos rasgue. La historia es lo que vamos dibujando en su cañamazo sonoro en un movimiento que hace que esa historia sea nuestra aunque la inauguremos -y por eso mismo existe- con las cadencias sentidas que hemos heredado. Donación sonora primera, de arrullos y murmullos que acompañaron la presencia y el abrazo de un cuerpo que al unísono se confundía con el nuestro. (El unísono sólo se cumple en esa melodía que está en el orígen luego se escinde, nos separamos, y entonces cómo los argonautas sólo escuchamos voces que nos tienden trampas).
Pienso que antes de hablar el hombre cantaba como cantan y lloran cantando los niños. El afecto modulaba el sentido sonoro de lo que se quería expresar hacia el otro. La voz enlaza a la distancia con su tiento de viento, la palabra acorta lo que nos separa: toca y acaricia al cuerpo alejado, o al menos lo anima y le dice que se acerque un poco. Y ese canto también es primero y está antes de que el idioma nos ate con sus cadenas de significantes. Cuando el niño gorgojea y oye voces que la madre modula con su boca, ésa es para el niño modulación sonora del afecto amoroso de su cuerpo que lo trajo a la vida. (Luego cuando amamos otros cuerpos es como si volvieran a resonar, sin distancia otra vez confundidos, esas voces que la carne unificó desde que nacimos).
Un cuerpo de palabras fragantes recorre al niño: es la lengua materna la que nos impregna de sentido afectivo antes que las palabras sin sabor ni olor luego lo denoten y certifiquen. Y bueno, ahora que lo pienso, eso fue para mí el idish con el que mi madre me acunaba y me cantaba melodías tan distintas a las que oiría más tarde de otras bocas que pude besar como besé la suya.
Si el idish fuese ese sostén sonoro que lo impregnaba todo puedo decir que sólo pienso, escribo o hablo en serio cuando desde ese lugar primigenio convoco todos los sentidos que desde la lengua materna van a nutrirse nuevamente, a buscar la tierra que convoca al sentido, desde ese ser ab-orígen que aún me sostiene: desde la sonoridad de la primera lengua que acunó y conmovió nuestra infancia. Esse espacio, donde la verdad de la vida aparecía, era lo que mi padre sabio de palabras y de metafísicas llamaba sagrado: la mentira no podía rozarlo.
¿Por qué creen ustedes entonces que cuando Jack Fucks nos cuenta que al salir de Dachau donde en alemán los alemanes habían asesinado a sus padres y hermanos lo primero que hacen los cautivos en el hospital donde se recuperan fue escribir un diario en idish, volver a buscar la fuente originaria del sentido perdido, recuperar la vida en el magma de la lengua materna, encontrar un respaldo para reiniciar la vida cómo si sólo pudiéramos renacer desde ella?
Y si uno mismo pudo preguntarle a su madre, desde muy niño, si los judíos no morian nunca era porque la muerte cómo término, con el sentido que ustedes o el niño que fuimos podíamos darle, aparecía cómo una eternidad en acto también cantada en idish. Morirse era no estar sostenido por la lengua sonora que mi madre tendía. Su cuerpo expresaba una sabiduría que la metafísica luego con rigor conceptual tardío quiso enseñarnos, pero nunca tan irrefutable y simple cómo lo expresaban sus palmas cuando las restregaba una con otra y nos mostraba sin esconder nada que la vida era cómo ese polvo de escamas que brotaba de sus manos, cómo los cuerpos que se restriegan y se gastan entre sí mientras viven. Polvo enamorado el de esas manos que me habían amado. ¿Cómo no soportar la muerte si habíamos aprendido de ella que la vida era breve porque es intensa y bella? Esa sabiduría no era sólo de mi madre: hasta Freud cuenta que la suya también se lo hacía.
Luego, cuando uno fue a Munich a estudiar alemán en el Instituto Goethe, ese dialecto plebeyo y pueblerino que nos resonaba y se actualizaba en la nueva lengua tan cristianizada que un profesor adusto quería enseñarme, ese idish que traducía en colores Chagall en sus cuadros para mí siguió siendo el referente sentido que verificaba las afirmaciones tan sabias de Hegel sobre la verdad absoluta de la historia, a la que le faltaba sin embargo la que yo traía: la de mis padres que me sostenían desde Argentina. Es como si el idish me fuera más próximo y significativo que el alemán con el cual Hegel había escrito. El recuerdo grabado de la sonoridad judía del idish, ahora sobre fondo de los campos de exterminio, tuvo que luchar en mí para abrirle y hacerle aceptar un espacio al idioma alemán del cual sin embargo había surgido el idish. Nunca pude estar seguro de reconciliarlos.
Entonces me explico ese entrelazamiento que las culturas tejen y destejen, cuando incluyen dentro de sí eso que llamamos entre nosotros un “crisol de razas”. Más bien “crisol de lenguas” maternas que vuelven a inseminar y dar sentido a todas las otras que encontramos en tierras extrañas. Son ellas la que crecen y se multiplican fructificando el lugar donde se las habla. La lengua materna es la tierra-madre que desde lo más secreto y primero une a los cuerpos que se entrelazan, cómo lo hace afuera también la materialidad del mundo que nos recibe desde niños, tanto cómo fructifican y se desarrollan en la terrenalidad del país en el que nacimos o de otros países que nos acogieron. Los países de inmigrantes reciben entonces un don y una riqueza que no se esperaban: al dejar entrar a los hombres que buscan refugio vuelven a dar vida, sin saberlo, a las lenguas madres que los recién venidos llevan escondidas en sus valijas o en sus viejos trastos. Extienden la tierra al extender la lengua, la materialidad insondable, nutricia y sonora del cuerpo de la madre, ese fértil suelo portátil que los acompaña. El año que viene en la ciudad perdida es la plegaria que nos acompaña a todos, nacidos en vientre de madre, tan ajena y diferente a la Ciudad de Dios que cristianamente Agustín prometía. Esa Diosa primera que todos con toda inocencia aún buscamos en las mujeres que nunca serán cómo ella y de quien Adán nos dice que hace milenios que fue, cómo Eva, “la madre de todo lo viviente”. Los judíos lo sabemos desde que nacimos -aunque los ortodozos con sus celos pánicos al cubrirlas con pelucas revelen lo que más anhelan-. Porque al menos, la nuestra “en el comienzo de la creación”, cómo dice la Biblia, para hacernos judíos nos habló en idish. Y fue suficiente para hacernos hombres, por lo menos, en lo que creemos que tenemos de buenos.
Y una pregunta última: ¿Qué les pasa a los judíos que en Israel tienen que murmurar en hebreo lo que les pasó en ídish?
*Extraído de Lenguas Vivas (2009). Colección Bicentenario de la Biblioteca Nacional.
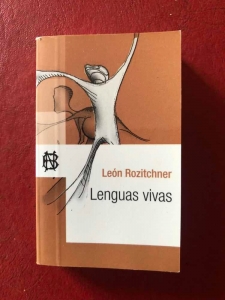







Un texto mágico y más que maravilloo qud pone sabiamente en palabras, lo que uno siente cuando oje hablar en idich con sus dulces diminuticos Así me llamaban mis oadre y Julio Que ya no está