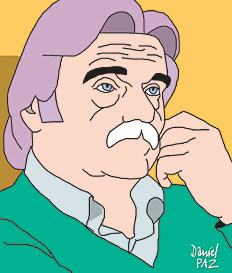Por Facundo Martínez
El sociólogo, profesor de la UBA y director de la Biblioteca Nacional, pasa revista a los grandes debates de la vida universitaria. El pasaje de la tradición humanista al modelo científico-técnico imperante. Una crítica profunda y esperanzada.
–Usted plantea que las universidades públicas están atravesando un período de revisión crítica. ¿Cómo encuentra particularmente a la UBA en ese contexto?
–Se ha dado la creación de una gran cantidad de universidades en conurbanos y ciudades del interior que proponen un panorama totalmente diferente de la historia de la universidad argentina de los siglos XIX y XX, que era un modelo de cuatro o cinco universidades fundamentales, en las que uno podía encontrar las carreras más importantes y una formación vinculada a la relación con el Estado. Había entonces un gran debate sobre las perspectivas del conocimiento entre las ciencias naturales y las ciencias de la cultura, que fue uno de los grandes motivos de la disputa filosófica de principios del siglo XX. Ahora existe un nuevo mapa, con universidades que acentúan especialidades regionales y un contacto más fluido con las intendencias. Estas universidades incorporan experiencias de estudios universitarios en las familias de los grandes conurbanos, lo cual es presentado como descentralización y también como ampliación de derechos.
–Y de temáticas porque, como usted dice, con estas universidades aparece también una gran cantidad de carreras nuevas…
–Y justamente por eso pienso que no es posible dejar de acompañar esta gran transformación. Muchas de estas universidades están, con mayor o menor fortuna, encontrando el punto justo de su relación con el territorio y el mundo social al que pertenecen, y al mismo tiempo intentando garantizar el imperativo clásico de la universidad, que es preservar el conocimiento universal. Este es un momento muy interesante que vive la universidad. En este sentido, la universidad napoleónica o humboldtiana, digamos las grandes universidades, han dejado terreno a otra universidad, con modelos pedagógicos y de profesionalización, vinculados con la revolución tecnológica, y vinculados con servicios sociales que trabajan alrededor de la hipótesis de igualación social.
–¿Por qué cree que, incluso en este contexto favorable, las universidades públicas no terminan de zanjar la discusión sobre el modelo tecnológico imperante y aquel basado en las humanidades?
–Yo hago un balance favorable de toda esta gran mutación universitaria que incluye, en muchos casos, el abandono de las formas tradicionales de las carreras y la opción de hacer una universidad por núcleos disciplinarios. El viejo problema de la departamentalización, por la que la Universidad de Buenos Aires luchó por tanto tiempo y el estudiantado también. En este sentido, el balance general que hago, siendo favorable, acompaña con cierto grado de dramatismo la decadencia de las humanidades. Esto supone un problema, el problema principal de no reconocer que hay un problema. Es decir que la expresión humanidades puede significar ya muy poco, o nada, y está relegada a una especie de departamento –no carente de prestigio– en donde se encierra a la filosofía y a las ciencias humanas. Nadie concibe una universidad sin filosofía, incluso en muchos lugares se la cultiva con gran empeño, pero se la convierte en una especialidad más. Así el nuevo rumbo de las universidades acompaña con más fidelidad la traza de la revolución científico-técnica o de la revolución comunicacional.
–¿No sería preocupante que este modelo de universidad desplazara el saber autodidacta que ha nutrido históricamente a las universidades argentinas?
–En esta transformación, ese modelo está en vías de extinción, aunque autodidactas siempre va a haber, por suerte. Pero lo que veo como más grave en esto que usted señala es la constitución de fósiles del lenguaje. Es cierto que la universidad nunca ha prometido un camino en este sentido, pero también es cierto que las maneras de enseñanza de la universidad tocan hoy todos los temas, incluso los conocimientos que han surgido como grandes críticas a la universidad. Todos los de la tradición libertaria, por ejemplo, o lo que fue la tradición de la epistemología foucaultiana. La universidad revela su atención hacia esos conocimientos que muchas veces nacen para criticarla, para intentar abandonar el grado de cristalización del lenguaje que tiene toda universidad. La universidad responde de una manera que hay que celebrar, porque incorpora esos conocimientos, pero por otro lado debemos preocuparnos frente a eso, puesto que lo que hace es, con un fuerte tono asimilacionista, dejar a los grandes conocimientos de la sociedad en una situación escalafonaria y sin su habilitación más transformadora.
–Una paradoja…
–Esa es la gran paradoja de la universidad, que tiene que contener sus formas de grados, de distinciones, de títulos y de lenguajes establecidos, a modo de reconocimiento, y eso supone un logro pero también pérdida. Y lo que se pierde es la posibilidad de lo que como utopía la universidad tiene en su seno: la idea de una universidad abierta, con conocimientos inesperados, una universidad que admita en sí misma la ruptura de sus tablas de la reglamentación del conocimiento.
–Teniendo en cuenta la tradición de las ideas argentinas, ¿no cree que ese debate debería estar siempre presente e incluso enriquecerse?
–La universidad no tiene respuesta frente a la gran cantidad de cursos profesionalizantes que se ofrecen. Hoy en la universidad cualquiera da un curso profesionalizante. Entonces este período es festejable sólo por el lado de que nunca hubo tanto estímulo en becas, por ejemplo. El Estado ha cambiado la vida de miles de personas, pero frente a eso sería sumamente necio no percibir la importancia que tiene la adquisición de los primeros grados de un lenguaje estandarizado, prefigurado.
–La expresión la tomo del universo de Gombrowicz: así la universidad queda un poco presa de su forma…
–Lo que se encuentra en la universidad es que aquel que tenía una poética iniciática vinculada a la adquisición de saberes de una ética muy relevante, lo que ve es el acordonamiento y la estandarización de esos lenguajes y la idea de que éstos aparecen en sí mismos reglados por una clase profesoral que, en muchos casos, no parece preguntarse por el origen de la lengua que habla. Y reglados también por el modo en que se estructura la noción de examen. Nunca hubo una revolución universitaria que no revolucionara la forma del examen. Eso está presente en la reforma universitaria argentina. El examen es el momento más delicado de la universidad, porque ahí se establece una asimetría que hay que justificar con mucha delicadeza, porque es una asimetría que la universidad tiene en su propio reglamento. Con esa asimetría yo estoy de acuerdo, porque de lo contrario creo que no existiría un legado entre tradiciones. Pero al mismo tiempo esa asimetría, si está mal pensada o es mal aplicada, genera una petrificación del terreno universitario. Lo que no puede pasar es que haya una cantidad apabullante de profesores que sepan menos que los alumnos. La universidad tiene que replantearse el modo en que se establece el lugar donde hay otros saberes anteriores a ella, muy valiosos, muchas veces de origen popular o vinculados a sabidurías milenarias. Estructuras de conocimiento que la universidad debería desplegar sobre la base de que encierran tesoros secretos para las personas, y que muchas veces las viene a sustituir bruscamente con el canon científico-técnico, con la teoría de la información, que es el nuevo tópico al que la universidad está dedicada en cualquiera de sus carreras. Es decir, todo encierra una información, desde una operación quirúrgica a la encuadernación de un libro, y al ser todo parte de la teoría de la información, lo que se pierde es esa identidad infinitamente plural del lenguaje que impide toda homogeneización. La estructura universitaria y la política universitaria van hacia la homogeneización. No se le puede exigir a la universidad que no haga ciencia, pero la universidad debería responder: “Lo haremos sin cientificismo”. Y esa respuesta siempre le cuesta.
–En sus más de 40 años en la universidad usted ha percutido de diferentes maneras en esta cuestión, ¿cómo ve, en perspectiva, esta batalla?
–Primero, tratando de recordar a los grandes profesores de formación humanística que ya no existen, como José Luis Romero o Mercado Vera; también recordando a los profesores militantes como Roberto Carri, que intentaron lo contrario, es decir, sin abandonar la erudición supusieron que el contacto entre historia y política era más estrecho que lo que la historia argentina iba a demostrar. Y, después, recordando también la carrera de los autodidactas, como Hernández Arregui, que no fue exactamente un autodidacta –fue discípulo de Rodolfo Mondolfo– y sin embargo parecía ser un autodidacta porque tenía un fuerte rechazo por todo lo que era la universidad. Todos esos ejemplos son válidos, y son válidos en el campo de la escritura, del ensayo. Hoy, en la época de los grandes sistemas de financiamiento de la universidad, donde están grandes corporaciones financieras –algo que por suerte no ocurre tanto aquí, como en otros países–, la universidad tiene un criterio de autonomía universitaria que sirve para su lógica política interna, pero que resulta un simpático recuerdo estamental. Desde el desarrollismo en adelante no se cuestionaron esos valores de autonomía, pero se desviaron un poco de ella al vincular a la universidad con la producción, con el campo científico que efectivamente actúa en la producción a gran escala. Esta situación cambia la universidad y al mismo tiempo la obliga a extremar sus recursos filosóficos, porque participar de la discusión sobre patentes de medicamentos o sobre los estilos de gestión del Estado la coloca en un lugar de autonomía sin autonomía. Las universidades son entidades autónomas que viven perdiendo su autonomía. La tienen en su carta magna y al mismo tiempo la pierden en la lógica de las fuerzas productivas. Eso es un motivo de reflexión para el movimiento estudiantil, que es la fuerza social más activa.
–¿Sin esa autonomía se pierde el pensamiento crítico?
–La autonomía de la universidad es moral e intelectual. Y eso tiene que repercutir de inmediato en su condición científico-técnica. No se puede pensar una universidad desprendida de exigencias sociales y al mismo tiempo estas exigencias sociales no se cumplirían si la universidad no tuviera una suerte de ley propia del conocimiento, que es el drama de la reforma universitaria de la Argentina, del propio Deodoro Roca. “Toda ciudad es universitaria”, decía, y al mismo tiempo quería dedicarla a que cumpliera tareas sociales e incluso de liberación nacional, sobre todo en sus últimos tiempos. En ese sentido, la universidad es el drama del conocimiento. Cuando lo instituye, está lejos, y continuamente lo tiene sin percibirlo. La actitud para mí más profunda de estar en la universidad es no estar contra la universidad pero sí ser capaz de asumir ese lugar. Hay que ser capaz de estar en contra de la universidad para poder vivir una vida universitaria realmente autónoma.
–¿Qué es lo que ha podido hacer al respecto?
–Recuerdo con nostalgia la campaña para llevar al rectorado a León Rozitchner, que era una candidatura utópica, pero que tenía como sustento la idea de un nuevo replanteo entre las ciencias de las humanidades y las ciencias de las ingenierías. En el estudio de lo que es la universidad como reproducción de cierta desigualdad interna fracasó hasta el propio Pierre Bourdieu. No puede haber una universidad que nos asocie a los certificados.
–Justamente, esa universidad de los certificados es un poco más mezquina que la de las ideas universales.
–A partir de los ’60 aparece con mucha fuerza la noción del investigador universitario. La investigación comienza a ser pautada, regulada, incentivada, y todo eso fue aceptado incluso por las fuerzas de izquierda, que creo yo tienen un responsabilidad grande en el sentido de que todo el programa cientificista dominante fue aceptado como parte de una gran modernización. Eso de algún modo explica el abandono de los estudios clásicos y el debilitamiento de las humanidades.
–¿No siente que los alumnos se resisten a este modelo?
–Si usted está dando una clase sobre Nietzsche y el alumno le pregunta si esto entra en el parcial, ahí se está poniendo al conocimiento en una hondonada pronunciada. La vigencia de muchos profesores es algo relacionado sólo a poder responder esa pregunta, y al mismo tiempo esa pregunta es desoladora.
–¿Cuál es entonces el lugar de esa resistencia?
–El lacanismo fue un modelo de resistencia, el foucaultismo también. La universidad ha demostrado –casi como el peronismo– que pudo absorber todos los modelos de resistencia. Y luego habló con la voz de esos modelos de resistencia, pero ya pasados por la gran maquinaria. Entonces deja como posibilidad el abandono individual de la universidad. Y si uno ve la política universitaria, es también algo desolador. Repite, y a veces peor, la política nacional. Ahora, no pretendo que se enseñe filosofía en los patios griegos, pero algo de patio griego tendrían que tener las universidades. Algún tipo de profesor de ese tipo, o un conjunto de profesores de este tipo deberían subsistir dentro de la universidad.
–Eso retomaría la idea de que el lugar adecuado para criticar a la universidad es la universidad…
–Así fue como empezaron las grandes filosofías. La universidad muchas veces confunde su integración con lo social con el hecho de convertirse en dependencias administrativas de cierto conocimiento. En ese sentido, me siento un poco desalentado del estado de la universidad actual. Lo que ha triunfado en el mundo es el modelo de cita, de universidad anglosajona, y es muy difícil encontrar una tesis sobre Echeverría como la que hizo Halperin Donghi.
–En su carrera usted renunció al universo de los institutos y las becas, ¿por qué lo hizo?
–En mi caso fue una militancia. Pero jamás desaprobaría tener una beca ni le recomendaría a nadie que rechace una. En las formas actuales del estudio se supone que uno debe tener tiempo académico. Yo lo que supuse era que la universidad estaba en el medio de la ciudad humana. Uno estudiaba donde podía, agarrado de la manija del subterráneo A. La idea viene de Borges, que leyó la Divina Comedia en el tranvía.
–La tendencia a la formación de eruditos fue despreciada ya por Heráclito hace 2500 años, cuando le criticaba la polimatía a Hesíodo y a Pitágoras, crítica que también retomó a su modo Nietzsche en su Ecce Homo…
–Hay que ver si hay que ser erudito. Y en el caso de que uno lo sea, también debiera disimularlo mucho. Hay que ser un erudito secreto y hablar en secreto de todos los idiomas. Cuando escucho muchas clases lo que veo permanentemente es la actitud enfatizadora de los docentes. La pedagogía es una recarga que se nota en los estilos de enseñanza universitaria. Yo preferiría que la enseñanza sea a-pedagógica, es decir, que lo que hay de pedagogía no se note. Una suerte de enseñanza del profesor distraído, lo que no significa que de ahí no salga un gran erudición o un gran conocimiento, o un estudio profundo sobre Hobbes.
–¿Es decir que se ponga más énfasis en el contenido que en las formas?
–Sí, pero no quisiera ponerlo en términos de un romanticismo antiguo. Me parece que todo esto habría que probarlo en una sociedad en la que reina una única teoría, que es la llamada sociedad del conocimiento o teoría de la información. Siempre hay una teoría que ilusoriamente se hace cargo de todas las demás. Desde las ciencias sociales hasta la vieja física cuántica. Por eso me parece que hoy una tarea importantísima es ver más de cerca lo que quiere decir eso de teoría de la información. Porque eso supone formas y relaciones entre gobiernos. Supone redes sociales, espionajes, ley de medios.
–¿Siente la necesidad de seguir en la universidad a pesar de su edad, que está al límite de la jubilatoria?
–La verdad es que no. Aunque sí me imagino dando clases, quizá desde otro lugar. Pero eso es algo que todavía no tengo pensado, y eso que según parece falta poco.
–¿Habrá que aceptar entonces que en la universidad se apague cierta luz, que incluso ha dejado huellas?
–(Risas.) Lo que me parece es que tiene que resurgir el uso de la palabra asociativa. Una buena clase es un buen capítulo de una investigación. El modelo de la Universidad de Buenos Aires no puede ser este que tenemos. Lo digo por el modo en que el conocimiento se convierte en una estructura de gestión más. Incluso la responsabilidad de la izquierda es mucha, ya que ha tenido un peso electoral mayor, en el modo en el que la sociología y las humanidades fueron anexadas al programa científico-técnico sin más. Ahora, para achicar esta brecha tendría que darse nuevamente una corriente intelectual muy fuerte.
–Por último, ¿cómo ve la situación política actual respecto de la elección del rector de la UBA?
–Nada de esto, para mí, es apasionante.