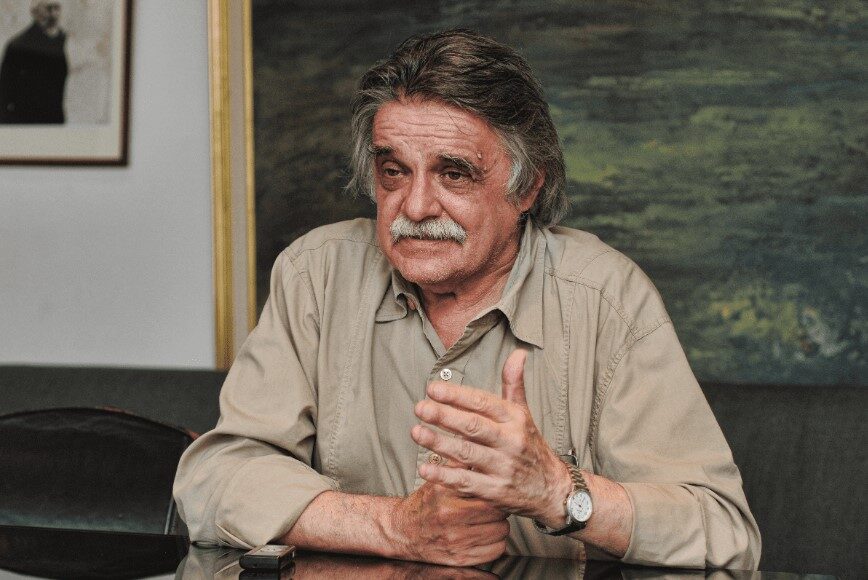No es necesario preguntarse qué es lo que queda de la revolución. De la revolución nada queda. Porque la revolución, siempre, es lo que queda. Resto, excedente, sobra, la revolución no es lo que primero existe y después deja una aureola que sus hijos tratarán de asumir, encauzar o retomar. La revolución es precisamente ese algo que queda y que existe solo porque es la aureola, el contorno iluminado cuya única existencia real descansa en ser fugaz. Una moneda fugaz, que alguien tiene en sus manos, como depositario de un incómodo residuo.
Luisa Michel, una militante de la Comuna de París, cuenta una historia que bien podría caber en una página dibujada por Hugo Pratt. Luego de haber fracasado el “asalto al cielo” de 1871, los communards sobrevivientes son deportados a la isla de Nueva Caledonia, una posesión francesa en la Polinesia. Pasan unos años más, y les toca asistir a una sublevación canaca: los nativos de la isla estaban cansados de los colonos franceses. Luisa Michel simpatizará con los canacos, no así los demás desterrados franceses. Luisa ya había asumido el anarquismo…
Uno de los nativos canacos, Taiau, estaba empleado por la administración colonial francesa, encargado de llevar alimentos a los prisioneros de Comuna. Taiau se había comprometido con la rebelión y Luisa relata el momento en que se despide de él. El joven canaco iba a nadar bajo una tempestad, para unirse a los suyos. “Entonces, la banda roja de la Comuna, que yo había conservado a través de mil dificultades, la dividí por la mitad y se la di como recuerdo”, dice Luisa Michel.
Esa banda era el símbolo de los revolucionarios parisinos, que la cruzaban sobre el pecho. Luisa divide esa célebre tiara. Partirá en dos el echarpe-emblema. Nada mejor para representar la idea de revolución como eso “que queda”, eso que excede y se transmite. No hay otra revolución que no sea la transmisión de un resto. Y en el caso de Luisa resulta patente esta situación, pues la escena es exótica e inesperada. Podía haber sido presenciada por el Corto Maltés. Una mujer del París occidental, capitalista, bonapartista y baudeleriana, una mujer anarquista, enérgica habitante de una gran urbe europea, le transmite la mitad de un objeto sagrado, un echarpe a un nativo polinésico en rebelión. ¿En cuál de las mitades escindidas está la revolución? En ninguna, porque la revolución es esa escisión, ese acto de transmitir.
Preguntarse “qué queda de la revolución” lleva a la nostalgia, a la denuncia de un “desvío” o al anuncio de una “fidelidad” sempiterna. Si la revolución, en cambio, es “lo que queda”, evitamos ser pensionistas de lo que no fue y guardianes de lo que será. Y lo que queda, sin tener por detrás un arquetipo, es siempre múltiple, abierto, inesperado, ilegal, irregular, implanificado, imprevisible, irresuelto. Impensable.
Muchos han dicho que “la revolución ha terminado”. Lo dijeron muchos de aquellos hombres de la Comuna, y fundaron partidos políticos. Lo dijeron, en 1917, mencheviques, populistas y laboralistas rusos, ante el ascenso implacable del leninismo. Y lo representó Yves Montand en aquella película que así se llamaba, tomada del libro que había escrito Jorge Semprún. He aquí una pareja, Montand-Semprún, asociada implacablemente a esa frase, “La revolución ha terminado”. Pero no es una frase justa, aunque sea sugestiva (pues sugestivo es siempre retratar a los hombres que alguna vez creyeron, en el momento en que ya no creen más). No es justa, porque la revolución nunca termina. Porque para existir, la revolución debe estar siempre en constante estado de despedida.
Cuenta Trotsky en su Autobiografía que los revolucionarios de Smolny, en los primeros días de la revolución de Octubre, sin saber si iban a durar mucho o poco, se ocupaban de trazar grandes planes escritos de lo que sería la revolución. Si fracasaban, igual quedaban esas palabras “para la historia”. La revolución era eso: no saber si duraría, escribir hacia los vientos. Léase esa Autobiografía, un excepcional documento de nuestro tiempo, para comprobar hasta qué punto una revolución, más que tener un “canon” y luego una “traición”, es siempre esa situación de despedida.
Despedirse constantemente es lo que siempre ha hecho Ernesto Guevara, revolucionario si los hay. No son apenas sus muy conocidas cartas de 1965 –a Castro, a sus padres y a su hija– las que revelan ese sentimiento. Es preciso leer lo que ha escrito en 1956, casi diez años antes, para saber hasta qué punto esa sensación del que “se va”, compone estrictamente un único retrato. En ese año tan temprano, había escrito a sus padres en Buenos Aires, ante el inminente desembarco en Cuba, que “se despedía en forma no muy grandilocuente pero sincera”, y cita un fragmento de Hikmet: “Solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso”.
¿Puede asombrar entonces que después dijera, en la despedida postrera, que “he cumplido la parte de mi deber y me despido de ti” (a Castro). Todo era canto inconcluso, una única y entera despedida. La revolución es siempre despedirse. Un revolucionario escucha a Goyeneche cantando “primero hay que saber partir…” y sabe que en esa estrofa de Homero Espósito, hay algo que le atañe. Revolución es despedida que no tiene estada fija, es excedente que no tiene sustancia previa. De este modo, la revolución no es la obra del creyente que después encontrará su reverso, incrédulo, burlón o renegado. Porque si es siempre “lo que queda”, eso nos eximirá de buscar luego a los que la habrían traicionado.
* Publicado en la revista Fin de Siglo Nº 3, septiembre de 1987.