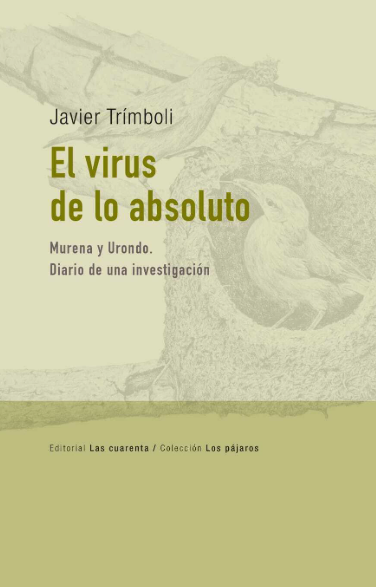Ante el virus
¿Por dónde empezar? ¿De qué hilo de este libro formidable tirar para hacer un recorrido? ¿Situamos al autor, al libro en la serie de sus libros, a las figuras de Murena y Urondo en los sesenta, al género híbrido de esta escritura? De todo un poco haremos, pero a sabiendas de que una presentación es un modo del convivio, un estar juntes pensando alrededor de una obra, con la certeza insoportable de una ausencia. Estar, estamos, tejiendo amistades y afectos alrededor de un hueco. El comienzo se hace difícil también por eso, porque hay que templar la voz, quedarse cerquita del papel, jugar el oficio de la crítica, como modo de honrar un esfuerzo intelectual y político, una escritura extraordinaria, parida antes del apagón’, que lleva el nombre El virus de lo absoluto.
Diarios y cuadernos
El subtítulo del libro es Murena y Urondo. Diario de una investigación. Está organizado en cuadernos. Si en la palabra investigación resuena el título Historia de una investigación con el que se publicaron los cuadernos que Enriqueta Muñiz llevó mientras acompañaba a Rodolfo Walsh en la búsqueda que conocimos en Operación Masacre; el libro de Javier también recoge el hilo de los Diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. Semejanzas y diferencias: Muñiz escribía en cuadernos Gloria y la edición es facsimilar, pero se pudo publicar después de la muerte de Enriqueta que no quería saber demasiado de su considerable participación en la travesía que convertiría a Walsh; Piglia escribió en distintos cuadernos que, ya con el diagnóstico de ELA, se encargó de seleccionar, transcribir, reescribir. Horacio González, durante los tiempos de pandemia y antes de morir por covid, escribió Humanismo. Impugnación y resistencia. El subtítulo de ese libro es Cuadernos olvidados en viejos pupitres.
¿Por qué se vuelve a los cuadernos? ¿Por qué se recurre a esa materialidad en tiempos digitales? Porque si en Muñiz o Piglia la escritura se volcó sobre tradicionales cuadernos, en Horacio y en Javier son alusiones a una materia que no es tal, porque sus pensamientos se van desplegando en un teclado y ante una pantalla. El cuaderno, quizás, retorna como gesto de lo íntimo, de una reflexión que tiene algo de borrador, de acotamiento. Si cuaderno remite al encierro -nunca podemos separar su existencia de la escritura del prisionero Gramsci- y a la materialidad portátil accesible en cualquier momento; diario, la otra palabra que va enlazando estos textos, alude a la sucesión de anotaciones que resultaran fechadas. El tiempo es su estructura y la cronología su halo fantasmal. Coincide la salida de este libro de Javier con el de otro amigo, que también fue editor en su momento de la revista La escena contemporánea. Diego Sztulwark, en El temblor de las ideas, incluye una serie de fragmentos de un diario político. El diario es un género literario que se incluye así entre otros géneros. Como había ocurrido en un libro fundamental de la literatura latinoamericana: El zorro de arriba, el zorro de abajo, donde José María Arguedas intercalaba fragmentos de diarios con la narración novelística, para cerrar con cartas estremecedoras.
¿Me estoy desviando para no hablar del libro de Javier o más bien construyendo un collage de referencias, una cierta hospitalidad que pueda recibir esta escritura extraordinaria? Javier, digámoslo ya, inventa un artefacto literario complejo. Pone en juego esas palabras –diario, cuadernos– para escribir una novela coral que tiene un corazón ensayístico. Quizás por eso me recuerda tanto a Arguedas, que abandonó una obra antropológica sobre la migración en el puerto del Chimbote, para escribir una novela en la que pudiera dar cuenta de la potencia mitológica que esos trabajadores serranos acarreaban y la atmósfera en la que vivían. Desplazamientos que no cesan, porque si va del ensayo antropológico a la novela, ésta también es sustituida en parte por los diarios e interrumpida finalmente por las cartas.
Polifonía: tratando de situar el género
Javier ya había probado ese híbrido entre novela y ensayo, una suerte de ensayística encubierta, travestida, presentada en el juego de la ficción. Lo había hecho en Espía vuestro cuello. Retorna ahora a ese artilugio, que es menos un enmascaramiento que la apuesta a una posibilidad que la novela expande frente al ensayo: la apertura del carácter dialógico, la polifonía coral. No es enmascaramiento porque no estamos ante una novela que se presente como narración de hechos y personajes reconocibles, colocados tras un nombre de fantasía -como ocurre en Diario de la Argentina de Jorge Asís-, sino de una operación más compleja: cada personaje es un lugar de enunciación que permite que la escritura se despliegue abriendo tensiones y contradicciones del propio hacedor.
Hay un narrador, Federico, o Federico entre comillas, o FG que es contratado por una editorial para escribir un ensayo sobre Héctor Murena y Paco Urondo. Más bien, había sido recomendado para escribir un libro sobre los años 60 en un difuso género de divulgación. Contrapropone ese desvío, por dos nombres singulares, con conocido apego al detalle, y va produciendo una doble escritura: un diario del ensayo -la interpretación sobre esos otros escritos y autores- y uno del ensayista, de sus derivas, de sus encuentros, clases, lecturas, preocupaciones. El primero -las partes que estarían, en principio, destinadas a la publicación en esta ficción- recibe comentarios de María y de Santino. María aparece como una colega, docente, investigadora, quizás de la misma generación, cultora de la lectura minuciosa y cuidada. Santino parece más joven, irónico, se empeña en tachaduras o en observaciones de las caídas del narrador en algunas obviedades del lenguaje o deslices progresistas.
Más tarde, a esas escrituras al margen -pensadas como comentarios en un archivo digital compartido- se suman notas al pie de las personas que cumplen el rol editorial en la ficción. Esta voz funciona como una suerte de explicación del artefacto, porque va señalando las distintas escrituras, la sorpresa ante esos comentarios en el margen, o el juego con los nombres: por ejemplo, en la misma página en la que el narrador está hablando sobre la lectura del libro F.G de Murena, donde señala que Flavio Gómez -a quien corresponden sus iniciales- es un alter ego del autor de El pecado original de América, en esa misma página, hay una nota de los editores donde señalan el carácter farsesco del vínculo amistoso que Federico González Rojo (FGR) dice tener con un investigador de Conicet al que llama el benefactor -quien lo habría vinculado a la editorial. La insistencia en FG es también un señuelo que trata de llevar a quien lee a la zona más habitual de la búsqueda de seudónimos y máscaras.
Pero en Javier hay un esfuerzo de otro orden: considerar que la escritura es un campo de tensiones. Y que frente a lo escrito siempre hay una conversación querellante en curso. Nuestra propia conciencia estallada, nuestras dudas. Escribe: “¿Me equivoco o estoy hablando con alguien más, es decir, no sólo con mi fulero fuero interno?” Y esa pregunta que se hace, ¿no es la atormentada condición de toda escritura? la dichosa y desdichada tensión neurótica que nos lleva a escribir, a vivir ese estado de trance y felicidad jocosa, que rápidamente es asediado por otros lugares de enunciación que cuestionan, interrumpen, sospechan. Esta ficción, El virus de lo absoluto, construye una espacialidad de esa conversación. Y ahí, para mostrarla, el diseño del libro es preciso. No podía tener otra forma, porque las voces, los comentarios, son agregados e interrupciones. El recordatorio de la persistente presencia de un coro disidente, tan incómodo como necesario.
Lo polifónico tiene también otro plano: el de las clases. La novela se sitúa durante el aislamiento pandémico y las aulas se virtualizan. Hay un puñado de alumnes que participan de las clases. Son otras voces, singularmente brillantes, luminosas, capaces de buscar un rumbo propio. El profesor que narra -quizás como el escritor que inventó a ese profesor que lleva esos diarios- parece encontrar en esa conversación juvenil un aire necesario, un temblor polémico, una vitalidad.
La ficción habilita la polifonía deseada, a la vez que posibilita el despliegue de las voces adversas que coexisten en cualquier escritura. Mientras el ensayo exige una responsabilidad autoral -la del ensayista que firma con nombre propio-; la novela permite el dispendio juguetón de las diferencias, la ironía díscola, la risa salvaje. El autor, no ya el narrador, cultivaba la conversación jocosa y chismosa, la crítica y la polémica franca. Pero eso está un tanto acotado en la escritura ensayística, donde la doble pinza de la firma autoral y la letra de molde exigen a los textos una mayor prudencia para no herir u ofender. El artefacto ficcional construye un desfasaje liberador: la liberación de los demonios que nos habitan. Dejarlos hablar, moverse, escribir, cuestionar.
Lo absoluto
Este libro en la serie de libros de Javier: Sigue la senda de Sublunar: entre el kirchnerismo y la revolución o de la pregunta generacional y política que acunaba ese libro: ¿cómo quienes no creíamos en el estado y estábamos a distancia del peronismo encontramos en esos años una disposición al hacer que parecía ensanchar el horizonte de lo posible?, ¿qué pasó con ese entusiasmo, que a veces implicaba desviar la vista respecto de límites evidentes y otras festejar lo que sí se podía y no era poco pero sí insuficiente? Continúa esa senda porque un cierto balance que es de la generación, de la nuestra, habita este libro.
Pensar la época que vivimos al tiempo que se piensa otra: los sesentas. Los años de Murena y Urondo. Del olvidado Murena y del mitificado Urondo. Hacerlo en la senda formal de Espía vuestro cuello, pero si allí el artefacto ficcional se tramaba con el ensayo sobre José María Ramos Mejía, aquí los autores serán otros y el objeto, ese sinuoso llamado época. El autor de estos libros había pensado escribir una tesis sobre el ensayista de Las multitudes argentinas, bajo la dirección de Oscar Terán. No lo hizo y esa interrupción supone una discusión que no deja de aludirse y considerarse en la serie de sus novelas. El narrador dice aquí que el libro Nuestros años sesentas “le huye a la fatalidad como a la peste, incómodo busca oxígeno para librarse de su marca negra.” Y sigo leyendo: “En un pasaje de una ponencia que anticipó al libro pretende desarticular la relación entre la filosofía de los años sesentas -que buscaba ‘el Absoluto en la historia’, que se veía atraída por ‘la idea de totalidad’, que imponía ‘la lógica amigo enemigo’-, y todo lo que vendría después en términos de acción”. Sigue recorriendo el texto hasta decir: se vuelve leve como una pluma.
Alguna vez Terán me dijo que se dedicó a la historia de las ideas cuando dejó de creer. Creer en un absoluto, de eso se trata. O de eso se trata la discusión de este libro que va a pensar los años sesentas no con las pinzas del historiador que muestra lo relativo cuando no risible de sus presuntos absolutos, y que a la vez que los relativiza los declara perimidos; sino que va hacia los sesentas, hacia sus absolutos, para poner en crisis los modos en que nuestra época se vuelve leve como una pluma.
La discusión es formidable: el historiador Trímboli construye una novela para que su protagonista, también profesor de historia, muestre un método de leer que supone más el atravesamiento por la incomodidad con la propia época, que la asepsia irónica con la que época anterior. Y aquí, sin confundir autor y narrador, sí podemos decir que Javier trataba todo lo que tocaba del pasado como restos refulgentes, enigmas a interrogar, piedras con las cuales astillar la confortable habitación vidriada de cada presente. Quiero aclarar: incluso modos críticos de habitar el mundo, impugnaciones a lo que nos puede parecer dañino, ominoso, trágico; pueden surgir de un cierto confort, el que proviene de sostener la pertenencia -eso es lo confortable- a los modos de pensar que mandan en cada momento, a la lengua con la que se piensa.
Esa discusión con Terán es también la que sostuvo Horacio González, en el preciso momento en que el historiador de las ideas leyó una ponencia en el congreso de la Comuna del Puerto San Martín, y el organizador anfitrión respondió con un volante mecanografiado a las apuradas, para discutir su contenido. Advirtió lo mucho que estaba en juego en ese relativismo que buscaba la levedad, porque tenía miedo de que las intensas mayúsculas del Absoluto siempre fueran una pendiente hacia la muerte. En El virus de lo absoluto, el narrador dirá que Horacio tenía algo de caníbal amoroso, capaz de deglutir lo diverso de la cultura argentina pero que esa amorosidad condena a la inoperancia. Federico reclama furia. O sostener el odio. Algo así.
Lo no reconciliado
Lo absoluto es lo que impide la actitud de conciliar. Sin absoluto, eso parece decir este libro, sólo nos queda el momento del pacto. En tiempos en que la defensa contra la ofensiva de una derecha terraplanista vuelve al Conicet santo de todas las devociones, aquí es presentado como un modo del destino menor, una salvaguarda individual, una coartada. Porque la reconciliación tiene dos polos: la academia por un lado y un peronismo posibilista del otro. FG escribe: “no llorar la carta ni arrastrar tristeza por lo que fuimos y no estaríamos pudiendo volver a ser. Y menos que menos, nunca más, puaj, regodearse con los jueguitos de la realpolitik, navegar vómitos como si fueran mares, dejarte ametrallar por whatsapp sonrientes con la última avivada de Massa o Máximo mientras esperás en el baño que afloje la cagadera”. Nunca más, ese haiku fundacional, convertido en el corte con una transacción, con un espíritu pactista, el que encuentra en la continuidad o en la preservación el mejor de los horizontes.
La lucha contra el corset confortable de la época implica un desgarro en sus lenguajes. El narrador embate contra las ideas de cuidado y de lo común. En una finta irónica frente a un escrito de Jorge Alemán dice: “pongamos que se hubiera evaluado la conveniencia táctica de ‘cuidar’ esto que tenemos, el tema es que te clava en el lugar de mami asustada, calzando con orgullo la camiseta apretada del actual estado de cosas nacido de los zarpazos más voraces del capitalismo.”
La advertencia es clara: cuidar lo existente es conservar el daño acaecido en forma permanente, si esa afirmación de la vida no es tensada con la apuesta a romper sus condiciones actuales. Y la no reconciliación es llevada al punto más extremo: no se sostiene la vida por el mero vivir. Tampoco en nombre de una felicidad personal. Javier había dicho hace unos meses: no vinimos a este mundo a ser felices. Entonces, solo un absoluto funciona como justificativo y razón. La política, la revolución, la escritura, un dios. Porque sin “revolución” ni “reino de los cielos” tampoco hay lo reformador ni lo estratégico. Hay mera vida, pacto, reconciliación. No hay vida justa. Estos eran los temas que Silvia Schwarböck había tratado en su ensayo espectral, también los de Trímboli en Sublunar. En este dispositivo ficcional adquieren otra gravedad, quizás por lo que tiene de despedida, de puesta a rodar del libro cuando ya su escritor no esté, de agónico esfuerzo con y contra el cuerpo.
La desmesura habita el libro, que es la escritura de los penúltimos días. Los penúltimos días era el título de la columna de Murena en Sur y también el título original del libro de Urondo que luego se llamaría Los pasos previos. Pero lo previo no parece portar la exigencia agónica de lo penúltimo y pasos presenta una suerte de acciones antes que ese correr atrás del tiempo que se respira en días (penúltimos). Ese título común nombraba un destino, lo que vendrá después, y una urgencia para hacer antes que ese tiempo después advenga. O es lo que se respira en la escritura de Javier, en especial en el último cuaderno, donde corre antes de lo que llama el apagón general.
Ahí el libro muta, se escurren las capas de escritura y queda sólo el diario del narrador, sin comentarios al margen, sin editorxs, sin clases virtuales. Solo frente al tiempo.
La invención de Javier
En ese momento donde todo parece individualizarse en la persona de un autor que vive los penúltimos días, el libro se expande en otro plano de la coralidad. Porque lo que se dice allí nos pertenece a muches, es nuestra experiencia generacional, nuestra disconformidad a veces soterrada, nuestra ira desplazada, nuestros entusiasmos y nuestros pactos. Los fracasos, el mero vivir y el deseo de otra intensa vida, la revolución más pendiente que olvidada, el andar por el mundo olisqueando bombas activadas.
Como el Morel de Adolfo Bioy Casares, Javier produce una invención: un presente perpetuo en el que un grupo de amigos pasan, una y otra vez, un tiempo juntes. Filmados, convertidos en hologramas, en la ficción de Bioy, siempre están jugando al tenis, charlando, viviendo la alegría vacacional. Un sueño de clase alta. En la invención de Javier, somos más bien un grupo de personas que tropiezan, una y otra vez, sin dejar de buscar, sin dejar de golpear las paredes para ver donde hay una resquebrajadura auspiciosa. Sin dejar de soñar con la falla de la matrix. Y para eso damos clase, trajinamos aulas, escribimos textos más o menos confusos, amamos, reímos, hacemos asados y confabulaciones, imaginamos revistas, editamos libros. En el último cuaderno, cita una frase de Phillip Dick: “Yo estoy vivo y ustedes están muertos”. Ironía máxima sobre el final, pero quizás revelación de ese invento. Porque lo que descubre el narrador de La invención de Morel es que la máquina creada puede producir esa repetición insomne porque ha despojado a las personas filmadas de la vida biológica para reproducirlas en la eternidad. Es un tipo de absoluto. También.
Javier dejó este libro fundamental terminado. Con la premura que se lee, con la furia y el hastío, con la risa de demonio feliz que lo habitaba. Pero lo dejó en manos de un colectivo que también es generacional. Porque Naty, Gabriel, Julia, Guillermo, Diego, Mariana, se encargaron de convertir el manuscrito digital en libro. De algún modo, ese libro que nos narra, en deseos y caídas, en alturas y menoscabos, se convierte en una invención de eternidad. Un modo de seguir en este inclemente tiempo después, en el que seguimos preguntando, con las palabras de Urondo “si hemos dado en el clavo, si tuvimos ganas de hacerlo, si este / fue nuestro fin de semana, nuestro réquiem, nuestro reñidero.”
María Pia López
*Presentación de El virus de lo absoluto. Murena y Urondo. Diario de una investigación de Javier Trímboli Editorial Las Cuarenta realizada en el JJ Centro Cultural el 27 de septiembre de 2025.