Amo a una estudiante de filosofía. Ella invita a su casa a compañeros de facultad: charlan -mis temas-, escuchan discos -mis discos- y suelen terminar haciendo el amor. En ocasiones ella graba secretamente los diálogos que preceden al inevitable desenlace y después viene con los cassettes y los escuchamos en mi equipo. Con el fondo sonoro de nuestros Wagner, Schoemberg, Mozart, Yupanqui o Decaro, escucho en esos diálogos el deseo del estudiante; un deseo de ayundantía, deseo de paper, deseo de beca, deseo de saber – para: un deseo de salvación social.
Esta es la fase más reciente de la larga historia de mis relaciones con la filosofía, y lo que aprendo de ellas, quiero decir, lo que voy aprendiendo de mis relaciones con mi historia, con la filosofía y con el deseo de los estudiantes, me confirma que a pesar de las oscilaciones de las modas temáticas e ideológicas, en lo cen tral el destino de la filosofía permanece invariable, y siempre divorciado de lo que, al aprender filosofía, se llega a concebir como el destino originario de esta empresa humana. Mis relaciones con la filosofía, como prefigurando una vocación literaria, estuvieron desde el comienzo acotadas en el sistema de mis relaciones con la palabra «filosofía». Y aún hoy, la expresión «filosofía» me evoca el cuidado de las uñas.
Se implantó así: una tarde escuché que mi prima Sara Crespo -prima de papá , mi prima en consecuencia- estaba por empezar a estudiar filosofía. En mi memoria, la prima Sara se destacaba en las sobremesas de los domingos por juguetear con las teclas del piano luciendo unas uñas como esculpidas. Alguna vez debo haberla espiado mientras se las pulía con una suerte de esponja de gamuza que llevaba escondida en el fondo de su carterita perfumada. Sucedía hacia 1945 y por entonces la noción de «uñas esculpidas» no era un lugar común publicitario: estaba allí, en lo que yo veía, en esas uñas ni rojas ni nacaradas, apenas alumbradas con una leve película de brillo, pero de una apariencia tanto o más fuerte que las uñas que las otras mujeres escandalosamente se pintaban. Más de una vez descubrí a Sara vigilando la perfección de sus uñas intensas, filosas. Y once años más tarde se produjo mi segundo contacto con la filosofía.
En septiembre habían volteado a Perón, y por eso un reciente egresado de Filosofía y Letras reemplazó al viejo médico que dictaba la cátedra de psicología del Na cional. En reemplazo de la doctrina de las facultades del alma, que debía agotar el programa de la materia de cuarto año, aquel novato lleno de grandes intenciones, nos impuso la lectura de la edición de Sudamericana de Tipos Psicológicos de Jung. El libro, subrayado, anotado y comentado por un chico de quince años, sobrevivió mudan zas y saqueos y siguió en mi biblioteca hasta hace cuatro o cinco años. Recuerdo que un día debí exponer, desde el escritorio del profesor, las diferencias entre lo Apolíneo y lo Dionisíaco y que esa presentación me eximió de rendir examen de fin de curso y me condenó a cierta fama de filósofo entre la mayoría de mis compañeros, cuyos padres aún no les hablan comprado ese texto indispensable, de lectura obligatoria. Yo declamaba y el profesor, sentado en uno de los últimos bancos del aula, fumaba y hacía gestos aprobatorios con la cabeza, como marcando la cadencia de mis frases memorizadas. Tenía una manera muy especial de manipular el cigarrillo, sosteniéndolo justo en el punto de encuentro entre las primeras falanges de los dedos mayor e índice derechos, allí donde la piel humana de las manos forma un repliegue atávico que hace pensar en las membranas natatorias de las patas de las aves acuáticas. Por eso, cada vez que pitaba, se llevaba toda la palma de la mano a la cara, que así desaparecía de mi vista. Por entonces se fumaba cigarrillos sin filtro y el tipo, que tendría alrededor de veinticinco años -la mitad de mi edad ahora- pitaba intensamente y exhalaba una corta bocanada antes de inhalar el resto del humo que, por unos instantes, había estado inflándole la boca como quien hace buches de sabiduría. Yo todavía no había empezado a fumar, pero en aquellas tardes libertadoras de primavera de fines de 1955 me preguntaba: «Y yo: ¿soy apolíneo o soy dionisíaco…? Sigo ig- norándolo y quizá‚ ésta sea una de las preguntas filosóficas más sinceras entre las tantas que suelo formularme.
Pero durante el verano de 1956 empecé a fumar: había amenazas de nuevas epidemias de poliomielitis y a los menores de dieciocho se nos prohibió nadar en la pileta y salir a remar o a navegar por el Río de la Plata. En la costa, en el ocio, idioti- zados por el calor, todos los varones nos sentábamos a esperar la mayoría de edad, a mi- rar el río y a fantasear fumando sobre el futuro. Desde entonces casi todos los días de mi vida me los pasé fumando, y aún hoy, cuando me detengo en la expresión «filosofía», algo en mí arranca el seguro que sujeta los deseos desesperados de fumar, como si esta vez, -sí: ¡esta vez!- ese agujero que señala el término «filosofía», (¿soy apolíneo?/ ¿soy dioni- síaco?/ soy? ) pudiese, humo mediante, colmarse de algo más que ese vacío del aire insípido. Es evidente que la más leve intoxicación, ya desde la primer pitada al nuevo ciga- rrillo, produce una vaga ensoñación, una ínfima obnubilación, que mitiga la lucidez intolera- ble provocada por las preguntas sin respuesta. Ya fumador, ingresé a quinto año y allí se produjo mi tercer y definitivo encuentro con la filosofía. Esta vez, bajo la forma de un curso de lógica que obligaba a concluir el bachillerato conociendo las reglas del silogismo, la doctrina de los Idola de Bacon, las reglas de la inducción de Mill, y, tal vez por un capricho del profesor, la sucesión nemotécnica «barbara, celarent, darii, ferio, cesarent, camestres, festino, baroco, etc…» con la que todavía puedo asombrar a una estudiante de filosofía desprevenida.
En esa misma época encontré la amistad de Gerardo Andújar, que aún era dirigente del centro de estudiantes de filosofía. Admiraba a Andújar porque era el líder social e intelectual del grupo de anarquistas al que había preferido integrarme. Los anarquistas viejos usaban pistolas Star Nueve Largo, dudosos remanentes de la gue- rra de España, y los más jóvenes usaban Colts o Ballester Molina calibre 45. En cambio, Andújar usaba dos revólveres 38, y a su manera cordial y anarco- criolla, despreciaba a los usuarios de armas automáticas: decía que eran armas de imbéciles milicos, aseguraba que eran riesgosas porque solían encasquillarse y garantizaba que un revolucionario capaz de disparar con ambas manos jamás necesitaría sobrevivir más allá del décimo disparo. Lo admiraba tanto, y tan poco temía su ineludible censura que una noche me atreví a preguntarle si éramos apolíneos o dionisíacos y él respondió que esa era la pregunta típica de un boludo, y que si en verdad a alguien le interesaba la filosofía, tenía que preguntarse cómo hacer para no conventirse en un chancho burgués, y poner especial cuidado en no volverse puto.
Algo debió haber sospechado de mí, porque se puso muy serio en el mo- mento en que me advirtió: «la facultad está llena de putos y todos los putos, tarde o temprano, se vuelven frondizistas…» Pensé que exageraba, pero, con el tiempo, el tiempo vino a darle en parte la razón. Después topé con Sartre y entonces la cuestión de si era o no era dionisíaco o apolíneo se me volvió un poco menos acuciante. Ya estaba decidido: la existencia precede a la esencia, yo soy un ser para la muerte, debo saber que soy un hombre antes de proponerme el conocimiento del sistema. Y al mismo tiempo to- dos, efectivamente, se iban volviendo frondizistas, tal como doce años más tarde supieron devenir castro-frejulistas y, otra vez, doce años más tarde, se dividieron a las apuradas entre demócrata -radicales o demócrata-peronistas. Yo fumador, confieso que siempre, detrás de cada una de estas conversiones generacionales, sospecho un mal efecto de las lecturas filosóficas.
Llamo lecturas filosóficas a eso que había hecho yo con Jung, des- pués con Sartre y Merleau – Ponty, y más o tarde con otros ciento cincuenta o doscientos sesenta y tres autores desparejamente transitados. ¿En estos tiempos de la tercer restau- ración neokantina, como escapar a la Verstehen? Si cada vez que veo a la gente de cada generación huir despavorida del terror sembrado por un par de libritos para refu- giarse en la manada que alentándolos les infunde una vaga ilusión de poder, vuelvo a de- cirme, con la voz más cálida y grave que soy capaz de simular en mi imaginación:
-¡Ahhh-ayyy… ¡Si supiesen fumar! Si tuviesen un cigarrillo, o alguna otra forma de certidumbre humana para llenar ese vacío de saber o ese vacío de hacer que se produce cuando uno, alucinado, siente saber, o cree saber… Si para esos instantes de terror a la incertidumbre, o de regodeo soberbio con un par de certezas recién venidas, este inmenso arsenal de mercancías les ofreciera algo que los ayude a permanecer allí, hieráticos frente al terror gozoso de ignorar, o consternados bajo al goce terrible de saber, el destino originario de la filosofía quedaría, en ellos, cumplido! Pero no: incluso buenos fumadores, consumido- res de hasta dos paquetes diarios de Marlboro Box, salen disparados del pozo del saber o de las cimas de la incertidumbre y caen sentados de culo -de culo inmenso, de culo de (cátedra) -justo en el centro del escenario del teatro de la política representativa burguesa.
«En el desierto del amor -proclamaba Pilar, un estudiante de filosofía que condujo la toma de la Facultad un 17 de octubre, en tiempos del peronismo proscripto- el espejis mo del poder». Y tal vez el amor pueda ser un buen sucedáneo del cigarrillo cuando se trata de detener el alma en el intervalo perpetuo del terror de la filosofía. Y a propósito del amor, pienso que el amor a la sabiduría, como el amor, debe adiestrarse en la falta de su objeto para no perderse en los ensueños de la convergencia con el sentido social, tal como el otro se derrama en la palangana tibia de la institución del matrimonio. Y propósito de la familia, creo haber puesto alguna vez que durante años la palabra filosofía me evocó la imagen de unas uñas cuidadas y durísimas: filosas. Y durante años, cada vez que esta imagen familiar, espuria y perturbadora volvía a mi mente, prendía un cigarrillo, o pitaba con ferocidad el cigarrillo que en ese momento tenía en uso, como si sólo pronunciando la intoxicación, o acentuando la experiencia de consumo y destrucción que aluden la aceleración del camino de la brasa y el exacerbamiento de la irritación faríngea y laríngea , pudiese librarme de la verguenza infantil por haber asimilado mal una etimología. Ahora, pasado el tiempo, calmadas las pasiones, mejor dispuesto el ánimo y reconciliado con mi filogenia, encuentro que, en efecto, el filo es producto de una pasión devastadora del metal y la piedra, o de la uña y la lima, y todo saber es sólo el correlato -el relato- de esos encuentros desvastadores –¡filias!- atendidos por un trabajo humano que persigue una meta de perfección como la que aquella chica, hacia 1945, representaba sutilmente para mí con su esmerada aplicación al cuidado de sus uñas.
Pero: ¿Qué exacerba esta exacerbación? Difícilmente esta pregunta pueda ser bien atendida por un filósofo. La filosofía, suelo pensar, es algo demasiado serio para dejarla a cargo de los filósofos. Llamo filósofos a los que mundana mente se reconocen como tales: los que antes fueron filo- cátedras de Estado, ahora tien den a ser filo-papers o filo-fundaciones. Hace poco, el autor me remitió un librito de filo sofía, redactado en primera persona: al cabo de la lectura de cuarenta páginas tabulé que no menos de seis veces se llamaba a sí mismo «filósofo». Naturalmente, el autor, un profe sor, trabajaba como filósofo en uno de esos entes que cobran una pequeña suma mensual para orientar lecturas filosóficas y, de paso, facilitar que la gente que paga la matrícula tenga contacto directo, -tacto, interlocución, tuteo- con alguien que, si no estuviera legitimado de alguna manera como filósofo, no le sería tan fácil ocupar ese sector privilegiado del mostrador. Hacia 1968 yo tenía que estar casado con una mujer que quería ser psicoanalista: quería pasar al lado bueno del mostrador en el mercado del terror médico asistencial. Aquel año, todas las chicas que aspiraban al pase trataban de perfeccionar y standarizar su discurso, -como quien pule sus uñas- integrándose a alguno de los tantos «grupos de estudio» que pululaban. Había un León que fascinaba a mi muchacha relatándole los Manuscritos del 48 de Marx y la Psicología de las Masas de Freud, y mostrándole todo lo que podía hacer un filósofo con unas pocas frases que para ella, y para sus colegas, no significaban nada. Tanto admiraba a su León, tanto debió adivinar mis potenciales celos, que a otros tantos penosos deberes conyugales me agregó el de asistir a una serie de reuniones con su «grupo de estudios». Todo lo que aprendí sobre la circulación pública y los subproductos de la filosofía lo debo a esa decena de encuentros en el pequeño zoo freudomarxista. Cada tanto tropiezo con chicas parecidas. Ahora uno las ve asistir con la misma finalidad -pulirse para-, a instituciones más formales que operan under licenses variables, algunas complementarias, otras sustitutivas, todas competitivas en el mercado de captación de matrículas. Vi una que va a un centro que distribuye Nietzsche, a otra que asiste al que opera la licencia Foucault y a otra que ya se anotó en uno nuevo que expende simultáneamente Rorty, Popper, Davidson Y ¡Walter Benjarnin…! Cada una alcanza resultados semejantes: se pulen. Y más aún si contemporáneamente asisten a esos talleres literarios que las dotan para ser redactoras de Página/12 o de Vosotras, o, para después publicar prosas paródicas en el género de la psiquiatría ficción francofreudiana en alguna de las veinte publicaciones vecinas al campo psi. Paradojas de un país agrícola: que una parte de la filosofía se cultive dentro del campo de la psiquiatríaficción. Desempate histórico circunstancial: que la filosofía, que nació sembrando el terror de las presuntas sin respuestas, que sucumbió durante siglos al terror de Dios y después al de las ciencias, ahora aparezca sujetándose al terror médico, o alterne sus lealtades entre éste y el terror corporativo representado por el aparato económico promocional de las fundaciones. Creo que, como en el cincuenta y seis, en el sesenta y ocho y en el ochenta, estamos viviendo una gran víspera, aunque nadie se atreva a vaticinar víspera de qué carajo pueda ser esta vez. Trabajo con indicios tan vagos como los que a lo largo de mis tres generaciones me fueron eximiendo de as peregrinaciones masivas frondisartreana, freudocastro-frejulista, y stderrotademócratoperoneoradical. Trabajo con una materia tan poco noble como las como las pasiones chicas y rutinarias que se revelan en nuestra colección íntima de cassettes, y tan dispersa como las nociones que refleja la irrupción pública de los filósofos en la prensa cultural y con tan poca cosa, con esta base de datos enclenque, intento definir el carácter de esta tercera víspera a la que otra vez desde afuera, y apenas ligado a una palabra me toca asistir. Víspera apenas diferenciada por el predominio del free-jazz pragmáticodeconstruccionista que tanto estimula el desempeño de los solistas de word-processor que ejecutan sus papers. Vísperas de lo mismo. ¿Qué es? Es, otra vez, sospecho, el destino menor de la filosofía que impone a los filósofos la función de saber-para (reproducir la institución que los ujeta) y dirige su discurso a ordenar y cementar el tono de la época: el conjunto de relatos que enmascaran el lazo social. El carácter de este destino menor ya viene viéndose: es la palabra de los filósofos agregándose con su decir al coro de los victoriosos, o más profesionalmente, buscando con su trabajo de indagación textual o conceptual, una razón de ser a esta victoria a la que nadie termina de encontrarle gracia. Hoy, creo desde afuera, llega el tiempo paradojal de la filosofía, que de herramienta para concebir fundamentos se ha vuelto un arma para el combate contra todo fundamentalismo. Entre ellos, destaco aquellos a los que adhiero: los de pensar e interrogar esos objetos de reflexión que aparentan ser datos inevitables. Pero también señalo a todos los demás a los que reconozco como reservas naturales de la humanidad y de su empeño por rehabilitar, a contrahistoria, la práctica ancestral de experimentar colectivamente valores y sentidos de la vida tan caprichosos y disonantes como todos los que hasta ahora los hombres han puesto a prueba. Pienso que es totalmente casual que sea un peruano filósofo quien orienta el fundamentalismo que más alarma al pensamiento de América. Pero sospecho que sólo la impronta de un filósofo puede explicar la perplejidad y la revulsión que su emergencia provoca entre los intelectuales. Sólo la filosofía -ese ejercicio milenario que es demasiado grave como para dejarlo a cargo del personal que revista en la institución filosófica- puede librarnos del cogito-interruptus que impulsa a la actio-praecox, una de cuyas formas -de moda- es el discurso de la indiferencia y el regodeo con la eficacia del think-processor que provee el arsenal del soft contemporáneo. Sólo la filosofía bajo la forma de su originario destino mayor puede mantenernos cuerdos bailando en el filo de una contradicción como la como la que acabo de enunciar, la que habito

El realismo de Spinoza // Diego Tatián
Agradezco al Profesor Oded Balaban su intervención Spinoza no dijo eso (II),

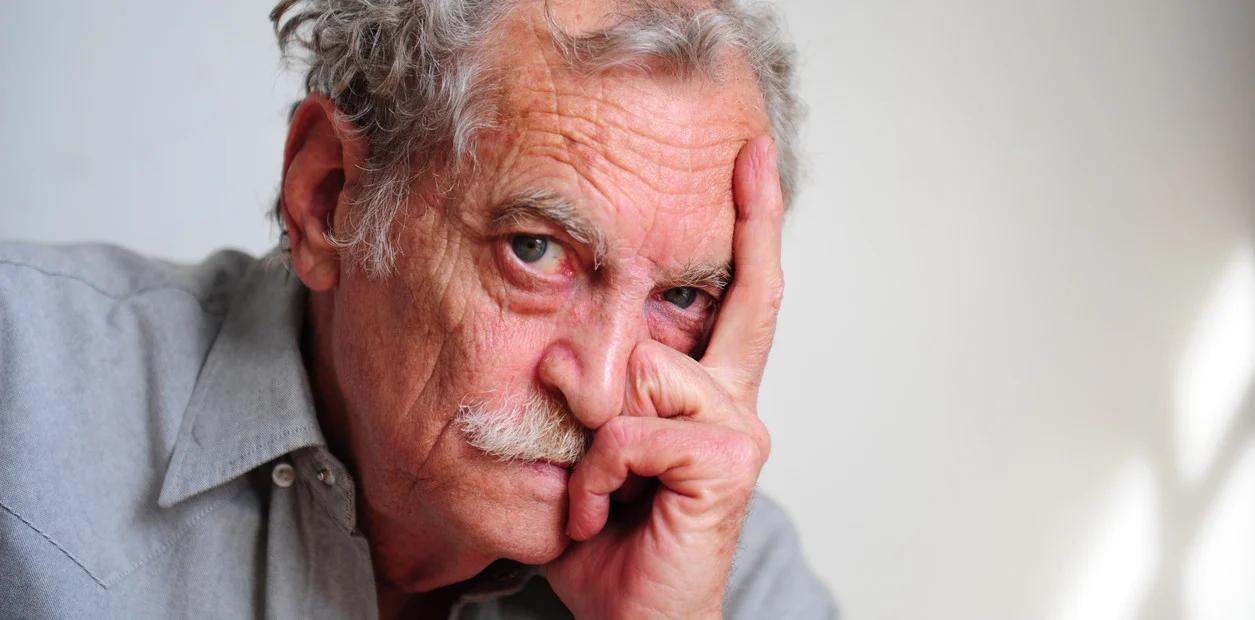




Personaje complejo este Fogwill (provocador y demás) pero inteligente y agudo, sabía meter el dedo en las grietas que la mayoría prefiere disimular.
realmente, cuánta lucidez y lo coherente de meter el dedo en la llaga que es el único sentido de escribir para él, no?