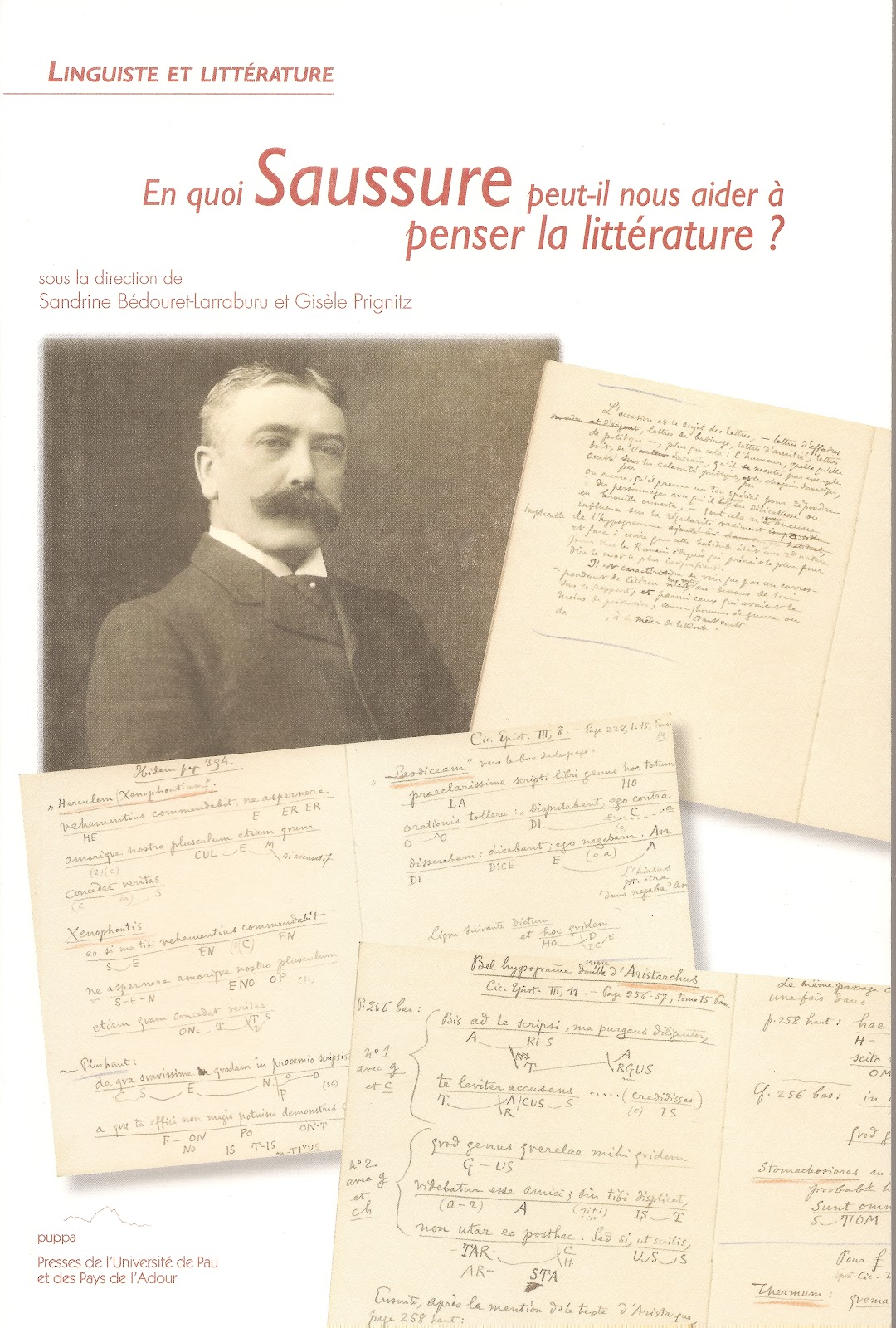por Raphaël Confiant
(Traducción: Raquel Heffes)
Era un día de comienzo de primavera en la Ciudad Rosa. Por lo tanto, estaba todavía más bien frío para mí que llegaba del trópico, pero todos tenían una sonrisa en esa magnífica plaza del Capitolio. Por “todos”, hay que entender los oriundos del lugar, tolosanos por lo tanto, pero también los bereberes, los griegos, los canacos, los cheroqui, los corsos, los etíopes, los polacos, los tanzanos, guatemaltecos, creoles, y yo qué sé cuántos más. 500 pueblos reunidos o en todo caso 500 lenguas representadas cada una por una pequeña delegación de estudiantes de la Universidad de Toulouse. Nunca la raíz de la palabra “universidad” fue tan merecedora de su nombre. El año llevaba el número 97. 1997.
La plaza del Capitolio estaba ocupada por el “Fórum de lenguas del mundo”, manifestación totalmente alucinante organizada anualmente por un personaje que era la mayor atracción, llamado Claude Sicre, animador y agitador social, occitanista, universalista, músico del grupo de rock occitano los “Fabulosos trovadores”, poeta y profeta de una humanidad regenerada por la fraternidad y la discusión permanente. Bajo pequeñas tiendas, cada país presentaba su lengua, su alfabeto, sus diccionarios, sus obras literarias, y otros.
Cuando había recibido la invitación de Claude Sicre, lo primero fue encogerme de hombros. Por qué hacer 7000 kilómetros para participar de una manifestación de ecumenismo lingüístico cuando mi lengua, el creole, era despreciada, pisoteada, por el poder de un estado que la prohibía, salvo en dosis homeopáticas, en escuelas, universidades, medios, etc. Una vez en el lugar, comprendí el sentido: esa exposición de lenguas en la plaza pública apuntaba en principio a contraponer dos integrismos lingüísticos: aquel, infame, del estado jacobino que hasta hoy se dedica a subestimar al occitano cuando este último ya no representa ningún peligro para la lengua de la República única e indivisible a saber el francés; el otro, patético, de los militantes del occitano, mis hermanos, que viendo morir a fuego lento su lengua se obstinaban en una defensa un poco agresiva de esta última. Detrás de sus aires de hippie sesentayochista, Sicre era alguien sutil. Realista también.
Alguien que inventó las comidas de barrio en la calle. Llegados los días lindos, en algunos barrios de Toulouse, los vecinos ponen mesas, de noche, en plena calle, aportan algo para comer y beber y fraternizan hasta muy tarde.
En resumen, me había decidido a ir porque el programa anunciaba una conferencia conjunta de Henri Meschonnic y yo mismo. Estaba tan halagado como inquieto a la vez. Inquieto de no estar a la altura de este formidable teórico que dedicó toda su vida a suprimir las barreras entre las humanidades y en especial a relacionarlas con la literatura. Pero también tenía curiosidad de encontrármelo en carne y hueso. Amaba su pluma polémica, comprendida en el seno de las más implacables demostraciones científicas, los garrotazos o las fórmulas asesinas dirigidas a sus (numerosos) adversarios y otros detractores. Sabía que Meschonnic era muy criticado en el seno de la comunidad universitaria y estaba por lo tanto muy aislado, por más eminente profesor de París VIII que fuera. No se altera sin consecuencias la teoría de la literatura, la lingüística, la traducción, los estudios bíblicos, incluso la antropología sin ofender a los que viven de eso, dicho de otro modo, a los pequeños maestros aferrados a sus pequeños doctorados gracias a los cuales han podido obtener sus prestigiosos pequeños puestos. O se debe revolucionar con cortesía, pidiendo disculpas al paso y pasándole el cepillo al que se le acaba de arruinar las certezas.
No era el estilo de Henri Meschonnic. Su estilo era la bronca, la patada en el culo a los soberanos clichés y la traza de genio respaldada por una erudición pasmosa.
Me dio la mano muy simplemente. Casi con afecto creo. Enarbolaba una sonrisita lejana que, con su cráneo calvo en el medio y sus dos enormes bolas de cabello blanco a los costados le daban un aire medio Einstein medio Charlie Chaplin.
De golpe me lanza: “creo saber que hablará de la traducción en contexto diglósico. Estaré muy feliz de escucharlo, yo que trabajé sólo en traducción entre lenguas prácticamente del mismo estatus”. Henri Meschonnic tenía la modestia de los grandes. De los grandes espíritus, quiero decir. Aquella de Pierre Bourdieu a quien tuve la suerte de frecuentar durante una semana en Seúl, en Corea del Sud, cuando el gobierno de ese país, entonces encabezado por Kim Dae-Jung, había invitado a quince intelectuales de diversos países del mundo (entre ellos el premio Nobel de literatura nigeriana Wole Soyinka) para discutir el rol de la literatura en esos tiempos de globalización. Sentado por pura casualidad a su lado, en un omnibus que nos conducía, a nosotros los congresistas, durante cuatro horas, a una ciudad del sur del país cuyo nombre no recuerdo, nunca pude lograr que Bourdieu hablara de él ni de su obra. A cada una de mis preguntas, decía: “¡Hábleme de Martinica! ¡Hábleme de lo que usted hace!”. No sabía que estaba gravemente enfermo. Tres meses después la prensa anunciaba su muerte. A los 71 años solamente. O también la de Michel Sevres cuando embolados como ratas muertas en un coloquio sobre la francofonía en Tokio, nos decidimos a caminar sin rumbo las calles para perdernos evidentemente en esa ciudad gigantesca y que tampoco pueda arrancarle una sola palabra sobre su obra . Insistió también en que hablara de la literatura antillana.
No siempre nos es dado codearse con los grandes espíritus. Apreciaba la suerte de poder hablar con Henri Meschonnic y sobre todo de escuchar su brillantísima conferencia, al aire libre, en la Plaza del Capitolio, delante de casi trescientas personas pendientes de sus labios. Es que él, el israelita, ha revolucionado la traducción de la Biblia cristiana. Hasta allí, los traductores al francés de esta última, es decir del Nuevo Testamento, hacían como si originalmente la Biblia hubiera sido escrita en griego o en latín. El original hebreo y arameo ha sido soberbiamente ignorado. Era necesario volver a la fuente, a las lenguas primeras y a su ritmo particular (otro concepto de Meschonnic) y traducir por lo tanto lo más cerca posible del hebreo antiguo. Pero hacía falta hacerlo respetando la poética del texto bíblico y no, como era la tradición, dando a leer una suerte de relato de aventuras de un denominado Jesús y sus discípulos. Traducir de este modo, en completa “opacidad” por tomar una idea preciada de Edouard Glissant, sólo podía desconcertar a los biblistas y traductólogos universitarios. Leer la nueva traducción de los “Cinco rollos” por Meschonnic es una experiencia turbadora. Es como escuchar el llamado del almuédano. Eso da casi envidia de creer en Dios.
Mientras que el público se afanaba en hacerle preguntas, Meschonnic le pidió a Sicre que aprovechando la volada pudiera hacer mi intervención. La idea de evocar una pequeña lengua de apenas tres siglos, chapuceada por colonos sanguinarios y esclavos alelados en un universo de violencia inusitada, el creole por lo tanto, me hacía temblar por dentro. Pero Meschonnic se encargó de introducirme diciendo: “He hablado de las más antiguas lenguas del mundo, el arameo y el hebreo; ahora nuestro amigo nos hablará de la más joven, el creole” Acababa de salvarme la ponencia. Se me escuchó con una atención casi igual a la suya y aproximándose la noche, respondimos juntos quichicientas mil preguntas sobre la diglosia, la traducción, el futuro de las lenguas, o incluso la función de la literatura. Y Meschonnic estuvo entre los interrogadores, prueba de que su interés en la nacida última de las lenguas no era pura cortesía hacia mí.
Requerido por sus actividades docentes, esa misma noche tomaba, lamentablemente, el tren hacia Paris. En el andén de la estación hasta donde quise acompañarlo, sacó del bolso una obra, “Poética de la traducción”, que justamente venía de publicar en ediciones Verdier. Con una bella letra, de las de antaño, hecha de trazos finos y gruesos, me hizo una dedicatoria, siempre con esa sonrisita enigmática que raramente llegaba a abandonar: “En homenaje a una fraternidad de espíritu y de alma. Nunca dejarse convencer.” Me llevó tiempo comprender esas palabras. Al menos la segunda frase.
Ahora que Henri Meschonnic no está más, supongo que quiere decir que mientras los argumentos del Otro no han sido adoptados, mientras no se los dio vuelta, no se los retomó, digirió, criticó, amasó para admitir que pueden ser ciertos, aceptarlos es pura pretensión. Pereza o complacencia intelectual. O macaquería como dice el creole.
El mundo intelectual está lleno de “macacos”. Meschonnic era, él, un hombre de pie. Espero que sobre su tumba se haya pensado salmodiar en voz alta su magnífica traducción del “Cantar de los cantares”.
(fuente: http://visexistendi.blogspot.com.ar/)