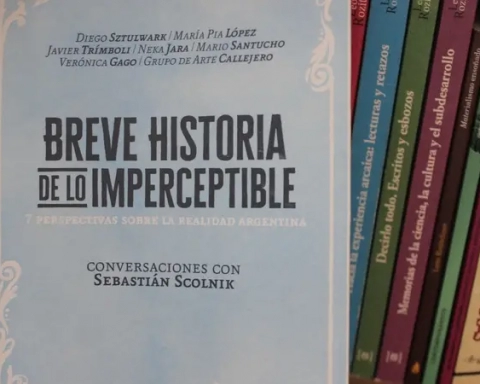A propósito de Causa Parcial. Lo personal es político. Una conversación sobre el lado áspero de los 90´.
Lo que podría parecer como una escenografía calculada o un mero decorado de ambientación, en este caso es el sitio propicio para esta extraña conversación. Nada de fingida espontaneidad ni de una estética cruda concebida en los gabinetes de una creatividad impostada. Una terraza raída, con paredes percudidas por el paso del tiempo y la humedad, es el fondo en el que la palabra emerge con su ritmo propio. De un lado de la imagen, a la izquierda, los jóvenes Pablo Fernández y Facundo Abramovich. Atropellados por la ansiedad de preguntar, por la incomodidad que les produce la “institucionalización” de los DDHH y por conocer ese enigma de un pasado reciente al que cuesta entender desde las coordenadas actuales. Del otro lado, la respuesta es calma, paciente. Como si el tiempo transcurrido y las intensidades rememoradas dieran a las sentidas reflexiones un tono de humor y madurez. Florencia Lance repasa las dramáticas secuencias de su biografía personal sin perder la sonrisa. Diego Sztulwark, que sí ha perdido sus rulos característicos, recobra el brillo propio de una satisfacción al recuperar todo lo que ha podido pensarse mientras el mundo ardía como pregunta inquieta sin resolución evidente.
El viento, que insiste intermitente estallando contra los micrófonos, desarregla la cómoda escucha del espectador desvaneciendo la idea misma de espectáculo. La concentración extrema que hay que sostener para seguir la trama de la conversación, fuerza al espectador a incluirse en el diálogo tratando de completar las frases que ya creía dominadas y se ven sacudidas por ese temperamental viento discontinuo. Ese esfuerzo, que requiere una especial disposición, es también el que hay que procurar para encontrarse con una historia tan compleja, llena de recodos, cuyos núcleos dramáticos no son fáciles de asimilar. La de Florencia no es una historia para consumir pues, de algún modo, nos pertenece a todos los que seamos capaces de capear la indiferencia reinante y hacer propias esas extremas circunstancias.
El asunto se presenta de la siguiente manera: un signo, una señal acecha. Un amigo y compañero de escuela, Juan —hijo del gran periodista, investigador e histórico militante Rogelio “Pajarito” García Lupo—, avisa a Flor que no podrá ir esta vez a su cumpleaños, donde solían pasarla tan bien, porque allí mataban gente. Se trataba de Campo de Mayo, lugar donde Eduardo Lance, aviador del Batallón 601 del Ejército Argentino (que ejecutaba los “vuelos de la muerte”), y padre biológico de Florencia, cada año repetía el ritual de las celebraciones natalicias de sus hijas. En esos encuentros, precedidos por el transporte en los ómnibus del ejército, se hacían distintas actividades que incluían paseos en helicóptero para las invitadxs.
¿Qué hacer cuando una palabra se impone con esa contundencia como el signo de una revelación? Un abismo se abrió a partir de allí. Pero esa inmensidad, atravesada por el estupor, para ser elaborada requiere de un tránsito. Un recorrido donde se precisa encontrar nuevos aliadxs y afectos con los que descubrir quien se es y qué hacer con eso que somos o han hecho de nosotrxs. Juan García Lupo; unas reuniones familiares en las que se destaca un misterioso personaje anarquista, el Gallego Soto; un ocasional compañero de banco que se transforma en definitivo, Diego Sztulwark, que aparece en una anodina materia de la Carrera de Ciencias Políticas de la UBA; un veterano dirigente obrero de la resistencia peronista, el Negro Molina; la agrupación estudiantil El Mate de la derruida Facultad de Ciencias Sociales y la volcánica, amorosa y divertida Hebe Bonafini de los años noventa, son las marcas de un itinerario impredecible. Todo un decurso en el que cada estación, entre la conmoción, la inquietud y el miedo, fue interrogada con una avidez desmesurada para descubrir un mundo nuevo que yacía por debajo de cada apariencia; preguntas amasadas entre la curiosidad y desesperación. Pero, en Flor, esa radicalidad estremecedora que a muchxs ha llevado a un vedetismo narcisista en el que el énfasis está en la propia figura individual, o a un endurecimiento que aplana la comprensión, aquí luce como una narración compleja, irónica, nutrida por todas las paradojas que el pensamiento lineal no se atrevería siquiera a reconocer. La grandeza de esta historia no está ni en el punto de partida ni en su conclusión sino en el camino. En esxs amigxs que se abrían a cada paso y con los que constituir un sentido para elaborar la época sin saber bien dónde estábamos parados. ¿Con qué premisas existenciales se reconoce y afirma una singularidad? ¿Bajo qué impulsos es posible desmantelar la figura de la víctima, desarticulando los contornos que delimitan lo posible y lo pensable?
Si la historia enloquecida transformó la secuencia calendaria, llevando a que los hijos parieran a sus madres —como nítidamente lo han expresado las Madres—, en nuestra generación ese acontecimiento produjo un nuevo pliegue: son las abuelas, las madres de nuestros padres y madres, quienes parieron a sus nietos. Somos esa generación alumbrada y arropada por las Madres. Por esa incesante búsqueda imposible de justicia y por ese deseo de transformar el dolor personal en el combustible de una emancipación colectiva. Es ese enloquecimiento de la historia argentina lo que ninguna política pública puede suturar. Siempre hay algo que permanece como resto, como fondo de todo lo que vivimos, que se aloja disimuladamente en la consistencia del presente. Hay una insistencia de esa historia y esa desmesura del tiempo que lucha por no quedar sentenciada en la fatalidad biológica ni en la determinación cronológica de los cuerpos, a pesar de la banalidad de una época que cree poder prescindir del cuerpo como lugar concreto donde el mundo se verifica y se reanima como interrogación. Cada vez que se reactualiza un ciclo de la lucha de clases y del despojo, reaparece la imagen de la Dictadura asesina, origen mítico de toda política de desposesión. Pero, también, cierta memoria de la resistencia que siempre precisa de una recreación para no quedar atrapada en un ritualismo circular, evidente y autocelebratorio.
La vida de Florencia Lance está teñida por estos dilemas. Ella también fue parida por las Madres como punto de quiebre para construir otro tipo de filiación: ya no la familia parentalmente constituida sino la familia política que surge de estos encuentros, inesperados y aberrantes, que producen afectos y sensaciones procesadas en velocidad, a los manotazos y en la urgencia. En el origen imperfecto de las cosas está siempre la naturaleza de lo genuino. Ninguna subjetividad política surge como fenómeno de conciencia ni de la ejecución obediente de una prolija cartilla programática. Todo sucede bajo la violencia de una necesidad, de un encuentro inesperado y de una revelación sensible que produce una hendidura de la que no es posible retornar.
Segundeo y amistad
En los últimos tiempos hemos escuchado, con cierta insistencia, una reivindicación del aguante y del segundeo. Estos modos de estar en la ciudad dan cuenta de disposiciones existenciales y anímicas que suponen un lazo de fidelidad con el otro, una voluntad de peregrinación conjunta en la incertidumbre, una capacidad de cálculo y de delinear estrategias; para sobrevivir, para incrementar el poder de actuar, la capacidad de consumo y resguardar la vida de los peligros que acechan y nunca cesan. Se trata de una oscilación entre una vida ruin y la amistad, entre la resistencia y la adaptación.
Hay una larga saga de narraciones que pueden considerarse precursoras del segundeo. Una extraordinaria genealogía literaria, filosófica y ensayística. De los Capitanes de la arena, de Jorge Amado, a las máquinas de guerra de Deleuze y Guattari y de estas a Los siete locos de Roberto Arlt o a Los detectives salvajes de Roberto Bolaños. Todo un fascinante repertorio de experiencias marginales y minoritarias que han sido capaces de crear lenguajes propios y desafiantes: grupos, bandas y confabulados de distinta índole que fueron capaces de poner en jaque la estabilidad del orden. Hay un modo de agruparse para aguantar esta miserabilidad y redibujar la ciudad, sabiendo que la crítica bienpensante a la época o las coartadas de la inclusión social, no le mueven un pelo al automatismo de la explotación. Allí, en el terreno mismo de esa ambigüedad, la de los ilegalismos y las runflas, se lidia con la crueldad: aguantándola y ejerciéndola, endureciendo el cuero para soportar el dolor y la humillación, pero también reproduciéndolos. En esa oscilación se cifra la ambivalencia del segundeo: bancar, insistir, desafiar, enfrentar, replegarse, subordinarse, apoyarse y traicionar. Todo un sistema de cálculos infinitesimales para bancarse la vida, huyendo de ella a veces y otras replegándose en ella, para subsistir y mercadear entre la fraternidad y el cinismo, la yunta y el individualismo, la nobleza y la perversión.
La amistad política abarca y engloba ciertas dimensiones del aguante y el segundeo. Los años noventa y las revueltas de 2001 dan cuenta de eso sobradamente y es indiscutible que las resistencias tuvieron mucho de estos tópicos. De allí la aspereza de ese tiempo. Pero, arrojados al desierto, la fabulación de un presente siniestro requirió de un esfuerzo más. Un tipo de propensión en la que la elaboración del sentido —cómo atravesar la época sin sucumbir frente a la abyección—, tomaba a quienes participaban de esa experiencia deshaciendo los puntos de partida o forzándolos a ir más allá de sí. No se trataba de un renunciamiento ni de la negación de la propia individualidad. La imagen de que “lo personal es político” fue una experiencia concreta, material y situada antes de que la trituradora mediática la convirtiera en el cliché de un liberalismo chirle. Porque sólo en esos colectivos —las banditas que pensaron cómo vivir más allá de las determinaciones epocales—, se pudieron descubrir potencias que uno no sabía que tenía. Saberes y capacidades que solo se le revelaban a uno cuando entraba en esas extrañas relaciones impersonales. Las dramáticas circunstancias personales que podían definir una trayectoria ya no estaban fuera de la perspectiva colectiva, sino que se transformaban en una cuerda interna de cada quien. Así, en ese pasaje del dolor o de lo que no podríamos nunca afrontar solos a una sensibilidad común, se dibujaban los modos de un constructivismo militante que tenía más de tanteo y vacilación que de sentencia e identidad.
Ir más allá de uno no tiene que ver con un cálculo consciente. No es una operación de la mente ni el ejercicio de un voluntarismo abstracto. Tampoco es una moral de los buenos. Es una fuerza material que surge en ciertas circunstancias históricas produciendo conmociones sensibles que resultan irreversibles. Sentir de otra manera, desde una época y contra ella misma, es una excepcionalidad que nos saca de las determinaciones de la derrota originada en la Dictadura, punto desde el que nuestras vidas quedaron subsumidas en una única manera de concebir las cosas. Solo en esa escucha atenta de quien se dispone a ser arrastrado por esas fuerzas anómalas radica la posibilidad de una experiencia que vaya más allá de la forma mercancía que anida en nosotros mismos. “Vidas de derecha”, había pensado Silvia Schwarzböck para referirse a esa homogeneidad en la que cada diferencia es integrada en un mismo modo de ser. Podemos pensar diferente, opinar críticamente de tal o cual cosa, incluso sentirnos distintos. Pero todos consumimos de la misma manera, atados a los mismos dispositivos técnicos y de plataforma, lo que crea una mismidad en la lengua, las prácticas y el pensamiento. La política, por esta vía, deviene separada de la existencia. Se milita una cosa y se vive otra. Se dice una cosa y se siente o se hace otra.
Si nos conmovemos al escuchar a Florencia es porque lo que ella dice nos pertenece a todos los que, de distinta manera, participamos de la elaboración de estos dilemas de una generación que se jugaba en grupúsculos experimentales que no aceptaron dar por cancelada la faceta aventurera y tumultuosa que toda política radical lleva consigo. Y porque, sabiendo que no hay a donde volver ni forma conocida a la que apelar, sus palabras y el brillo de su sonrisa nos recuerdan que somos capaces de cosas extraordinarias cuando la política efectivamente está a la altura de la vida. Y es la amistad política el sostén que nos da la fuerza para intentarlo, para rehacer la relación entre las palabras, las cosas y los sentidos. La memoria no es nostalgia. Es recuerdo de esas potencias y de los mundos que no pudieron ser y que se nos ofrecen como materia virtual para una nueva interpretación libre que deshaga el fatalismo de las líneas temporales que nos conducen a la impotencia y la resignación.