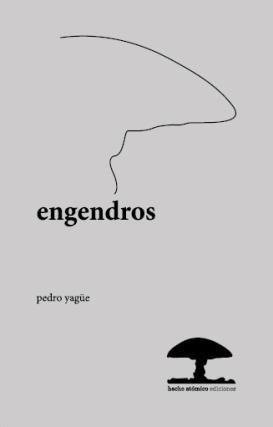En 1902 la homosexualidad era, entre otras cosas, una injuria. Por eso, cuando don José María Azopardo denunció públicamente a Rafael Barrett de sucumbir en esas malas artes, la enfurecida respuesta del caballero no se hizo esperar. De esas palabras –probable fruto de un impulso fugaz– se desprendieron numerosas consecuencias: un certificado médico que acreditaba la castidad anal de Barrett, un desafío a duelo con Azopardo rechazado por un Tribunal de Honor, una posterior paliza de Barrett al presidente del Tribunal, algunas notas periodísticas que hoy llamaríamos amarillistas, la expulsión de Barrett de los círculos de la aristocracia madrileña, y, finalmente, su llegada a Buenos Aires en 1903.
La vida y obra de Rafael Barrett esconden un sinfín de misterios. Entre ellos, su olvido. El esporádico regreso a sus textos no fue nunca antojo del fisgoneo académico –quizás por eso su general omisión–, sino más bien consecuencia del deseo de recuperar el espíritu insolente y a la vez cálido que daba origen a su escritura.
A principios del siglo pasado, Barrett escribía algo que podría haber dicho cualquier persona sensata de nuestro tiempo: a esta época le falta serenidad, somos incapaces de contemplar la vida con amor inteligente y tranquilo. El vigor de esta sentencia renace cuando sus palabras permiten atender la propia falta de registro sobre esos infinitos detalles que hacen a la vida cotidiana. Esa especie de sensibilidad romántica que los habitantes de las grandes urbes imaginamos en el hombre de campo es recuperada por Barrett como el insumo teórico y político por excelencia. La incapacidad de mirar vivir es la madre miserable de la pobreza intelectual.
Fue mirando vivir que Barrett pudo hablarnos de los espasmos de la vida cotidiana, de la inteligencia altruista de las hormigas, del cinismo amable de la ciencia social, de los peligros de la fe en el progreso científico, de la acechante presencia de los muertos en los vivos, de la eterna juventud del pesimismo. Esa sensibilidad, ese saber mirar, fue lo que llevó a Barrett a la política.
Habían pasado algunos minutos del amanecer. Bajo una lenta llovizna porteña, Barrett advirtió la presencia de un hombre encorvado que, en plena lucha contra el invierno, revolvía la basura de la noche anterior. Buscaba algo para comer. Una prolongación de su mano en forma de garfio agitaba los deshechos de la inmundicia urbana con la esperanza de encontrar un consuelo para el hambre y el frío. Mientras el hombre –que parecía viejo, aunque tal vez no lo fuera– lograba encontrar un pedazo de carnaza masticada, Barrett sintió por primera vez la infamia de la especie en sus entrañas.
Cada uno de sus textos y conferencias posteriores se encontró sellado por el odio de aquella madrugada. Es difícil explicar por qué ciertos acontecimientos nos marcan para siempre. Solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria. Hay momentos a partir de los cuales nada puede ser visto como antes. Nadie dudaría que Barrett, la noche anterior a esa madrugada, entendía a la perfección los detalles y las causas de la marginalidad. No fue una revelación intelectual lo que se produjo.
Cuando imaginamos que alguien a quien nos representamos como semejante experimenta un afecto, señala Spinoza en la Ética, somos afectados entonces por un afecto similar. Habría que aclarar que, para que esto suceda, ese otro debe ser construido a través de un proceso de identificación imaginaria. Esta mímesis sensible de la que nos habla Spinoza no se activa al entender al otro como un semejante, sino al imaginarlo como tal. Sospecho que fue eso lo que vivió Barrett durante el amanecer de aquella madrugada. Ese hombre revolviendo la basura dejó de ser un elemento más de la escenografía porteña para transformarse en su semejante. Ambos fueron, entonces, parte de lo mismo, y el hambre que Barrett imaginó fue también su propia hambre.
Las palabras de Barrett vienen desde el llano, desde la experiencia de una vida. Leerlo es un trabajo más sensible que intelectual. Sus textos, olvidados, perdidos, nos invitan a imitarlo: a mirar con los ojos y a pensar con las entrañas.