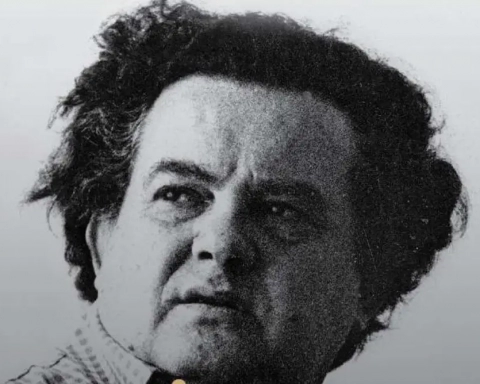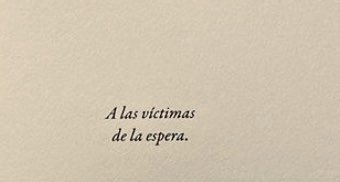Desde hace ya unos años la Argentina está inscripta en un convulsionado debate sobre la norma. Tras la crisis que llegó al estallido durante las jornadas de diciembre del 2001 y el surgimiento de figuras inéditas de la subjetividad colectiva en una sociedad desnormalizada por el agotamiento de la capacidad significante del estado-nación, asistimos ahora a un experimento no menos singular que la crisis que le dio origen: la construcción de una nueva gobernabilidad (es decir, una nueva dinámica que distingue gobernantes de gobernados), en torno a la cual se ha vuelto a hablar de “normalización”.
Durante octubre del 2005 Sandro Mezzadra, politólogo y activista italiano visitó la Argentina, como cada año desde el 2001. Sobre sus impresiones ha escrito: De regreso a Buenos Aires en el mes de octubre, después de más de un año, la impresión ha sido desconcertante. Por un lado, son evidentes las señales de una reactivación económica, de un relance del consumo, de la presencia de una clase media que recupera seguridad y que vuelve a imprimir el signo de sus estilos de vida sobre la cotidianeidad de muchos barrios centrales de la capital argentina. Al mismo tiempo, octubre es un mes electoral, y la política –en su expresión más visible por lo menos– parece reducirse nuevamente a la dimensión institucional y representativa. Es realmente difícil, recorriendo las calles de la ciudad, hallar los rastros –evidentes hasta el pasado año– de la gran explosión de creatividad colectiva determinada por el desarrollo de los movimientos luego de la insurrección del 19 y 20 diciembre de 2001. Por otro lado, es suficiente andar por el centro de la ciudad, moverse un poco en el devastado conurbano bonaerense, para verificar cuán poco han cambiado las condiciones de vida de una parte realmente grande de la población. Allí continúan –y son práctica cotidiana–, por ejemplo, las ocupaciones de tierras para construir nuevas casas, que han representado en estos años la principal forma de desarrollo del tejido metropolitano. Pero lo que a uno se le presenta aquí es, más en general, una sociabilidad realmente irreductible a las retóricas dominantes. No obstante –hablando con los compañeros que han sido protagonistas en estos años de las más extraordinarias experiencias de los movimientos desarrollados en torno a esta socialidad–, uno se encuentra con el relato de una fragmentación extrema, de procesos de despolitización que se han desplegado paralelamente a la cooptación de una parte del movimiento en la reconstrucción de aparatos clientelares de mediación social. No faltan las experiencias interesantes, los proyectos, las ideas: pero en general queda la impresión de una melancolía de fondo, que se intenta, tal vez, pensar políticamente.
Para conocer algo más de la naturaleza de este proceso, proponemos un trayecto en torno a estos últimos años de vida social y política argentina, en base a intervenciones –extractos de textos– de la práctica de investigación militante que desarrollamos.
- Topología del Agujero Negro[1]
Hablamos de un agujero negro para nombrar el diagrama de la normalización. Se trata de un espacio de excepción vuelto regla, de un sitio donde los cuerpos caen en la inexistencia social (fuera del consumo y las garantías legales). Y de una oscuridad que oculta la dinámica del agujero que chupa, atrae, aterroriza; de tan siniestro, pareciera como si no tuviera interior. Porque lo que pasa en su interior se convierte en otra cosa, se descualifica de un modo feroz, como en una pedagogía trunca, pervertida, que trabaja descomponiendo. El agujero negro es el nombre que en cada momento toma la fábrica de lo insoportable, de los nuevos umbrales de lo intolerable.
Existe una historia reciente de los agujeros negros en Argentina: los desaparecidos y la vida destruida de tantos trabajadores de empresas públicas o de las industrias y talleres afectados por la economía neoliberal de la dictadura primero y de la democracia luego, los jóvenes asesinados, víctimas del “gatillo fácil” policial[2], por nombrar sólo algunos de los más significativos. El agujero negro es también una dinámica que difunde un sentimiento turbador de miedo, horror, rechazo. Va cambiando, pero siempre está allí. Procede por anticipación. Nos mantiene en estado de alerta constante, de manera que cuando creemos que sabemos conjurar sus modos, ya tenemos que atender a su metamorfosis. Nuestras vidas se especializan cada vez más en comprender por dónde avanza la grieta de la inexistencia, al punto que buena parte de la politización actual pasa por aprender a escapar o a enfrentar este avance de la muerte social organizada produciendo nombres, textos y testimonios para elaborar colectivamente el nuevo horror: «desaparecido», «desocupado», «víctima del gatillo fácil».
La historia de las resistencias –de todo tipo– nos ayuda a comprender las invariantes de este juego de luces y sombras. Si de un lado su existencia es constante; de otro, es variable: sus mecanismos cambian, sus velocidades y lenguajes se adecuan a las circunstancias. Siguiendo sus líneas de avance se puede reconstruir el modo en que se rearticula en un lenguaje policial, parapolicial, jurídico y judicial, económico, mediático, burocrático. Su geografía desnivelada supone territorios altos y bajos, con centros en la periferia y periferia en los centros. Cada quien es peligroso para otros y, a su vez, está en peligro frente a otros. Cada quien participa a su modo en el juego. Pero hay quienes quedan del lado de la sombra total, los que caen en lo más profundo del agujero. Esos a quienes se puede secuestrar, desaparecer, a quienes los policiales o los escuadrones de la muerte pueden aniquilar, a quienes la operatoria del mercado puede condenar a la inexistencia más brutal.
El discurso de la «inseguridad» ha contribuído a fijar esa geografía: si antes se hablaba de «sitios peligrosos» por los que convenía no pasar –zonas rojas o bajas– ahora, al contrario, lo que se zonifica son los «sitios seguros», aniquilando de facto el espacio público.
En la normalización-Agujero Negro convive sin mayor problema la retórica de los derechos humanos y sociales junto a la gestión hiper-jerárquica de las ligaduras sociales (tratamiento policial, parapolicial, penal, patoteril de las vidas). El agujero negro actual es seguramente el más vasto de todos los que hemos conocido, alcanzando las dimensiones de una guerra social en curso. Su economía interna es la producción de la inexistencia humana, con sus zonas baldías y sus áreas de concentración.
- Imagen y Memoria[3]
A partir de un cierto momento la normalización requiere de una nueva gobernabilidad. Desde el 2004 asistimos a un proceso de revisión del significado de las imágenes que hasta entonces habían formado parte de una política resistente de la memoria, pero que ahora no logran articular una sensibilidad capaz de seguir reaccionando frente a los nuevos modos represivos. Estas imágenes (sobre todo las siluetas humanas inauguradas en torno a la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo) corren el riesgo de funcionar hoy como objetos sobresalientes de las vidrieras oficiales, en irritante coexistencia con una dinámica opresiva que cuestiona su vieja impronta.
Voces, consignas, referencias y hasta nombres que funcionaban delimitando el campo del testimonio y de la lucha, evidenciando la conexión interna entre los diferentes poderes, y sosteniendo una alerta general sobre su definitiva corrupción, hoy parecen neutralizadas. Ya no trazan fronteras, ni proveen coordenadas frente a la narración, la acción del poder.
Es en este contexto que surgen los blancos[4]. Estas siluetas surgen para recordar(nos) que lejos de estar a salvo, seguimos siendo blancos móviles. Como en las épocas feudales la ciudad se vuelve fortaleza, el “afuera” es tierra de nadie, y los espacios interiores prometen “seguridad”.
Los blancos móviles procuran subvertir esa normalidad: repetir una vez más que ella misma no es deseable, pero también mostrar que no es posible. Que esa normalidad está toda hecha de excepción, de brutalidad cotidiana y de salvaje precariedad. De allí que la silueta-blanco se tatúa en la piel de cualquiera, como carnet de identidad universal de esta “normalización”.
Lo que “las siluetas” trasmiten es un momento de vacilación. ¿A quién le cabe el blanco cuando buena parte de la ciudadanía exige orden a gritos? Si todos somos blancos, todos somos convocados también a delatar. El poder policial, su lenguaje y sus esquemas se traman más y mejor hoy en el deseo general de orden que en las últimas décadas. Cada vez más se trata de “colaborar” en la lucha contra “el delito”. Cada vez más somos forzados a soportar esta doble interpelación: blanco móvil y potencial “colaborador”: “denuncie”, piden los afiches de la ciudad; “ayúdenos a controlar” invitan los funcionarios. La guerra contemporánea promueve su imaginación y sus modos operativos. Toda la ciudad es diagramada por ellos. De allí que “los blancos” funcionen en sitios tan diferentes, y encuentren utilidad en las más variadas situaciones. En Colombia o en Berlín, en Córdoba o en Brasil.
Siluetas-humanas: evocan el cuerpo como campo de batalla donde se juega el pasaje del terror a la capacidad de crear. Cuerpos en su doble dimensión de aquello que se tortura, humilla, viola, atemoriza, que se compra y vende, que se anula; pero también materia viva capaz de activar, re-accionar, desear, componer, crecer, imaginar, resistir. Como ideal modelable y territorio último de toda experimentación. El cuerpo como escenario de lo político y sitio de conversión de la tristeza en alegría: blanco de violencia y fuente de agresividad resistente. Objeto de los poderes y sujeto de las rebeliones; obsesión de la explotación y fuente de valor y cooperación; sustancia sensible a la mirada, a la palabra, y término de sujeción o potenciación colectiva.
Los “blancos” surgen cuando nos quedamos sin imágenes, como una superficie donde volver a dibujar. El blanco es doble condición: la del vacío, pero también la del re-comienzo. Los blancos-móviles, entonces, expresan y conectan, habilitan nuevamente un tránsito al activismo.
- “Los de Cromañón”[5]
La politización en el Agujero Negro toma sus energías de una enorme conversión de los sumergidos. A fines de diciembre se incendió un sitio donde tenía lugar un recital de rock. Se llamaba República Cromañón. Como en tantos otros sitios, se trataba de un espacio habilitado sin reunir condiciones básicas de seguridad. Allí murieron casi 200 personas.
A los pocos días de esta tragedia aparecieron en las calles “los de cromañón”, es decir, los jóvenes que sobrevivieron, los amigos y familiares de los muertos y heridos, pero también quienes suelen ir al recital pero ese día no fueron, más todos aquellos que han sentido que su colegio o su grupo de pares está permanentemente en estado-cromañón, es decir, al borde de la catástrofe por generalización de unas condiciones de existencia ultraprecarias. Las movilizaciones de “los de Cromañón” conmovieron a la ciudad de Buenos Aires y sacudieron sus poderes estatuidos.
En torno a Cromañón se desarrolla la metáfora sin metáfora del “agujero negro”, pero también la fenomenología de la politicidad que en él se elabora: sus testimonios hablan de la tragedia, pero sobre todo de los modos de convertir la tristeza en acción, el padecimiento en replanteo. El desplazamiento comienza con la denuncia de la tragedia como injusticia vivida, que los inscribe en una cadena más amplia de luchas sociales; se continúa en el descubrimiento de la frialdad de la mirada social, que los empuja a recorrer un camino de iniciación de una experiencia directamente política. Se trata de un recorrido que muchos han realizado antes (de las Madres de Plaza de Mayo a las Madres del Gatillo Fácil), e implica asumir la vergüenza de la propia indiferencia frente a las luchas del pasado.
Si en los años 70 la existencia de una cierta trama social permitió que el drama se produjera con el lenguaje de la lucha política, con actores claramente autoidentificados con la imagen del mundo que querían construir, décadas después, el Agujero Negro –la máquina sacrificial– devora vidas muy diferentes. Vidas que transcurren en un suelo muy distinto, tejido de precariedades varias. “Los de Cromañón” sufrirán otro modo de la frialdad de la mirada normalizante, que precisamos comprender. Algunos de los sobrevivientes de los 70, por ejemplo, verán en ellos jóvenes despolitizados. Otros sospecharán que son las formas actuales de “ser joven” las culpables de lo ocurrido. Como si esos modos descuidados de vida actuales hubieran recibido un castigo bíblico por su manera amenazante de abandonar –o evidenciar la caída de– ciertos códigos sociales.
Los discursos que nos llegan de tiempos pretéritos cuentan historias de familias opresivas que reproducían el orden social, y de jóvenes que se rebelaban contra ambas instancias igualmente domesticadoras. Poco queda de estas opresiones y, por tanto, de aquellas rebeliones. Tanto la familia –o lo que pueda considerarse como tal– como el rock, por igual, son terrenos donde transcurren las propias vidas. La familia, sin embargo, ya no es la vía que garantiza la conexión de los jóvenes a una comunidad. Una inversión extraña parece haberse operado: son más bien los jóvenes quienes intentan inscribir a la familia en la realidad social. Da la impresión, incluso, de que son los jóvenes quienes crían a sus padres. Los “adultos” no pueden contarles lo que es la vida a los jóvenes, sino que las cosas se dan un poco al revés. Las preguntas con las que una generación revela progresivamente los sentidos del mundo a la que la continúa han cambiado de dirección y parecen ser los chicos los que saben algo más del presente. Esta situación transforma radicalmente el significado de la resistencia contracultural de las décadas pasadas.
En el caso de “los de Cromañón” la lucha surge en medio de la precariedad y la catástrofe, para abrirse desde el dolor hacia lo público sin respetar las vías instituidas. La politización de lo íntimo indefine las reglas de juego y requiere una sensibilidad muy singular para evitar caer en el esquema de los medios. Se trata de un aprendizaje doloroso, que convierte su cercanía a la muerte en motivo de continuidad vital, y que debe afrontar, en su trayecto, la frialdad de las miradas y la complejidad política de las estrategias puestas en marcha por los otros, que consisten en fijar a las víctimas a su condición, en impedir la conversión, es decir, en convalidar el sacrificio.
Este nuevo protagonismo que emerge del dolor posee una capacidad brutal de elaboración: aprende en corto tiempo el contenido trágico de la precariedad, experimenta la necesidad de convertir el dolor íntimo ligado a la muerte en un dolor colectivo, público, capaz de dar lugar a la lucha, y provoca una destitución de lo político estatal revelando el juego de un poder que simula cuidar la sociedad mientras derrocha sus posibilidades en negocios interminables. Que haya renacido en esas marchas el “¡Que se vayan todos!”[6] señala este hartazgo desesperado y permite retomar la palabra y la calle.
Estas fenomenologías de la politización han ido desarrollado un “saber-hacer” de las resistencias tal que, aún si uno cree que la tragedia nunca le va a alcanzar, cuando toca, se sabe qué hacer. Y no porque haya un grupo delimitado ofreciendo estos saberes, sino por la conformación de un “saber ambiente” disponible para el encuentro, la denuncia, la expresión, la convocatoria. La velocidad en que toma cuerpo todo esto es vertiginosa. No hay manual, pero esos modos-de-hacer funcionan, circulan por la ciudad y están a la mano de cualquiera que se mueva. Se trata de un conjunto difuso de recursos materiales, afectivos y simbólicos que se comunican reticularmente, y se actualizan en cualquier punto de la red, en el momento que se los requiera, a condición, precisamente, de movilidad. De hecho, son imperceptibles para quien se queda quieto. Su dinámica escapa al control, pero también a la pasividad. Su inmaterialidad es su fuerza. Su movilidad y ductilidad plástica de despliegue y repliegue le garantiza una larga salud.
- De la gobernabilidad y la autonomía
La “normalización” en curso es inconsistente sin el desarrollo de una nueva gobernabilidad –en formación– de cuerpos, intercambios y prácticas. Esta tentativa de una nueva soberanía está en proceso de constitución, atravesada por un potencial de resistencias y alternativas que emergen del mismo diagrama de poder. De hecho, reconocemos en ella tanto la crisis y retirada de la capacidad de legitimación política del discurso neoliberal como la persistencia de condiciones materiales de vida signadas por el pasaje irreversible, estructural, que ha implicado el neoliberalismo y una potencial apertura producida por la presión de lucha de los movimientos sociales que han logrado imponer aquella crisis.
Si en el origen de esta situación identificamos el proceso de desarticulación de la clase obrera tradicional expresado en el desarrollo de la marginalización e informalización de buena parte de la población, estos rasgos se han difundido actualmente al conjunto social a través de una profunda redefinición de las estrategias y tonalidades de la vida urbana. Este proceso ha alcanzado una dinámica autónoma y, a la vez que supone enormes problemas sociales, ha nutrido prácticas y formas de vida imposibles de soslayar a la hora de investigar el suelo mismo sobre el que opera la “normalización”, del mismo modo que no es esperable que los gobiernos las “resuelvan» de un día para el otro.
La paradoja está, entonces, en que estas nuevas dinámicas son a la vez hijas de las formas tradicionales de la gobernabilidad neoliberal, y el sujeto mismo de su fracaso, empujando a la actual tentativa de una nueva gobernabilidad. La gestión de la vida de estas enormes masas de población se define, de hecho, en el sensible punto de cruce entre la acción de organizaciones criminales, formas biopolíticas de control –a menudo violentísimas– y modalidades de autogobierno profundamente ambivalentes. En esta situación, por un lado legalidad e ilegalidad tienden a indeterminarse, mientras que, por otro, es precisamente esta población la que representa en América Latina el ejemplo más próximo de lo que los teóricos italianos definen como «multitud»: nos encontramos así frente a modalidades de reproducción de la vida cotidiana que van más allá de la forma nacional y «popular» clásica.
Al mismo tiempo es importante el hecho de que es esta misma franja de la población el que ha forjado los movimientos más significativos e innovadores de los últimos años, el que ha operado las rupturas que generan las condiciones de posibilidad para las nuevas experiencias de gobiernabilidad. Sin embargo, no es este sector de población la base social sobre la que estos nuevos gobiernos latinoamericanos se apoyan, al tiempo que estos últimos no parecen haber desarrollado hipótesis políticas de relación con esta parte de la población de la que estamos hablando que vayan más allá de la conjugación de clientelismo y retóricas de seguridad como forma de gestión de una fuerza de trabajo que se reproduce sobre la frontera entre inclusión y exclusión.
Por otro lado, hay otro aspecto que muestra la persistencia de los efectos de la revuelta de diciembre en las políticas gubernamentales vigentes. El gobierno actual de Argentina, por ejemplo, no puede, sino al precio de poner inmediatamente en discusión su legitimidad, adoptar medidas represivas contra las movilizaciones sociales. Lo que no excluye que por vía de la criminalización de la protesta social haya aumentado de manera récord el número de personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad. Pero es alrededor de esta imposibilidad de represión política directa que se abroquela por un lado la derecha política, que hoy carece de la fuerza de imponer sus soluciones aunque en el futuro puede jugar un papel importante. Mientras que, por otra parte, se difunde una sensación general de inseguridad que conduce a cada vez más ciudadanos a dirigirse hacia agencias de vigilancia privada para resolver los problemas de su «seguridad» cotidiana, o bien a armarse directamente para proteger las viviendas de los barrios periféricos. Con el resultado de que la economía privada de la seguridad está asumiendo dimensiones verdaderamente gigantes, y constituye un elemento cada vez más condicionante de la cotidianeidad.
La ambivalencia fundamental de esta nueva gobernabilidad, entonces, se da por el hecho de que un gobierno como el de Kirchner en Argentina, es el primero que reconoce abiertamente el rol fundamental de los movimientos sociales, al mismo tiempo que los ha colocado, desde el principio, en una posición tradicional, asignándoles el rol clásico de elaborar demandas a las que luego sólo el sistema político puede dar una respuesta. La dimensión constructiva, el potencial de invención de soluciones, de formas de vida, incluso de nuevas instituciones sociales, que ha caracterizado a los movimientos de los últimos años ha sido desde el inicio cancelado por las políticas de Kirchner. Reconocimiento mediático y cooptación hacia el interior de clásicas modalidades clientelares: ésta ha sido la «oferta» de Kirchner a los movimientos, y estos últimos no han estado a la altura de sustraerse a la fuerza de dicha oferta. La única alternativa ha sido la marginalidad: no ha habido, y lo decimos también en sentido autocrítico, capacidad de profundizar, de consolidar, el potencial constructivo de la autonomía. Un «realismo» de la autonomía, es éste el problema fundamental –y la tarea– que derivamos del desarrollo de los movimientos y de nuestras mismas prácticas de los últimos años.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2005
Colectivo Situaciones
www.situaciones.org
[1] El siguiente es un extracto modificado de la introducción del cuaderno PRESAS, una publicación de lavaca y el Colectivo Situaciones, con testimonios de mujeres que estuvieron detenidas por manifestar en Caleta Olivia (localidad del sur argentino), exigiendo trabajo a empresas petroleras, y en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, resistiendo un nuevo código que prohíbe la prostitución, los piquetes y el comercio ambulante.
[2] “Gatillo fácil” se llama a los casos de asesinato de jóvenes en los barrios por parte de la policía. Los casos son numerosísimos, y muy pocas veces tienen castigo penal. Contra la idea de que se trata de casos aislados o casuales, resulta evidente por la cantidad, por la sistematicidad y por el ocultamiento que se trata de un modo informal de regular la autoridad policial en las calles.
[3] Este texto está escrito sobre la base de largas conversaciones con el Grupo de Arte Callejero (GAC). La versión desarrollada fue editada por el GAC en el cuaderno Blancos Móviles, Buenos Aires, octubre 2005, y puede conseguirse en www.situaciones.org
[4] La noción de blanco móvil forma parte de una iniciativa de intervención del Grupo de Arte Callejero (GAC) durante los años 2004-2005.
[5] Lo que sigue es un extracto del texto Mirada fría, publicado en el libro Generación Cromañón. Lecciones de resistencia, solidaridad y rocanrol, Buenos Aires, 2005, del colectivo lavaca (www.lavaca.org).
[6] Consigna callejera que acompañó a las movilizaciones de diciembre del 2001.